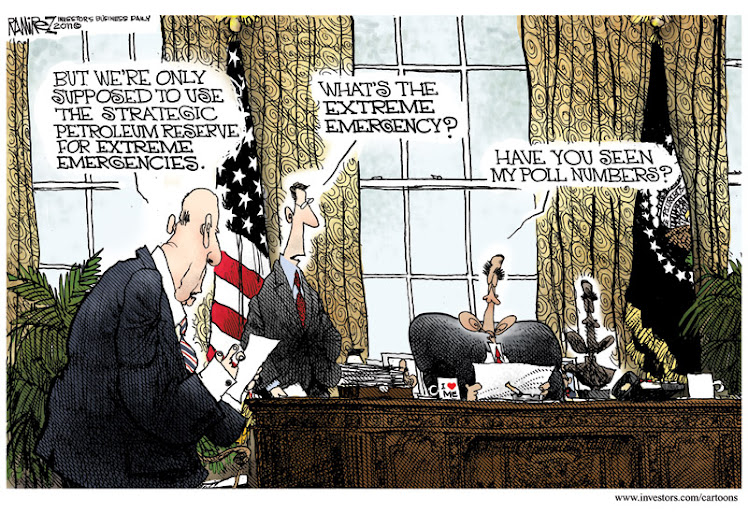Un ideal es cuando uno muere por sus ideas. La política es cuando se vive de ellas… (Charles Péguy) |
Estas reflexiones ya tienen solera… y puede que parte de su escaso mérito resida precisamente en que no son nuevas y siguen siendo pertinentes… Observando los candidatos y a quienes han resultado electos en los últimos tiempos… uno concluye en que el personal está cabreado… realmente cabreado. |
El creciente desapego ciudadano por la práctica electoral y el consiguiente abstencionismo activó un par de alarmas. La ‘antigua mayoría’ –que en otros tiempos y bajo otros cielos llamaron la ‘mayoría silenciosa’– inquieta. |
Hay quién increpa, amonesta o insulta a quienes se abstienen, y quién la juega en plan moral arguyendo que “La importancia de la democracia electoral se evalúa mejor cuando se ha padecido una dictadura…”. Ergo, quién no ha sufrido dictaduras no sería capaz de apreciar en su justo valor el privilegio que significa tener la ocasión, de cuando en cuando, de ir a depositar un voto, de marcar una preferencia, de elegir una opción. |
Quienes reaccionan de esta suerte omiten una necesaria reflexión en cuanto a lo que está en juego, a lo que se decide, al contenido de las opciones. Y desde luego, se ahorran una reflexión ineludible en cuanto a la democracia electoral como método de designación de los magistrados. |
En su “Carta abierta a Juan Guillermo Tejeda”, uno de los increpadores, Roberto Bruna Henríquez aborda estos dos aspectos con maestría y erudición. Su reflexión, dicho en modo metafórico, apunta al mal que hubiesen tenido los condenados por los remedos de tribunal que presidía Foucquier-Tinville a elegir entre el “billot” (el tronco sobre el que se ponía la cabeza y se abatía el hacha) y la guillotina. Ambas técnicas, si oso decir, eran utilizadas en nombre de la libertad y la justicia. De paso Roberto Bruna Henríquez llama a no confundir entre “la política” y “lo político”, nociones cuya vecindad grafológica oculta una enorme diferencia conceptual. |
Que la democracia –“el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo” en la definición de Abraham Lincoln en su discurso de Gettysburg– ha ido tomando sus distancias con la legitimidad es un tópico. El “mercado”, sustituto de las decisiones políticas, ha logrado imponerse como “decision maker” por encima de gobiernos, parlamentos y magistrados electos por la voluntad que se suponía popular. La soberanía ya no reposa pues en el pueblo, sino en los mercados, insustituibles a la hora de asignar recursos, definir salarios y otros precios, calificar inversiones, acordar créditos, manifestar preferencias, temores y confianzas. |
El conocido cientista político estadounidense Samuel Huntington, autor de “Choque de civilizaciones”, llegó a escribir que “los gobiernos nacionales no son sino residuos del pasado cuya única función consiste en facilitar la acción de las elites”. |
Si Huntington está en lo cierto… ¿Qué interés puede despertar la participación en elecciones cuyos objetivos son tan limitados y están tan alejados de las cuestiones que preocupan a la ‘antigua mayoría’? |
Esta realidad debiese contribuir a explicar, al menos parcialmente, el poco interés mostrado en diferentes países por los procesos electorales. La confusión de programas entre lo que fue la izquierda y lo que sigue siendo la derecha, ambas inclinándose ante la infalibilidad del mercado, no hace sino acrecentar la apatía. |
He ahí, por el objeto. Queda el método, o sea la elección misma. |
El académico Bernard Manin, director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y profesor de Ciencia Política en la Universidad de New York, en su libro “Principios del gobierno representativo”, publicado primero en italiano (“Democrazia dei moderni” – 1993), luego en francés en 1995 y reeditado recientemente en el año 2012, sostiene que de los demócratas atenienses a Montesquieu, de Aristóteles a Rousseau, nadie imaginaba hacer de las elecciones el instrumento democrático por excelencia. |
Democracia no equivalía entonces a gobierno representativo, y era el sorteo el que parecía más apto a respetar la estricta igualdad de los ciudadanos. Hasta fines del siglo XIX el sorteo era considerado como la herramienta de la democracia, y la elección como el recurso de la oligarquía. Así como se lee. |
Donald Kagan, profesor de historia antigua en la Universidad de Yale, escribe en su biografía de Pericles (Pericles of Athens and the Birth of Democracy – 1991) : |
“En los años 450 (A de NE), bajo la conducción de Pericles, la Asamblea ateniense votó una serie de leyes que hicieron de su constitución el instrumento más democrático de todos los tiempos. Ella acordaba un poder directo y último a los ciudadanos de la Asamblea y a las cortes populares, cuyas decisiones eran todas adoptadas a la mayoría simple; la atribución de la mayor parte de los cargos se hacía por sorteo, salvo para un puñado cuidadosamente escogido, sometido a la elección directa; los mandatos eran de corta duración y todos los magistrados eran sometidos a un escrupuloso control público (el subrayado es mío).” |
La democracia ateniense también practicaba la rotación. Ningún magistrado, una vez cumplido su mandato, podía volver a postularse. Bernard Manin dice que “la combinación de la rotación y el sorteo procedían de una profunda desconfianza hacia el profesionalismo”. El ‘profesionalismo’ en política, he ahí una de las consecuencias de la elección como forma de designación, consecuencia que se aparenta a una forma oligárquica, a la que convendría agregar algunas connotaciones hereditarias. |
Bernard Manin cita a James Harrington (1611-1677), uno de los heraldos del republicanismo bajo el protectorado de Cromwell, quién consideraba que Atenas había sido conducida a su pérdida porque su Consejo o Senado era designado por sorteo y le faltaba “una aristocracia natural”. |
Dicho Senado “elegido por sorteo y no por elección, renovado cada año no parcialmente sino en su totalidad, no estaba compuesto por la aristocracia natural, y como no sesionaba un tiempo suficiente para llegar a ser competente o para perfeccionarse en sus funciones, no tenía autoridad suficiente para desviar al pueblo de esas turbulencias constantes que terminaron por provocar su ruina” (el subrayado es mío). |
Si la interpretación de Harrington da en el clavo, en Chile tenemos modelo para rato… |
Harrington estaba convencido que una elección selecciona las elites pre-existentes. Cuando los hombres son libres, argumentaba, reconocen espontáneamente a los mejores entre ellos. En estos días esa capacidad natural recibe el invaluable concurso de la propaganda y el marketing, ¿quién pudiera oponerse al progreso? |
En todo caso James Harrington escribía en su “Commonwealth of Oceana”: |
“Veinte hombres, si no son todos idiotas, y tal vez incluso si lo son, no pueden reunirse sin que haya entre ellos una diferencia tal que un tercio más o menos será más sabio, o en todo caso menos estúpido que los otros… Después de alguna frecuentación, por breve que sea, serán descubiertos y (como los ciervos que tienen los cuernos más grandes) conducirán la manada.” |
Prescindamos de la sorna natural y fácil que nos llevaría a sonreír ante nuestras cornudas elites, y digamos que Harrington presenta esta observación, el dominio de las elites naturales, como una característica general de la naturaleza humana. |
Esa elite, u oligarquía, se impone pues naturalmente en el modo de designación llamado “elecciones libres”. Aparte su predilección por las oligarquías, Harrington es conocido por propiciar la rotación, en el sentido que pueden rotar los electores. De ese modo, cada cual puede ser, a su vez, elector, sin llegar jamás a ser elegible. Para ser elegida está la elite natural, la oligarquía. ¿Parece cuento conocido? |
Un poquillo más tarde Charles Louis de Secondat de la Brède (1689-1755), más conocido como Montesquieu, sostuvo que “El sufragio por sorteo es la naturaleza de la democracia; el sufragio por elección es la naturaleza de la aristocracia. El sorteo es una forma de elegir que no aflige a nadie; le deja a cada ciudadano una esperanza razonable de servir a la patria”. |
Bernard Manin nos recuerda que, según “El espíritu de las leyes”, obra magna de Montesquieu, la república puede tomar dos formas: democracia y aristocracia. “El gobierno republicano, escribe Montesquieu, es aquel en que el pueblo en su conjunto, o solo una parte del pueblo, tiene el poder soberano”. |
Montesquieu considera pues como una ley constante y universal que la democracia se apoya en el sorteo y la aristocracia en la elección. Ambos métodos no le deben nada a la cultura particular de tal o cual pueblo. Montesquieu percibe desde luego que el sorteo no está exento de defectos, y el más evidente es la posible designación de individuos incompetentes. |
De ahí a pensar que la elección –recurso aristocrático– esté vacunada contra tal defecto hay un abismo: basta con examinar nuestra historia reciente o bien la larga lista de incompetentes notorios que han dirigido los destinos de las democracias occidentales en las últimas décadas para convencerse. En todo caso Montesquieu piensa que los legisladores pueden remediar tal riesgo, y le reconoce a Solón el haber rodeado el sorteo de otras disposiciones que lo prevenían o atenuaban. |
Más tarde, la república de Venecia, o la de Florencia, siguieron utilizando el sorteo, acompañado de reglas bastante complejas que tenían por objeto reducir la posibilidad de designar a un incompetente. Esas reglas hacían elegir a quienes podían postular a ser designados por sorteo, con plazos que hacían imposible realizar “campañas”, practicar el cohecho o la propaganda. |
Jean-Jacques Rousseau (1712-1772) también asocia la elección a la aristocracia y el sorteo a la democracia. Ambos métodos son presentados como procedimientos que pueden servir a seleccionar el “gobierno”, o sea el ejecutivo. Porque para Rousseau la soberanía reside en el pueblo… y ahí no hay ni elección ni sorteo. Dicha soberanía se inscribe por encima de todo poder y es la única fuente de su legitimidad. |
Para Rousseau, como para muchos otros pensadores antes de él, la “magistratura no es una ventaja sino una carga onerosa que, en justicia, no se le puede imponer a tal particular o a tal otro. Sólo la ley puede imponerle tal carga a aquel sobre el cual caerá la suerte (sorteo). Puesto que entonces la condición es igual para todos y que la designación no obedece a ninguna voluntad humana, no hay ninguna aplicación particular que altere la universalidad de la ley (El Contrato Social – Libro IV – Capítulo III).” |
A propósito de la magistratura como una carga… ¿Cómo no recordar a Claude Lévi-Strauss en su “Tristes Trópicos”, cuando describe la estructura política de las tribus estudiadas en Brasil en la primera mitad del siglo pasado? |
Lévi-Strauss, lector de Montaigne, recuerda que este último se reunió con jefes de tribu brasileñas en Rouen, en el siglo XVI. El autor de los “Ensayos” les preguntó cuales eran los privilegios de los que gozaban por el hecho de ser jefes. Cuatro siglos más tarde, en pleno Mato Grosso, Lévi-Strauss hizo la misma pregunta y recibió la misma respuesta. |
“Cuando, alrededor de 1560, Montaigne se encontró con tres indios brasileños traídos por un navegante, le preguntó a uno de ellos cuales eran los privilegios del jefe (había dicho “el rey”) en su país; y el indígena, jefe él mismo, respondió que ‘marchar el primero a la guerra’. Montaigne relata la historia en un célebre capítulo de los Ensayos, maravillándose de esta orgullosa definición. Pero fue para mí un más grande motivo de sorpresa y admiración recibir cuatro siglos más tarde exactamente la misma respuesta”. |
Lévi-Strauss apunta certeramente, “¡Los países civilizados no son testimonio de una igual constancia en su filosofía política!” |
Cuando Lévi-Strauss describe la designación del jefe en las tribus Nambikwara, subraya la gran debilidad de la autoridad del jefe y cuenta que “No es raro que el ofrecimiento del poder encuentre un rechazo vehemente: ‘No quiero ser el jefe’. En ese caso hay que proceder a otra designación”. |
Resumiendo las descripciones de Lévi-Strauss, se puede decir que la jefatura en las tribus Nambikwara traía más preocupaciones, trabajos y dolores de cabeza que privilegios. El jefe no disponía de ningún poder de coerción, ni podía deshacerse de quién manifestase una opinión contraria. Sólo le quedaba la posibilidad de hacer compartir su punto de vista convenciendo a todo el mundo. A la hora de recibir… el jefe era el último: cada vez que Lévi-Strauss regalaba un cuchillo, un hacha u otro presente, caía en la cuenta que a poco andar el jefe había tenido que obsequiarlo a su vez a otro miembro de la tribu. El único que no tenía el derecho de rehusarle nada a nadie era el jefe. Cuando la tribu se aburría, era obligación del jefe cantar, entretener, romper la monotonía cotidiana (desde ese punto de vista algo hemos progresado: para ser presidente en Chile hay que bailar cumbia, o rancheras, o tocar la guitarra y cantar). |
Los franceses, maravillados, comenzaron a describir lo que oían, a reflexionar, a pensar… ¡Y hete aquí que los inspiradores de los filósofos del Siglo de las Luces y del fin de la monarquía fueron tres indios Nambikwara! Si se lo hubiesen contado antes de subir al cadalso, Louis XVI no lo hubiese creído. |
Designar un jefe, un gobierno, un parlamento, que no poseen ningún privilegio ni poder coercitivo, cuya tarea consiste en hacer la felicidad de quienes les pusieron en la carga (no en el cargo), que deben asumir la responsabilidad de alimentar al pueblo al precio de su propio esfuerzo en caso necesario (era el caso en las tribus Nambikwara) y, llegado el momento, hacer zapateo americano para entretener al personal… he aquí una noción muy alejada de la práctica actual. |
Hacia fines del siglo XIX el sorteo como modo de designación de los magistrados se fue desvaneciendo. Bernard Manin constata que en el siglo XVIII ni la Revolución Americana ni la Revolución Francesa perdieron mucho tiempo considerando el sorteo, y pasaron directamente a la elección por muy aristocrática que apareciera a los ojos de todo el mundo. Tal vez porque en ninguna de las dos revoluciones los demócratas perduraron en el poder. |
Lo cierto es que ya en el año 2007, Ségolène Royal, candidata del partido socialista francés a las elecciones presidenciales de ese año, lanzó la consigna de la “democracia participativa”. Tal denominación, según el punto de vista de cada cual, puede ser o bien un pleonasmo, o bien un oxímoron (contradictio in terminis). |
Ségolène Royal no fue ni la primera, ni será la última en inquietarse de la evidente separación que hay entre los representados y los representantes. Hay quién empuja el razonamiento hasta desear una “democracia directa”. Muchos, en Francia, en Chile, en Túnez, en Egipto, y en numerosos otros países, preconizan la convocatoria de una Asamblea Constituyente como único camino para (re)poner al pueblo, a la ciudadanía, en el centro del poder y de las decisiones que le conciernen. |
Mientras tanto la abstención, el darle las espaldas a la celebración de elecciones que consagran un modo oligárquico de gobierno, se va transformando en la forma de expresión de la ‘antigua mayoría’. |
Françoise Dolto, analizando el comportamiento de los niños, pretendía que “Todo es lenguaje” (Conferencia de Grenoble – 15 de agosto de 1984). Los gestos, esbozados o realizados, los silencios, participan del lenguaje del mismo modo que las palabras. Son reveladores de demandas, de repulsiones, de obsesiones y dan lugar a interpretaciones diversas. Conviene pues estar atentos tanto a lo que se emite como a lo que se percibe. |
Tal parece que los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales pusieron en evidencia, antes que nada, una franca repulsión. Prevenidos quedamos. |
Como queda dicho, hasta el siglo XIX la percepción general asociaba la elección a la aristocracia, y el sorteo a la democracia. Conviene pues interrogarse a propósito de las razones que condujeron a la predominancia de la primera sobre el segundo como modo de designación de los magistrados. |
Hasta el siglo XIII el sorteo era utilizado, no de manera exclusiva, en las nominaciones eclesiásticas e incluso en las designaciones episcopales. La nominación de tal o cual mediante el sorteo era considerada como una manifestación de la voluntad divina. Pero en el año 1223 el papa Honorio III prohibió, por medio de la decretal “Ecclesia vestra”, la utilización del sorteo. |
Hasta ese entonces las elecciones como modo de designación habían generado no pocos conflictos en el seno de la Iglesia, conflictos que a la hora de elegir al papa se habían soldado hasta por cismas. |
En un artículo titulado “Conflictos electorales y derecho canónico. El problema del valor del voto en las elecciones episcopales en Normandía en la Edad Media central” (2006), de Jörg P. Eltzer, del Institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und Landeskunde de la Universidad de Heidelberg, el autor aborda la cuestión del valor del voto en la Iglesia normanda, y como fue tratada para evitar conflictos y, por qué no decirlo, para asegurarse del resultado. |
Jörg P. Eltzer analiza cómo percibían el problema los eclesiásticos y qué estrategias utilizaban para controlar las situaciones potencialmente conflictivas en Normandía. Eltzer muestra que tres factores –las elecciones papales cismáticas, el establecimiento del capítulo catedral como cuerpo electoral exclusivo y la disminución de la influencia ducal– incitaron a los eclesiásticos normandos a considerar el problema del valor del voto. Del tratamiento de estas cuestiones surge buena parte del derecho canónico, las reglas que presiden la vida de la Iglesia, el tema no es menor. |
“En particular, dice Eltzer, la cuestión de la elección episcopal engendró una fuerte producción de |
reglas más precisas. El obispo ocupaba una función central en la sociedad medieval; su elección atraía el interés de diferentes partidos. Para disminuir la eventualidad de un conflicto nacido de una elección, los canonistas examinaron con cuidado las cuestiones relativas a la definición del cuerpo electoral, al desarrollo de una elección y al valor de los votos en el caso de la elección de varios candidatos”. |
Muy probablemente esos eclesiásticos son los antepasados directos de los “expertos electorales” de nuestros días, esos que saben cómo organizar una elección para ganarla sí o sí. |
Según el pensamiento medioeval la elección de un buen papa, de un obispo o de un abad, estaba determinada por la inspiración divina por la sencilla razón que el poder de gobernar era acordado por el Todopoderoso. Dios mediante, la elección debía hacerse por unanimidad… pero no siempre era el caso. De ahí que la Iglesia desarrollase diferentes métodos para resolver esa “menuda” distorsión de la voluntad divina. |
Entre ellos el “convencer” a los disidentes para que cambiasen de opinión y mostrarles el camino que satisface la voluntad divina. En honor a la brevedad –y por piedad cristiana– obviaré los métodos utilizados para combatir la herejía y de paso mostrarle a los disidentes cuan errados estaban. |
Me limitaré a precisar que en el año 1184 fue creada, en el sur de Francia (Languedoc), la Sagrada Inquisición que ha perdurado hasta nuestros días bajo la forma de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, también llamada Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición o Sagrada Congregación del Santo Oficio, que es un dicasterio, órgano colegiado cuya eminente tarea consiste en custodiar la correcta doctrina católica en la Iglesia. |
Un poquillo más sofisticado como método, el adoptado por el Concilio de Nicea (365), determinó que algunas voces divergentes no podían invalidar la decisión de la mayoría (sententia plurimorum). Por esos años empezaron a limpiarse con los derechos de las minorías… |
Antonio Padoa Schioppa señala, en su “Note sul principio maggioritario del diritto canonico classico” que en el año 446 el papa León 1º (Leone Magno) mejoró el método decretando –en una carta dirigida al obispo Anastasio de Tesalónica– que si el sínodo metropolitano no lograba ponerse de acuerdo, era el metropolita el que debía elegir el candidato que a su juicio prevalecía por mérito y doctrina (qui maioribus iuvatur studiis et meritis). El conocido método del dedazo hacía su entrada en escena. |
Un poco más tarde, a fines del siglo V, Benoît de Nursie (san Benedicto, fundador de los benedictinos) lo perfeccionó notablemente al ordenar que un abad debía ser elegido por el voto unánime de una comunidad, o bien por una parte de ella, incluso minoritaria, si esa minoría mostraba “un juicio más sabio”. Por esos años ya se limpiaban con los derechos de las mayorías. Cuando las turbamultas se extravían, ya puede una minoría ilustrada –los “expertos”– imponer su punto de vista. ¿Suena conocido como método? |
La cosa es que los eclesiásticos de Normandía ya disponían de estas democráticas herramientas, y otras no menos interesantes, a principios del siglo XII. Hasta entonces no las habían necesitado mucho en razón de la influencia ducal, lo que en buen romance quiere decir que en materia de elecciones episcopales el Duque hacía lo que le salía de las narices y decidía solo quién sería elegido obispo. Los votos de los otros miembros del cuerpo electoral… |
Pero como el poder de los Duques fue decayendo, paralelamente fue aumentando la influencia del cuerpo electoral y su voto fue cobrando algún valor. ¿Ves para dónde vamos? |
Definir el cuerpo electoral, decidir qué vale cada voto, influir en la designación de los candidatos, permitir que una minoría pueda imponerse sobre una mayoría, ejercer de árbitro siendo juez y parte, amén de otros detallitos menores –que incluyeron el uso del veneno y el arte de cuchillería– son virguerías que existen desde el siglo IV, o sea desde el Concilio de Nicea del año 325. |
No juro que ya en esa época no hubiese habido precursores. En todo caso en Chile no hemos inventado nada. Hazme caso: de vez en cuando hay que leer la Biblia y el derecho canónico. |
Lo que precede contribuye a explicar por qué se impusieron las elecciones como método para designar a los magistrados. Hay otras razones. Una de ellas, de gran importancia, tiene que ver con la identificación del personal con el magistrado elegido y –ya veremos– con las decisiones que este va a tomar en el ejercicio de sus funciones. |
Digamos entretanto que lo curioso es que el sorteo no haya merecido ni siquiera un debate, aún cuando hubo quién sugiriese utilizarlo. |
En la Convención de Filadelfia (1787) James Wilson propuso hacer elegir al presidente de los EEUU por un colegio de electores seleccionado por sorteo entre los miembros del Congreso. La proposición fue descartada sin más y ya es notable que el hecho haya llegado hasta nosotros. |
Por su parte, algunos revolucionarios franceses propusieron mezclar el sorteo y la elección, y un miembro de la Convención llamado François-Agnès Mont-Gilbert fue hasta sugerir, en el año 1793, el remplazo de la elección por el sorteo por considerarlo más igualitario. |
Mont-Gilbert era originario de la provincia de Saône et Loire (Bourgogne), región productora de vinos célebres. Puede que sus colegas convencionales hayan pensado que el diputado –más patriota de lo aconsejable– gustase en exceso de la producción local, el caso es que su proposición no prosperó. |
En la ausencia de debates cuyo contenido nos sea conocido, para explicar por qué se impusieron las elecciones hay que entrar de lleno en el terreno de las hipótesis y las conjeturas. |
Una de ellas tiene que ver con el principio que establece que toda autoridad legítima deriva del consentimiento de aquellos sobre los cuales se ejerce. O dicho de otro modo, que los individuos sólo están obligados a lo que previamente consintieron. |
Bernard Manin escribe (“Principios del gobierno representativo”. Op. cit) que en los debates de Putney, que opusieron en octubre de 1647 a los sectores radical y conservador de los ejércitos de Cromwell, el vocero de los “Niveladores” (sector radical) Rainsbourough, declaró: |
“Todo hombre que debe vivir bajo un gobierno debe primeramente situarse bajo ese gobierno por su propio consentimiento; y yo sostengo que el hombre más miserable de Inglaterra no está legalmente obligado, en el estricto sentido del término, por ningún gobierno bajo el cual no haya aceptado situarse expresamente”. |
Bernard Manin, recuerda muy oportunamente que –ciento treinta años más tarde– la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América comenzó con estas palabras: |
“Tenemos por evidentes las verdades siguientes: todos los hombres son creados iguales, y son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables entre los cuales figuran la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad; los gobiernos son instituidos para garantizar esos derechos y obtienen sus justos poderes del consentimiento de los gobernados”. |
Manin no lo precisa, pero esa misma Declaración de Independencia le reconoce a los ciudadanos americanos el derecho a derrocar un gobierno que no respetase los derechos de quienes lo eligieron. |
Cromwell, temiendo tal vez que el mensaje no fuese claramente comprensible para algunos sectores, optó por entregar una gráfica demostración de las consecuencias del irrespeto de la voluntad de los gobernados haciéndole cortar la cabeza al rey Charlers 1º (30 de enero de 1649). |
En Francia, el revolucionario Jacques-Guillaume Thouret, diputado de Rouen que sería luego tres veces presidente de la Asamblea Nacional, publicó a principios de agosto de 1789 –dos semanas apenas después de la toma de la Bastilla– un proyecto de declaración de derechos que comenzaba así: |
“Todos los ciudadanos tienen el derecho de concurrir, por ellos mismos o por sus representantes, a la formación de las leyes, y de no someterse sino a aquellas que consintieron libremente”. |
Lo guillotinaron el 24 de abril de 1794 en París. |
Pasa que la introducción de los derechos ciudadanos se hizo de manera extremadamente prudente, y en modo tal que nadie pusiese en peligro el poder de la nueva clase social dominante, la burguesía. |
El gran historiador francés Henri Guillemin lo dice con sus propias palabras: |
“El movimiento de 1789 es el movimiento de una nueva clase que en el curso del siglo XVIII había tomado consciencia de su propia existencia, a saber, la riqueza mobiliaria. La riqueza inmobiliaria era la tierra, eran la aristocracia y el clero que poseían todo, y en el curso del siglo XVIII una nueva clase se había constituido, la de la riqueza mobiliaria, es decir los bancos, las manufacturas, el gran comercio. Esas gentes estaban exasperadas al ver que era la aristocracia la que poseía las palancas del mando y quería apoderarse de ellas. Eso es el movimiento de 1789”. |
En otras palabras, la Revolución Francesa fue una batalla “entre potentados”. |
Pasarse de rosca exigiendo derechos para todos era mal visto, algo al límite del mal gusto. Peor aún, no contribuía a la “gobernabilidad” y por consiguiente solía ser castigado de manera ejemplar. |
El caso de Olympe de Gouges dejó un resabio amargo entre los verdaderos revolucionarios. Nacida en Montauban el 7 de mayo de 1748, fue escritora y polemista y tuvo la osadía de meterse en política. No satisfecha con eso, fue la autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y escribió numerosas notas a favor de los derechos civiles y políticos de las mujeres y de la abolición del esclavismo. |
La guillotinaron en París el 3 de noviembre de 1793. |
Como quiera que sea, el principio que dice que sólo el consentimiento y la libre voluntad son la fuente de la autoridad legítima y fundan las obligaciones de los miembros de la sociedad hacia el poder constituido, fue común a todos los teóricos del derecho natural. De Grotius a Rousseau, pasando por Hobbes, Pufendorf y Locke. |
Desde este punto de vista la designación por sorteo, que no es el producto de la voluntad humana, no presupone el consentimiento ni la voluntad de los miembros de la sociedad que va a ser gobernada por el sorteado. Ese consentimiento y esa voluntad son aún menos evidentes cuando se trata de las decisiones que el magistrado designado por sorteo debe tomar más tarde en el ejercicio de sus funciones. |
La elección, por el contrario, cumple dos condiciones a la vez: designa a quienes asumirán la carga (no el cargo…), y legitima su poder de cara a quienes les eligieron. |
Manin precisa que en la Edad Media, para las elecciones, se invocaba un principio romano que ha tenido una enorme influencia en la historia institucional del mundo occidental: |
“Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet” (QOT) |
(Lo que toca a todo el mundo debe ser considerado y aprobado por todos). |
La frase ya se usaba mucho en el siglo XIII, incluso en la Iglesia, y su contenido fue adaptado según las circunstancias y los resultados perseguidos. |
La invocación del principio no significaba que el consentimiento de los gobernados fuese la fuente exclusiva o principal de la legitimidad, sino más bien que “una voluntad venida ‘de arriba’ debía encontrar una aprobación venida de ‘abajo’ para ser legítima”. Todos sabían que era poco probable que los de abajo rechazaran la voluntad de los de arriba, pero –en teoría– la posibilidad existía. |
Llegados a este punto Bernard Manin nos dice que hay “sólidas razones” para pensar que las técnicas electorales empleadas por los gobiernos representativos encuentran su origen en las elecciones medievales, como las que practicaba la Iglesia… |
Y ya está liada. El sagaz lector no ha olvidado las primeras páginas de esta nota, ni las técnicas perfeccionadas a lo largo de siglos para asegurarse que el resultado de las “elecciones libres” correspondiesen siempre a los intereses de quienes las organizaban. |
El profesor Roberto Bruna Henríquez nos recordaba hace poco (“Carta abierta a Juan Guillermo Tejeda”): |
“…el primer deber del príncipe es seguir siendo príncipe, decía hace quinientos años Maquiavelo, o sea: el primer deber del poder es mantenerse en el poder.” |
Cuando ocurre que por un despiste o un desafortunado error involuntario los resultados no coinciden con lo predispuesto… queda lo que Alejo Carpentier llamó “El recurso del método”: el golpe de Estado, la dictadura, la intervención militar, una invasión, los “cañonazos” que compran conciencias (“cañonazo” = US$ un millón), o aún los métodos de los Borgia, entre los cuales se contó el Papa Alejandro VI (1431-1503) que fue padre de seis hijos reconocidos. |
La consciencia de que la elección como forma de designar los magistrados comporta algunos riesgos hizo que se entrase en ellas con una prudencia digna de los guerreros sioux. |
Una técnica utilizada de manera casi universal fue la de limitar el cuerpo electoral a los ciudadanos poseedores de una determinada cantidad de bienes: el llamado sufragio censitario que le acordaba derecho a voto sólo al riquerío. Visto que los miserables, los hijos de nada y de nadie, el personal, no disponían de patrimonio alguno, no debían llevar velas en ese entierro. De ese modo limitaron el riesgo de organizar elecciones que pudiesen serle favorables a algún pobre. |
La cosa preocupó incluso a los filósofos del Siglo de las Luces. El ya citado historiador Henri Guillemin cuenta que: |
“Voltaire tenía una idea precisa en política y en sociología. Voltaire decía: ‘Un país bien organizado es aquel en el que una pequeña minoría hace trabajar a la mayoría, se hace alimentar por ella, y la gobierna’”. |
Chile, por dar un ejemplo, es un país bien organizado en el sentido en el que lo entendía Voltaire. |
Guillemin concluye diciendo de la ‘pequeña minoría’: “Es una banda de mantenidos”. La sagacidad de este tipo de historiador no tiene límites. |
Desde luego las mujeres tampoco tenían derecho a voto. Platón, ese aristócrata que idealizó una república en la que él y sus pares debían tener poder de vida y de muerte sobre los niños, las mujeres y los esclavos, y debían disponer de un ejército para hacer valer tales derechos, se hubiese estremecido de placer, el muy bribón. |
Para todos los efectos, el derecho a voto fue tratado según la doctrina de Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, más conocido como Paracelso (1493-1541), que fue quién inventó eso de “un poquito de veneno no mata”. |
Algo así como “la justicia en la medida de lo posible”. Se ve que la prudencia es una característica muy difundida a la hora de reconocerle derechos al personal. |
Si el derecho a voto se fue extendiendo poco a poco, fue sobre todo porque quienes manejan la manija se dieron cuenta que los miserables son fácilmente influenciables, además de crédulos, ingenuos y buen público: Henri Guillemin cuenta que aún en el siglo XIX, en las zonas que hoy llamamos rurales, los campesinos franceses votaban según les dijese el señor cura, o bien el castellano, quiero decir el dueño de todas las tierras que solía habitar un castillo. |
Si en Colchagua no sé de ningún castillo, sí recuerdo que en mi niñez, cuando había elecciones, los peones del campo eran llevados a votar encaramados en un coloso, acompañados por el capataz, quién se encargaba de ayudarles a votar sabiamente, o sea por el candidato del patrón. Era la época en la que aun me llevaban a la misa de las once. Guardo el recuerdo vívido del párroco que lanzaba desde el púlpito encendidos sermones en contra de un tal Salvador Allende, y recomendaba votar por quién, a su santo juicio, estaba en la gracia de dios. |
Todo esto llevó a algunos descreídos a poner en cuestión lo que conocemos como democracia representativa. Bernard Manin dice que “Los autores de los siglos XVII y XVIII, familiarizados con la historia de las repúblicas, percibían que la designación de representantes por elección le debía más a la tradición medieval que a la tradición republicana”. |
Los eclesiásticos habían pasado por ahí, y como precisamos más arriba se habían encargado de elaborar los procedimientos que permiten ganar las elecciones antes de que se lleven a efecto. |
Manin pone en evidencia el hecho que, una vez más, Harrington, Rousseau y Montesquieu coincidieron. Republicanos, de acuerdo, pero prudentes. En vez del sorteo Harrington prefería la elección. |
A propósito de los orígenes del régimen representativo inglés, Montesquieu lanzó una frase que pasó a la historia: “Ese bello sistema fue encontrado en los bosques”. Manin precisa que hay que entender en los bosques de Germania, en donde nacieron los usos “góticos” y el sistema feudal. |
Por su parte Rousseau escribe en El Contrato Social: |
“La idea de los representantes es moderna: nos viene del gobierno feudal, de ese inicuo y absurdo gobierno en el cual se degrada la especie humana, y donde se deshonra el nombre de hombre. En las antiguas repúblicas, e incluso en las monarquías, el pueblo jamás tuvo representantes”. |
La mención del “nombre de hombre” se refiere muy precisamente al juramento feudal mediante el cual el vasallo se hacía ‘hombre’ de su señor feudal prometiéndole obediencia. |
En resumen, en el momento en que fue establecido el gobierno representativo, la tradición medieval y la Escuela filosófica del derecho natural convergieron para hacer aparecer el consentimiento y la voluntad de los gobernados como la única fuente de la legitimidad y de la obligación políticas. |
Llegados a este punto algo me dice que eso de “estar empo’erao” no resuelve. |
Si admitimos que el consentimiento y la voluntad de los gobernados es la condición sine qua non para considerar legítimos los gobernantes, la Constitución chilena no es el producto ni del uno ni de la otra. |
Ese texto es por consiguiente ilegítimo y fraudulento. Es esta Constitución la que define –habría que decir impone– todos las reglas y procedimientos para la elección de nuestros ‘magistrados’, nuestros representantes, los poderes ejecutivo y legislativo. Por construcción, por origen, ninguno de ellos puede reclamar para sí la legitimidad que la Constitución que les permite ser elegidos –en las condiciones que conocemos– no tiene. |
Que el consentimiento y la voluntad de los gobernados no estuvo presente y ni siquiera fue requerida lo prueba el preámbulo de la primera edición de la Constitución de 1980, la Constitución de la dictadura: |
“La Junta Militar asumiendo su potestad constituyente decreta…” |
¿Cómo pudiese ser legítimo un Parlamento surgido de esta brutal violación al principio que funda, por tradición medieval o por convicción filosófica, la legitimidad? |
¿Cómo pudiese tal Parlamento arrogarse un poder constituyente para modificar el engendro que lo sustenta? |
Si –siguiendo en ello la opinión de Rousseau– admitimos que el pueblo no tiene representantes, la conclusión que se impone naturalmente es que sólo el pueblo, participando directamente, es depositario de la soberanía y de la legitimidad del poder. Eso se llama, en todos los idiomas del mundo, Asamblea Constituyente. |
Queda por determinar la relación que existe –si ella existe– entre la elección y la legitimidad cuando se trata de considerar la justa distribución de las cargas (no de los cargos) y la posibilidad de que todos los ciudadanos, sin distinción ni discriminación, puedan tener una igual posibilidad de acceder a ellas. |
Estudiando la historia y observando la realidad de su tiempo Étienne de la Boétie pudo escribir, en el año 1549, “Hay tres suertes de tirano. Unos gobiernan por elección del pueblo, otros por la fuerza de las armas, los últimos por sucesión hereditaria” (Discurso de la servidumbre voluntaria). |
Tres siglos más tarde Karl Marx decretó que la democracia burguesa no es sino una forma de dictadura. Al hacerlo no podía reclamar para sí la paternidad del descubrimiento: un muchacho de apenas dieciocho años ya había llegado a una conclusión similar en la primera mitad del siglo XVI. Étienne de la Boétie, originario de la Dordogne, no podía ignorar las triquiñuelas –que ya eran frecuentes en la Iglesia de la Edad Media– diseñadas para hacer buen uso de la elección como método de designación de los magistrados. |
En nuestros días, Frédérick Lordon explora otros conceptos con el fin de comprender la pervivencia de la dominación de una clase social sobre las otras, y elabora nociones surgidas del fértil pensamiento de Spinoza (1632-1677) que hace interactuar con la obra de Marx, Bourdieu, Durkheim y Mauss. |
Lordon nos dice que “en primera instancia los hombres son impulsados por sus pasiones”, que “en último análisis sus pasiones son ampliamente determinadas por las estructuras”, y que “son dirigidos la mayor parte de las veces en la dirección que reproduce las estructuras” (La Société des Affects – Pour un structuralisme des passions – 2013). |
Entre los elementos que concurren a reproducir las estructuras en que los hombres viven atrapados están, desde luego, las elecciones. |
Lordon se interroga en cuanto a saber “de dónde pueden venir las fuerzas o los acontecimientos que les harán escapar a la fatalidad de la reproducción ad aeternam” y confía en que, a veces, los hombres son impulsados por sus pasiones en una dirección que destruye las estructuras para crear otras nuevas. |
En estos momentos, en que tantos hombres y mujeres de Chile se aprestan a no votar, a ignorar una elección que no les concierne, que no toca ninguna de sus preocupaciones fundamentales, parece evidente que la cuestión que se plantean no es ¿por quién votar?, sino ¿por qué votar? |
Del resultado de esa reflexión pueden surgir las pasiones (en el sentido spinozista) que le pongan fin al abominable sistema en que estamos atrapados. |
Luis Casado, nació en Chile. Es ingeniero del Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (CESI – París). Ha sido profesor invitado del Institut National des Télécommunications de Francia y Consultor del Banco Mundial. Su vida profesional, ligada a las nuevas tecnologías destinadas a los Transportes Públicos, lo llevó a trabajar en más de 40 países de los cinco continentes. |
|