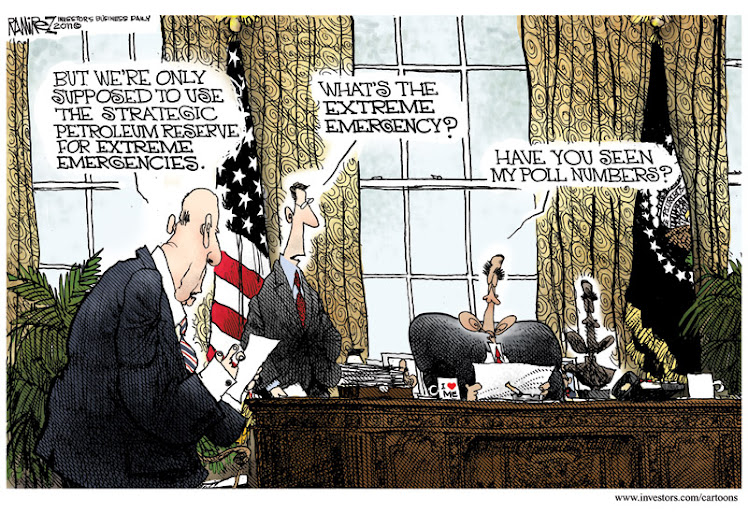Las políticas de la vergüenza
La situación está peor que nunca, pero se insiste en las mismas y fracasadas acciones
En los carteles de la campaña electoral gallega, el candidato Feijóo
aparece solo, sin referencia alguna al Partido Popular, cuya lista
encabeza. Las siglas del PP se han caído como las hojas de otoño. El PP
siente vergüenza de sí mismo. No estoy convencido de que este acto de
cobardía ayude al candidato de la derecha.
Un director de un banco importante decía recientemente que la morosidad no para de crecer, la atonía es absoluta, la fractura en las clases medias se agrava y una parte de ellas parece haber agotado las pocas reservas que les quedaban y el pesimismo paraliza a los que todavía tendrían algunos recursos para gastar. En las escuelas, en los comercios, en las oficinas, todo el mundo transmite experiencias que confirman que cada día hay más gente que está pasando apuros graves y que no tiene para gastar en las cosas más elementales. Sin embargo, el Gobierno acelera las transferencias de los recursos de los trabajadores para salvar el sistema financiero, con un aumento de la presión fiscal sin precedentes y con recortes sociales cada vez más insoportables, al tiempo que se anuncia un nuevo rescate, promesa de más sacrificios para los ciudadanos a mayor gloria de los bancos. Y, sin el menor gesto reparador de una crisis tan desigualitaria. Conclusión: todo el mundo dice que la situación está peor que nunca, pero se insiste en las mismas y fracasadas políticas.
Una periodista holandesa me preguntaba: “¿Hay alguien al mando en España?”. Hay un Gobierno atado al dogma de la austeridad, sin empatía alguna con lo que está ocurriendo en la calle. Que toma a las personas como medios para conseguir unos resultados que no llegan por ninguna parte, y no como fines en sí mismos, como requiere la dignidad de cualquier ciudadano. Si detrás de las magnitudes macro y microeconómicas con las que definen sus políticas fueran capaces de ver los rostros de las personas que las sufren, probablemente, las cosas irían mejor. Quizá alguno no lo soportaría y dejaría el oficio. Y otros aumentarían su sadismo, porque también hay quien goza con la desgracia ajena.
Pero estoy seguro de que la mayoría harían las cosas de otra manera. Aunque los números están para eso: para ocultar con abstracciones la cruda realidad de la vida cotidiana. No vaya a ser que nuestros gobernantes se hicieran humanos, conocieran la compasión y la empatía. Pronto les declararían no aptos para el servicio.
Sí que hay alguien al mando, destruyendo los equilibrios sociales que tanto costó construir. Pero alguien que se esconde porque no sabe cómo justificar lo que hace y porque es incapaz de dibujar un horizonte que devuelva la ilusión a la ciudadanía. Tanto es así que, en los últimos días, el Gobierno ha dado señales de querer construir, a costa de la democracia, un sistema de ocultamiento. Así, nos hemos enterado de que ha puesto al servicio de inteligencia a investigar filtraciones a la prensa extranjera; hemos visto cómo la policía era premiada por actuar de un modo absolutamente desmesurado contra las manifestaciones del 25 de septiembre; se ha lanzado un globo sonda sobre la limitación del derecho de manifestación, e incluso se ha hablado de penalizar las críticas a las instituciones. Por lo visto, algunos querrían montar un manifestódromo, lejos del mundanal ruido, para que los malos —según Rajoy, los que no respeten los modales de la mayoría silenciosa— expresen su irritación lejos de los oídos de los gobernantes y de sus conciudadanos. No es nada nuevo. Desde hace tiempo, este Gobierno lleva a cabo una política sistemática de ocultación que podríamos definir por estos parámetros: negación de la alternativa, satanización del conflicto, ninguneo del Parlamento, discurso del miedo, humillación de los perdedores, desprecio a las voces discrepantes, cultura de casta, minimización de las condiciones básicas de igualdad propias de la democracia. Una clara deriva hacia el autoritarismo posdemocrático.
Dicen que el fracaso de los países depende mucho de las instituciones que tienen. Las instituciones españolas están en manifiesta crisis: desde la Corona hasta los tribunales, desde el Parlamento hasta el Estado autonómico, desde el Gobierno hasta los partidos. Y en vez de afrontar esta crisis, que podría ser uno de los acicates para recuperar la motivación colectiva, se juega a esconderse, a retardar las decisiones, a pensar en cómo poner sordina a las voces incómodas. Y, con este panorama, se sorprenden de que el descontento crezca y de que alguna comunidad prefiera embarcarse en proyectos propios, por inciertos que sean.
Un director de un banco importante decía recientemente que la morosidad no para de crecer, la atonía es absoluta, la fractura en las clases medias se agrava y una parte de ellas parece haber agotado las pocas reservas que les quedaban y el pesimismo paraliza a los que todavía tendrían algunos recursos para gastar. En las escuelas, en los comercios, en las oficinas, todo el mundo transmite experiencias que confirman que cada día hay más gente que está pasando apuros graves y que no tiene para gastar en las cosas más elementales. Sin embargo, el Gobierno acelera las transferencias de los recursos de los trabajadores para salvar el sistema financiero, con un aumento de la presión fiscal sin precedentes y con recortes sociales cada vez más insoportables, al tiempo que se anuncia un nuevo rescate, promesa de más sacrificios para los ciudadanos a mayor gloria de los bancos. Y, sin el menor gesto reparador de una crisis tan desigualitaria. Conclusión: todo el mundo dice que la situación está peor que nunca, pero se insiste en las mismas y fracasadas políticas.
Una periodista holandesa me preguntaba: “¿Hay alguien al mando en España?”. Hay un Gobierno atado al dogma de la austeridad, sin empatía alguna con lo que está ocurriendo en la calle. Que toma a las personas como medios para conseguir unos resultados que no llegan por ninguna parte, y no como fines en sí mismos, como requiere la dignidad de cualquier ciudadano. Si detrás de las magnitudes macro y microeconómicas con las que definen sus políticas fueran capaces de ver los rostros de las personas que las sufren, probablemente, las cosas irían mejor. Quizá alguno no lo soportaría y dejaría el oficio. Y otros aumentarían su sadismo, porque también hay quien goza con la desgracia ajena.
Pero estoy seguro de que la mayoría harían las cosas de otra manera. Aunque los números están para eso: para ocultar con abstracciones la cruda realidad de la vida cotidiana. No vaya a ser que nuestros gobernantes se hicieran humanos, conocieran la compasión y la empatía. Pronto les declararían no aptos para el servicio.
Sí que hay alguien al mando, destruyendo los equilibrios sociales que tanto costó construir. Pero alguien que se esconde porque no sabe cómo justificar lo que hace y porque es incapaz de dibujar un horizonte que devuelva la ilusión a la ciudadanía. Tanto es así que, en los últimos días, el Gobierno ha dado señales de querer construir, a costa de la democracia, un sistema de ocultamiento. Así, nos hemos enterado de que ha puesto al servicio de inteligencia a investigar filtraciones a la prensa extranjera; hemos visto cómo la policía era premiada por actuar de un modo absolutamente desmesurado contra las manifestaciones del 25 de septiembre; se ha lanzado un globo sonda sobre la limitación del derecho de manifestación, e incluso se ha hablado de penalizar las críticas a las instituciones. Por lo visto, algunos querrían montar un manifestódromo, lejos del mundanal ruido, para que los malos —según Rajoy, los que no respeten los modales de la mayoría silenciosa— expresen su irritación lejos de los oídos de los gobernantes y de sus conciudadanos. No es nada nuevo. Desde hace tiempo, este Gobierno lleva a cabo una política sistemática de ocultación que podríamos definir por estos parámetros: negación de la alternativa, satanización del conflicto, ninguneo del Parlamento, discurso del miedo, humillación de los perdedores, desprecio a las voces discrepantes, cultura de casta, minimización de las condiciones básicas de igualdad propias de la democracia. Una clara deriva hacia el autoritarismo posdemocrático.
Dicen que el fracaso de los países depende mucho de las instituciones que tienen. Las instituciones españolas están en manifiesta crisis: desde la Corona hasta los tribunales, desde el Parlamento hasta el Estado autonómico, desde el Gobierno hasta los partidos. Y en vez de afrontar esta crisis, que podría ser uno de los acicates para recuperar la motivación colectiva, se juega a esconderse, a retardar las decisiones, a pensar en cómo poner sordina a las voces incómodas. Y, con este panorama, se sorprenden de que el descontento crezca y de que alguna comunidad prefiera embarcarse en proyectos propios, por inciertos que sean.