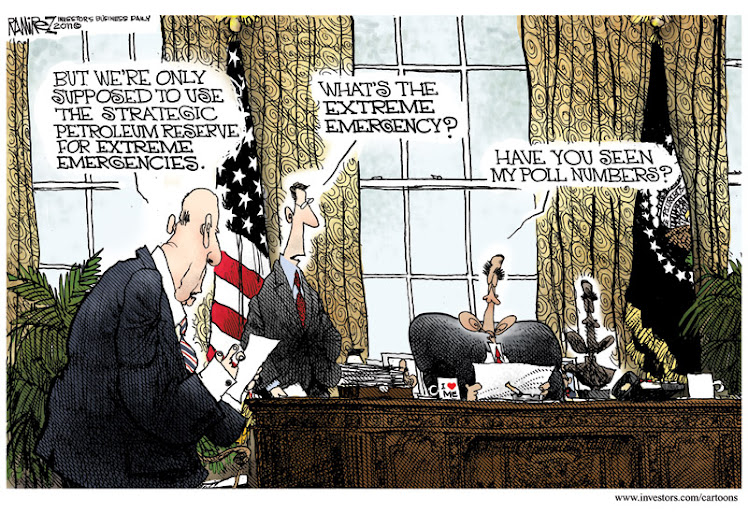La división internacional del trabajo consiste
en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca
del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en
perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se
abalanzaron a través del mar v le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron
los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones Este va no es el reino de
las maravillas donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era
humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las
montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa
existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del
petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias
primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos,
mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Son mucho más altos los
impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los
vendedores; y al fin y al cabo, como declaró en julio de 1968 Covey T. Oliver,
coordinador de la Alianza para el Progreso, «hablar de precios justos en la
actualidad es un concepto medieval. Estamos en plena época de la libre
comercialización...» Cuanta más libertad se otorga a los negocios, más cárceles
se hace necesario construir para quienes padecen los negocios. Nuestros
sistemas de inquisidores y verdugos no sólo funcionan para el mercado externo
dominante; proporcionan también caudalosos manantiales de ganancias que fluyen
de los empréstitos y las inversiones extranjeras en los mercados internos
dominados. «Se ha oído hablar de concesiones hechas por América Latina al
capital extranjero, pero no de concesiones hechas por los Estados Unidos al
capital de otros países... Es que nosotros no damos concesiones», advertía,
allá por 1913, el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Él estaba seguro:
«Un país --decía- es poseído y dominado por el capital que en él se haya
invertido». Y tenía razón. Por el camino hasta perdimos el derecho de llamarnos
americanos, aunque los haitianos y los cubanos ya habían
asomado a la historia, como pueblos nuevos, un siglo antes de que los
peregrinos del Mayflower se establecieran en las costas de Plymouth. Ahora
América es, para el mundo, nada más que los Estados Unidos: nosotros habitamos,
a lo sumo, una sub -América, una América de segunda clase, de nebulosa identificación.
Es América Latina, la
región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo
se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y
como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la
tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su
capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos
humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido
sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje
universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función, siempre
en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho
infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de dos
eslabones, y que por cierto también comprende, dentro de América Latina, la
opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores y, fronteras adentro de
cada país, la explotación que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre
sus fuentes internas de víveres y mano de obra (Hace cuatro siglos, ya habían
nacido dieciséis de las veinte ciudades latinoamericanas más pobladas de la
actualidad.)
Para quienes conciben la
historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son
otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos; otros ganaron. Pero ocurre
que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos: la historia del
subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del
desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena;
nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la
prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia
colonial y neo-colonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se
con vierten en veneno. Potosí, Zacatecas y Ouro
Preto cayeron en picada desde la cumbre de los esplendores de los metales
preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos, y la ruina fue el
destino de la pampa chilena del salitre y de la selva amazónica del caucho; el
nordeste azucarero de Brasil, los bosques argentinos del quebracho o ciertos
pueblos petroleros del lago de Maracaibo tienen dolorosas razones para creer en
la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo
usurpa. La lluvia que irriga a los
centros del poder imperialista ahoga los vastos suburbios del sistema. Del
mismo modo, y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes
-dominantes hacia dentro, dominadas desde fuera- es la maldición de nuestras
multitudes condenadas a una vida de bestias de carga.
La brecha se extiende.
Hacía mediados del siglo anterior, el nivel de vida de los países ricos del
mundo excedía en un cincuenta por ciento el nivel de los países pobres. El
desarrollo desarrolla la desigualdad: Richard Nixon anunció, en abril de 1969,
en su discurso ante la OEA, que a fines del siglo veinte el ingreso per capita en Estados Unidos será quince veces más alto que el ingreso en
América Latina. La fuerza del conjunto del sistema imperialista
descansa en la necesaria desigualdad de las partes que lo forman, y esa
desigualdad asume magnitudes cada vez más dramáticas. Los países opresores se hacen cada vez más ricos en términos
absolutos, pero mucho más en términos relativos, por el dinamismo de la
disparidad creciente. El capitalismo central puede darse el lujo de crear y creer sus propios mitos de
opulencia, pero los mitos no se comen, y bien lo saben los países pobres que
constituyen el vasto capitalismo periférico. El ingreso promedio de un
ciudadano norteamericano es siete veces mayor que el de un latinoamericano y
aumenta a un ritmo diez veces más intenso. Y los promedios engañan, por los
insondables abismos que se abren, al sur del río Bravo, entre los muchos pobres
y los pocos ricos de la región. En la cúspide, en efecto, seis millones de
latinoamericanos acaparan, según las Naciones Unidas, el mismo ingreso que
ciento cuarenta millones de personas ubicadas en la base de la pirámide social.
Hay sesenta millones de campesinos cuya fortuna asciende a veinticinco centavos
de dólar por día; en el otro extremo los proxenetas de la desdicha se dan el
lujo de acumular cinco mil millones de dólares en sus cuentas privadas de Suiza
o Estados Unidos, y derrochan en la ostentación y el lujo estéril -ofensa y
desafío- y en las inversiones improductivas, que constituyen nada menos que la
mitad de la inversión total, los capitales que América Latina podría destinar a
la reposición, ampliación y creación de fuentes de producción y de trabajo.
Incorporadas desde siempre a la constelación del poder imperialista, nuestras
clases dominantes no tienen el menor interés en averiguar si el patriotismo
podría resultar más rentable que la traición o si la mendicidad es la única
forma posible de la política internacional. Se hipoteca la soberanía porque «no
hay otro camino»; las coartadas de la oligarquía confunden interesadamente la
impotencia de una clase social con el presunto vatio de destino de cada nación.
Josué de Castro declara:
«Yo, que he recibido un premio internacional de la paz, pienso que,
infelizmente, no hay otra solución que la violencia para América Latina».
Ciento veinte millones de niños se agitan en el centro de esta tormenta. La
población de América Latina crece como ninguna otra; en medio siglo se triplicó
con creces. Cada minuto muere un niño de enfermedad o de hambre, pero en el año
2000 habrá seiscientos cincuenta millones de latinoamericanos, y la mitad
tendrá menos de quince años de edad: una bomba de tiempo. Entre los doscientos
ochenta millones de latinoamericanos hay, a fines de 1970, cincuenta millones
de desocupados o sub-ocupados y cerca de cien millones de analfabetos; la mitad
de los latinoamericanos vive apiñada en viviendas insalubres. Los tres mayores
mercados de América Latina -Argentina, Brasil y México- no alcanzan a igualar,
sumados, la capacidad de consumo de Francia o de Alemania occidental, aunque la
población reunida de nuestros tres grandes excede largamente a la de cualquier país europeo. América Latina
produce hoy día, en relación con la población, menos alimentos que antes de la
última guerra mundial, y sus exportaciones per cápita han disminuido tres
veces, a precios constantes, desde la víspera de la crisis de 1929. El sistema
es muy racional desde el punto de vista de sus dueños extranjeros y de nuestra
burguesía de comisionistas, que ha vendido el alma al Diablo a un precio que
hubiera avergonzado a Fausto. Pero el sistema es tan irracional para todos los
demás que cuanto más se desarrolla más agudiza sus desequilibrios y sus
tensiones, sus contradicciones ardientes. Hasta la industrialización,
dependiente y tardía, que cómodamente coexiste con el latifundio y las
estructuras de la desigualdad, contribuye a sembrar la desocupación en vez de
ayudar a resolverla; se extiende la pobreza y se concentra la riqueza en esta
región que cuenta con inmensas legiones de brazos caídos que se multiplican sin
descanso. Nuevas fábricas se instalan en los polos privilegiados de desarrollo
-São Paulo, Buenos Aires, la ciudad de México- pero menos mano de obra se
necesita cada vez. El sistema no ha previsto esta pequeña molestia: lo que
sobra es gente. Y la gente se reproduce. Se hace el amor con entusiasmo y sin precauciones. Cada vez queda más gente a la vera del
camino, sin trabajo en el campo, donde el latifundio reina con sus gigantescos
eriales, y sin trabajo en la ciudad, donde reinan las máquinas: el sistema
vomita hombres. Las misiones norteamericanas esterilizan masivamente mujeres y
siembran píldoras, diafragmas, espirales, preservativos y almanaques marcados,
pero cosechan niños; porfiadamente, los niños latinoamericanos continúan
naciendo, reivindicando su derecho natural a obtener un sitio bajo el sol en
estas tierras espléndidas que podrían brindar a todos lo que a casi todos
niegan.
A principios de noviembre
de 1968, Richard Nixon comprobó en voz alta que la Alianza para el Progreso
había cumplido siete años de vida y, sin embargo, se habían agravado la
desnutrición y la escasez de alimentos en América Latina. Pocos meses antes, en
abril, George W. Ball escribía en Life: «Por lo menos durante las próximas décadas, el descontento de las
naciones más pobres no significará una amenaza de destrucción del mundo. Por
vergonzoso que sea, el mundo ha vivido, durante generaciones, dos tercios pobre
y un tercio rico. Por injusto que sea, es limitado el poder de los países
pobres». Ball había encabezado la
delegación de los Estados Unidos a la Primera Conferencia de Comercio y
Desarrollo en Ginebra, y había votado contra nueve de los doce principios
generales aprobados por la conferencia con el fin de aliviar las desventajas de
los países subdesarrollados en el comercio internacional. Son secretas las matanzas
de la miseria en América Latina; cada año estallan, silenciosamente, sin
estrépito alguno, tres bombas de Hiroshima sobre estos pueblos que tienen la
costumbre de sufrir con los dientes apretados. Esta violencia sistemática, no
aparente pero real, va en aumento: sus crímenes no se difunden en la crónica
roja, sino en las estadísticas de la FAO. Ball dice que la impunidad es todavía
posible, porque los pobres no pueden desencadenar la guerra mundial, pero el
Imperio se preocupa: incapaz de multiplicar los panes, hace lo posible por
suprimir a los comensales. «Combata la pobreza, ¡mate a un mendigo!», garabateó un maestro del humor negro sobre un
muro de la ciudad de La Paz. ¿Qué se proponen los herederos de Malthus sino
matar a todos los próximos mendigos antes de que nazcan? Robert McNamara, el
presidente del Banco Mundial que había sido presidente de la Ford y Secretario
de Defensa, afirma que la explosión demográfica constituye el mayor obstáculo
para el progreso de América Latina y anuncia que el Banco Mundial otorgará
prioridad, en sus préstamos, a los países que apliquen planes para el control
de la natalidad.
McNamara comprueba con
lástima que los cerebros de los pobres piensan un veinticinco por ciento menos,
y los tecnócratas del Banco Mundial (que ya nacieron) hacen zumbar las
computadoras y generan complicadísimos trabalenguas sobre las ventajas de no
nacer: «Si un país en desarrollo que tiene una renta media per capita de 150 a 200 dólares anuales logra reducir su fertilidad en un 50
por ciento en un período de 25 años, al cabo de 30 años su renta per capita será superior por lo menos en un 40 por ciento al nivel que
hubiera alcanzado de lo contrario, y dos veces más elevada al cabo de 60 años»,
asegura uno de los documentos del organismo. Se ha hecho célebre la frase de
Lyndon Jonson: «Cinco dólares, invertidos contra el crecimiento de la población
son más eficaces que cien dólares invertidos en el crecimiento económico».
Dwight Eisenhower pronosticó que si los habitantes de la tierra seguían multiplicándose
al mismo ritmo no sólo se agudizaría el peligro de la revolución, sino que
además se produciría «una degradación del nivel de vida de todos los pueblos, el
nuestro inclusive».
Los Estados Unidos no
sufren, fronteras adentro, el problema de la explosión de la natalidad, pero se
preocupan como nadie por difundir e imponer, en los cuatro puntos cardinales,
la planificación familiar. No sólo el gobierno; también Rockefeller y la
fundación Ford padecen pesadillas con millones de niños que avanzan, como
langostas, desde los horizontes del Tercer Mundo. Platon y Aristóteles se
habían ocupado del tema antes que Malthus y McNamara;
sin embargo, en nuestros tiempos, toda esta
ofensiva universal cumple una función bien definida: se propone justificar la
muy desigual distribución de la renta entre los países y entre las clases
sociales, convencer a los pobres de que la pobreza es el resultado de los hijos
que no se evitan y poner un dique al avance de la furia de las masas en
movimiento y rebelión. Los dispositivos intrauterinos compiten con las bombas y
la metralla, en el sudeste asiático, en el esfuerzo por detener el crecimiento
de la población de Vietnam. En América Latina resulta más higiénico y eficaz matar a los
guerrilleros en los úteros que en las sierras o en las calles. Diversas misiones norteamericanas han
esterilizado a millares de mujeres en la Amazonia, pese a que ésta es la zona
habitable más desierta del planeta. En la mayor parte de los países
latinoamericanos, la gente no sobra: falta. Brasil tiene 38 veces menos
habitantes por kilómetro cuadrado que Bélgica; Paraguay, 49 veces menos que
Inglaterra; Perú, 32 veces menos que Japón. Haití y El Salvador, hormigueros
humanos de América Latina, tienen una densidad de población menor que, la de
Italia. Los pretextos invocados ofenden la inteligencia; las intenciones reales
encienden la indignación. Al fin y al cabo, no menos de la mitad de los
territorios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela
está habitada por nadie. Ninguna población latinoamericana crece menos que la
del Uruguay, país de viejos, y sin embargo ninguna otra nación ha sido tan
castigada, en los años recientes, por una crisis que parece arrastrarla al
último círculo de los infiernos. Uruguay está vacío y sus praderas fértiles
podrían dar de comer a una población infinitamente mayor que la que hoy padece,
sobre su suelo, tantas penurias.
Hace más de un siglo, un
canciller de Guatemala había sentenciado proféticamente: «Sería curioso que del seno mismo de los
Estados Unidos, de donde nos viene el mal, naciese también el remedio». Muerta y enterrada la Alianza para el Progreso,
el Imperio propone ahora, con más pánico que generosidad, resolver los problemas de América Latina
eliminando de antemano a los latinoamericanos. En Washington tienen ya motivos para sospechar
que los pueblos pobres no prefieren ser pobres. Pero no se puede querer el fin sin querer los medios:
quienes niegan la liberación de América Latina, niegan también nuestro único
renacimiento posible, y de paso absuelven a las estructuras en vigencia. Los
jóvenes se multiplican, se levantan, escuchan: ¿qué les ofrece la voz del
sistema? El sistema habla un lenguaje surrealista: propone evitar los
nacimientos en estas tierras vacías; opina que faltan capitales en países donde
los capitales sobran pero se desperdician; denomina ayuda a la ortopedia deformante de los empréstitos y al drenaje de
riquezas que las inversiones extranjeras provocan; convoca a los latifundistas
a realizar la reforma agraria y a la oligarquía a poner en práctica la justicia
social. La lucha de clases no existe -se decreta- más que por culpa de los
agentes foráneos que la encienden, pero en cambio existen las clases sociales,
y a la opresión de unas por otras se la denomina el estilo occidental de vida. Las expediciones criminales de los marines tienen por objeto restablecer el orden y la paz
social, y las dictaduras adictas a Washington fundan en las cárceles el estado
de derecho y prohíben las huelgas y aniquilan los sindicatos para proteger la
libertad de trabajo.
¿Tenemos todo prohibido,
salvo cruzarnos de brazos? La pobreza no está escrita en los astros; el
subdesarrollo no es el fruto de un oscuro designio de Dios. Corren años de
revolución, tiempos de redención. Las clases dominantes ponen las barbas en
remojo, y a la vez anuncian el infierno para todos. En cierto modo, la derecha
tiene razón cuando se identifica a sí misma con la tranquilidad y el orden: es
el orden, en efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías, pero orden al
fin: la tranquilidad de que la injusticia siga siendo injusta y el hambre
hambrienta. Si el futuro se transforma en una caja de sorpresas, el conservador
grita, con toda razón: «Me han traicionado». Y los ideólogos de la impotencia,
los esclavos que se miran a sí mismos con los ojos del amo, no demoran en hacer
escuchar sus clamores. El águila de bronce del Maine, derribada el día de la victoria de la revolución cubana, yace
ahora abandonada, con las alas rotas, bajo un portal del barrio viejo de La
Habana. Desde Cuba en adelante, también otros países han iniciado por distintas
vías y con distintos medios la experiencia del cambio: la perpetuación del
actual orden de cosas es la perpetuación del crimen.
Los fantasmas de todas las
revoluciones estranguladas o traicionadas a lo largo de la torturada historia
latinoamericana se asoman en las nuevas experiencias, así como los tiempos
presentes habían sido presentidos y engendrados por las contradicciones del pasado.
La historia es un profeta
con la mirada vuelta hacia atrás: por lo que fue, y contra lo que fue, anuncia
lo que será. Por eso en este libro, que quiere ofrecer una historia del saqueo
y a la vez contar cómo funcionan los mecanismos actuales del despojo, aparecen los
conquistadores en las carabelas y, cerca, los tecnócratas en los jets, Hernán Cortés y los infantes de marina,
los corregidores del reino y las misiones del Fondo Monetario Internacional, los dividendos
de los traficantes de esclavos y las ganancias de la General Motors. También
los héroes derrotados y las revoluciones de nuestros días, las infamias y las
esperanzas muertas y resurrectas: los sacrificios fecundos. Cuando Alexander
von Humboldt investigó las costumbres de los antiguos habitantes indígenas de
las mesetas de Bogotá, supo que los indios llamaban quihica a las víctimas de las
ceremonias rituales. Quihica significaba puerta: la muerte de cada elegido
abría un nuevo ciclo de ciento ochenta y cinco lunas.
INTRODUCCIÓN DEL LIBRO DE EDUARDO GALEANO “LAS
VENAS ABIERTAS DE AMERICA LATINA”