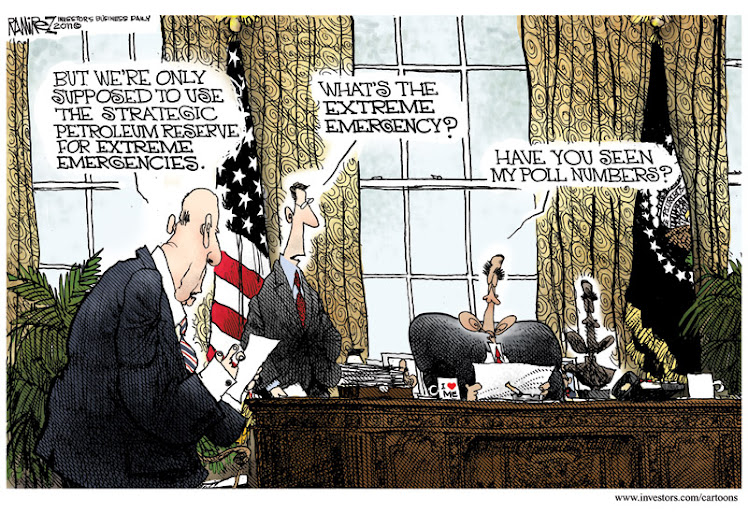Por Carlos Ávila Villamarpor La pupila insomne |
Se
ha hablado mucho de lo atroz que resulta dejar de existir. Siempre hay
una extrañeza ante la idea de que el mundo pueda seguir tras nuestra
muerte. Sin embargo, es igual de atroz pensar en el nacimiento de un ser
humano. Si nos dicen que imaginemos nuestra casa hace cien años, o el
terreno que ocupaba nuestra casa, podemos hacerlo. Pero ¿qué pasa si nos
piden que imaginemos nuestra casa días, minutos antes de que viniéramos
al mundo? Pensar en la sala y en los sillones que nos desconocían, en
la lluvia y en la tierra húmeda que por una diferencia de días o de
minutos son ajenos a nuestra vida. Algunos acontecimientos quedan tan
separados en nuestra imaginación, que el revisar fechas solo nos
devuelve una realidad enrarecida, casi inverosímil. Pienso en los
cortísimos cinco años que transcurrieron desde la muerte de Napoleón
hasta la invención de la fotografía. Con todo esto quiero explicar, de
algún modo, por qué es tan difícil para mí concebir el que apenas cuatro
años me separen de la existencia de la Unión Soviética como país.

Eso
significa que en el momento en el que nací todavía existían objetos
cotidianos soviéticos. No hablo de artículos más sólidos, como
televisores o automóviles (que los soviéticos fabricaban para toda una
vida), sino de aquellos que habrían de reponerse pronto, cajas de
fósforo, o tal vez un pomo de vidrio todavía con la etiqueta puesta,
usado para almacenar sal. Tal vez alguna ropa agujereada que con el
tiempo se cogió para dormir. Dada la rapidez con la que se intentó
borrar el recuerdo de la Unión Soviética en el mundo, aquella breve
supervivencia de una blusa o un cabo de lápiz constituyó un pequeño
milagro. Me figuro un niño cubano que dibuja con un lápiz de color hecho
en la Unión Soviética, tarde o temprano va a crecer y aquel residuo va a
borrarse para siempre de su memoria. Rusia existe en nuestros días,
pero tal vez en cien años comparar Rusia con la Unión Soviética sea como
comparar Italia con el Imperio Romano.
Basta
pensar en las hidroeléctricas, los complejos industriales tan
comúnmente representados en los sellos, la arquitectura brutalista, las
heroicas aventuras espaciales (a Estados Unidos no le interesó
conquistar el espacio antes de que alguien más quisiera conquistarlo, y
la verdad tampoco le ha interesado después): me es difícil imaginar un
destino más ambicioso que aquel trazado por los pueblos soviéticos.
Sabían que tanto el éxito como el fracaso habrían de marcarlos por igual
para la eternidad, puesto que difícilmente aparecería una meta de
semejante magnificencia que, de ocurrir lo peor, pudiese sucederla. En
efecto, hoy Rusia es un gigante cuya alma se refugia en un sustituto
menor, el nacionalismo, tan común en el resto de los países. Recuerda
con nostalgia, quizás, los pasajes equivocados del socialismo (dígase el
gobierno estalinista, que lentamente vuelve a ser motivo de admiración
entre los rusos). Los rusos hoy admiran de la Unión Soviética el poder y
la fuerza, virtudes bastante pobres comparadas con muchas otras
promovidas por el socialismo, muestra tristísima del cambio radical en
el pensamiento colectivo. Admiran hoy, si lo pensamos bien, solo lo que
admiraban sus rivales estadounidenses.
Para
muchos países europeos, la Unión Soviética significaba la intromisión
de un poder externo y rígido, no solicitado, y no sorprendió a nadie que
en ellos se intentara borrar su memoria lo más pronto posible. Para
nuestro país, en cambio, significó la prosperidad. Los cubanos que
recuerdan los años ochenta asocian la Unión Soviética a la posibilidad
(entonces visible a mediano plazo) de un socialismo global. Y esto es
importante. Como los individuos, los pueblos van de proyecto en
proyecto, en una búsqueda interminable de propósito. Tras la
desintegración, el enfoque del proyecto cubano tuvo que cambiar a la
idea del bastión inquebrantable, la pujanza fue reemplazada por la
resistencia, convertir la nueva desventaja (el desamparo geopolítico) en
virtud (la orgullosa excepcionalidad de nuestro proyecto). Es más o
menos el enfoque que se mantiene hoy, aunque durante el reciente auge de
los gobiernos de izquierda en América Latina se matizara la
excepcionalidad socialista con la idea de la integración regional, una
integración que no implicaba al socialismo en sí, sino al otro gran
pilar ideológico cubano, el antiimperialismo. De cualquier modo, la
Unión Soviética ha quedado atrás y contrario a la opinión que hay de
Cuba en muchos países, pensamos en ella pocas veces al día.
En
resumidas cuentas, quiero decir que una soledad extraña me invade cada
vez que pienso que ya han pasado cien años desde la Revolución de
Octubre, una absurda sensación de culpa y añoranza. Yo no viví en la
Unión Soviética y de haber nacido y vivido allá probablemente no me
hubiera gustado, pero el alma humana es compleja. De algún modo su
proyecto se impregnó culturalmente en Cuba: no solo a través de una
generación de niños llamados Boris o Vladimir, sino porque aquel
recuerdo remoto (no dudo que idealizado, por razones ya dichas)
constituye un amuleto. Una de las cosas maravillosas de la Unión
Soviética es que aunque su ideología era occidental, su base yacía en un
conjunto de pueblos no occidentales, un tanto misteriosos tras siglos
de aislamiento. Sobre un mapa inexplorado se construyó todo. Los
soviéticos pasaban por calles, túneles y puentes construidos dentro del
propio socialismo, casi todo lo que veían, de hecho, provenía del
socialismo, o de lo contrario de una tradición por completo alejada de
lo occidental. Eso significa que era muy fácil visualizar, a través de
ella, un futuro distinto a lo ya conocido. Nuestro país ha tenido que
enfrentarse al recuerdo del capitalismo, impregnado hasta en la
arquitectura, pero siempre quedará el recuerdo cultural de la Unión
Soviética para compensarlo. Desde su caída no ha emergido un proyecto
que se le compare, y hasta que eso suceda, nos queda la recompensa que
solo hay en lo distante, es decir, lo que ya no puede volver a caer ni
corromperse, nos queda el mito, la muy subvalorada nostalgia.