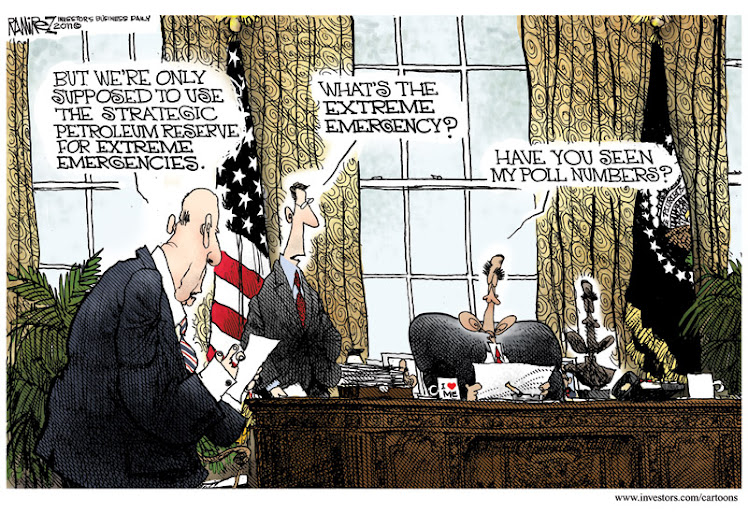por La pupila insomne |
Cátedra de Cultura Científica “Felix Varela”
Universidad de la Habana
Al
describir la universidad, luego del fracaso de la reforma en una Cuba
dirigida por mediocres, Mella escribe que “La mayoría de los estudiantes
seguirán ingresando en la Universidad con la idea de salir pronto y con
el título que sea más productivo...”(¿ Puede ser un hecho la reforma
universitaria? Julio Antonio Mella, 1925). Y productivo significaba
aquello, que al margen de lo que necesitaba una Cuba subdesarrollada y
desigual, le garantizara al egresado una vida cómodamente asimilada al
entramado social existente. Así de estrecho era el horizonte que una
universidad mediocre le inculcaba a sus estudiantes. Una universidad así
no debía velar por la calidad del egresado o la utilidad social del
mismo, colgar el titulo en la pared bastaba para la satisfacción
familiar o era ventaja suficiente para abrir un gabinete o una consulta
privada. Reducir el papel social de la universidad al de garantizarle,
al margen de la calidad de lo que se enseñaba o aprendía, un graduado
universitario a la familia que lograba un estudiante en sus aulas, era
la justificación para entronizar la mediocridad mas esterilizante.
Mella no exageraba.
En
la caracterización de nuestra educación superior que se hizo para la
reforma universitaria en 1962, se concluía que esa educación era
desvertebrada, corrupta e inservible socialmente (La reforma de Córdoba:
Impactos y continuidad en las experiencias de la República de Cuba,
Elvira Martín Sabina, En La reforma Universitaria, CLACSO, 2008).
La Revolución vino a cambiar todo esto.
Con
la Revolución la universidad adquirió la función social esencial que le
fuera negada por tantos años. Pero no sólo eso. La transformación más
profunda fue abrirle sus puertas a los preteridos de siempre. El Che en
el 59 le pedía a la universidad como su tarea primera pintarse de negro,
de mulato, de obrero, de campesino, de pueblo, no solo entre sus
estudiantes sino además entre su claustro. Y fue eso lo que la
universidad hizo. Y no solo se abrió y se pintó, sino además se
multiplicó. ¡ Y de que forma !
El
10 de enero de 1962 se hace pública la disposición legal denominada
“Bases fundamentales de la reforma de la enseñanza superior”. El
documento había sido elaborado por el Consejo Superior de Universidades
que integraban estudiantes y profesores de las tres universidades
existentes. Los pilares de esta reforma eran garantizar una enseñanza
con calidad y hacer esta extensiva a todo el país; lograr un amplio
sistema de becas; lograr incorporar las mejores experiencias pedagógicas
haciendo de la enseñanza un proceso activo y participativo; imbricar al
desarrollo universitario las investigaciones y la extensión
universitaria; reestructurar las carreras universitarias incorporando
nuevas que fueran esenciales al empeño de lograr el desarrollo
económico, social y cultural de la nación; lograr la articulación de la
enseñanza precedente con la universitaria.
La
universidad dejó de ser fábrica de mediocridad para tornarse en crisol y
tesorero de cultura desde el pueblo y para el pueblo que emergía como
el actor esencial de la Cuba nueva.
Frente
a la necesidad perentoria de desarrollar al país, la solución audaz fue
la de lograr paulatinamente esa masividad a la vez que se aumentaba la
calidad, y por tanto, la exigencia en los estudios universitarios. A
nuestros claustros se fueron incorporando lo mejor de nuestros
intelectuales y profesionales a la vez que se desterraba la corrupción,
se actualizaban los planes de estudio con lo más avanzado en ese momento
y se incorporaba una bibliografía publicada por nuestras editoriales
que traían a la isla las mejores obras en cada campo del conocimiento.
Nuestras carreras se hicieron crecientemente más exigentes en la medida
que el propio desarrollo económico y social, demandaba mayor calidad del
gaduado a tono con la aspiración de estar en la frontera civilizatoria y
cultural de la humanidad. La extensión a todo el ámbito nacional,
también trajo como consecuencia un descubrimiento y rescate del talento
individual para las universidades por encima de la geografía, el origen
social, racial o de género.
En esta concepción, la incorporación de la investigación a la universidad fue un cambio radical de nuestra enseñanza superior.
El
18 de Septiembre de 1988 al cumplirse 900 años de la fundación de la
Universidad de Bolonia, considerada la primera de la historia, rectores
de diversas universidades europeas firmaron la llamada Carta Magna
Universitaria donde establecen que las universidades “producen, examinan
valoran, y ofrecen cultura por medio de la investigación y la
enseñanza” para luego afirmar que la enseñanza y la investigación son
inseparables si sus matrículas no pretenden quedarse atrás de "las
necesidades cambiantes, las demandas de la sociedad y los avances del
conocimiento científico”
Tal
idea ya había sido enunciada en nuestra geografía latinoamericana
setenta años antes de la declaración de Bolonia, convertida ya en
centenaria en este 2018, con el inicio del movimiento de la reforma
universitaria en Córdoba. En ella se abogaba, entre otras cosas, por la
inserción social de la universidad a la vez que se vinculaba la
investigación y la enseñanza. La idea bebía de muchas fuentes incluyendo
a Ortega y Gasset de quien es la afirmación de que “la enseñanza
superior consiste (…) en profesionalismo e investigación” (Misión de la
Universidad, José Ortega y Gasset, 1930).
Para
que una universidad rebase la mera condición colonizante, de educador
de conocimiento creado mas allá de sus muros o de su sociedad, debe
convertirse en un creador de conocimiento, valga decir de cultura. Se
vuelve de ese modo en un ente fundamental que sirve a la sociedad no
sólo en su reproducción sino, de modo esencial, diseñándola en sus
posible escenarios futuros. La incorporación de la investigación le
permite a la universidad tener una incidencia creadora sobre la sociedad
en general y sobre el esfuerzo de desarrollo en particular, a la vez
que educa y prepara al estudiante como generador de conocimiento.
Permite además, dibujar en todas las esferas de la cultura, la sociedad
que se quiere y las herramientas y conocimiento que lo harán posible. La
investigación por tanto, no es un añadido a las funciones
universitarias sino que, en la universidad moderna, es componente
esencial que define a la universidad misma. La insistencia en una
educación activa tiene como componente clave el del estudiante como
parte activa de esa investigación que a su vez, incide sobre la propia
universidad. Nada más lejos de la idea fabril donde nunca el producto
interactúa con su proceso de producción y por tanto, en esa dimensión,
también se desterraba la concepción de la universidad como mera factoría
de egresados reproductores.
En
una reflexión sobre la formación del receptor cultural, Felix Sánchez
apunta sobre las áreas de la formación cultural en tres aspectos a) la
formación del creador artístico; b) de agentes culturales y; c) de
consumidores o receptores culturales. La primera área tiene que ver con
la formación especializada que conduce a un actor creador de cultura en
un sentido muy específico y profesionalizante. La segunda área apunta a
la necesidad de un mediador capaz de imbricar la creación cultural con
su consumo social y la tercera función formadora y la más preterida,
centro de la reflexión de Sánchez, la necesidad social de un receptor
capaz de asimilar la creación cultural paso esencial para que esta se
realice socialmente (La pena del salón vacío, Feliz Sánchez, Gaceta de
Cuba, Septiembre-Octubre, 2017).
Si
asumimos cultura en su concepto más amplio que el del arte, aún podemos
suscribir las tres direcciones de formación como pertinentes a las
funciones univesitarias. El sujeto esencial de la universidad es el
estudiante, pero el estudiante como sujeto social activo y al asumirlo
como tal, debemos interiorizar que al formarlo estamos en esencia
gestando a un creador cultural altamente especializado con capacidades
profesionalizantes. Queda claro que la función de ese creador cultural
comprende pero rebasa el ámbito artístico para ubicarse como un actor
creativo cuyo accionar incide en todos los ámbitos económicos y
sociales. Debemos entender que nuestros universitarios, aún cuando estén
incidiendo en espacios tan específicos como la organización económica, o
como parte de las fuerzas productivas lo hacen, o deberían hacerlo,
como creadores culturales. Cuando un ingeniero proyecta una obra, una
maquinaria, un dispositivo o un servicio lo hace como creador cultural.
Un científico generando conocimiento básico o aplicado, lo hace como
creador cultural. Un filósofo, un sociólogo, un antropólogo, un abogado,
un historiador, un filólogo son creadores culturales. Un economista, un
contador es un creador de cultura. En fin, toda universitario se debe
formar como un actor cultural altamente especializado. Y ese hecho no
queda disminuido porque cada uno lo haga esencialmente en un ámbito
específico de la cultura.
Pero
la función formadora universitaria no se reduce a esa sola área y
también comprende la necesidad de formar a su sujeto como agente
cultural. Que la creación cultural necesite de agentes no es una
necesidad nueva pero lo que sí es probablamente nuevo, es que el nivel
de especialización y abstracción alcanzado por el desarrollo
civilizatorio de la humanidad, haga de esa necesidad una clave
imprescindible en el desarrollo de la sociedad. Y ello no se reduce,
aunque en ello sea más evidente, al comunicador social. Si la función
social del agente cultural es poner en circulación el producto cultural,
debemos entender que ese producto se ha vuelto tan especializado que
necesita de un agente igualmente especializado y profesionalizado y en
ello la universidad es esencial como formadora. Si somos más eficaces en
la primera de las funciones, en esta ya no lo somos tanto.
Todo
producto cultural necesita ser examinado y evaluado como parte de un
proceso de aceptación o rechazo social. Y ese proceso colectivo de
realización o aborto, necesita de agentes culturales que traduzcan a la
vez que eduquen a la sociedad con respecto lo que se ha producido.
Aún
si somos exitosos en las dos áreas descritas ello no basta. La tercera
es igualmente esencial en la formación universitaria. Crear un receptor
cultural profundo es fundamental para tener un actor orgánico a la
sociedad que pretendemos construir. Ello implica a la universidad como paideia o humanitas.
Reconocemos que el espacio universitario es a su vez un escenario donde
se forman valores humanistas, ideológicos y políticos que respondan a
las tradiciones históricas de la nación cubana y beban del pensamiento
descolonizante y liberador del ser humano, pero ¿reconocemos acaso la
necesidad de formar valores culturales universales que sean
transversales a todas las carreras? Insistimos en un formación de todos
nuestros egresados en ciencias sociales, en cultura política, en valores
patrióticos, pero no hacemos lo suficiente con una formación artística,
científica etc. No hacemos lo suficiente para formarlo como receptor
cultural profundo. Quizás deberíamos reflexionar, frente a los asaltos
simbólicos evidentes de los últimos años, que dejar determinadas áreas
de la cultura al margen de la formación del estudiante es dejarle el
terreno de batalla a otras hegemonías culturales contrarias a la
nuestra.
La
formación universitaria tiene un importante aspecto instrumentalizador y
de creación de funcionalidades específicas, pero no podemos reducirlo a
ello. Cuba se encuentra inmersa en una batalla épica por la
emancipación humana en un escenario abrumadoramente desigual. La batalla
exige la formación de un egresado con un nivel adecuado de conocimiento
artístico, histórico, filosófico y científico, al margen de su
especialidad, que le permita enfrentar con éxito los asaltos ideológicos
y culturales de la hegemonía capitalista y proyectar nuestra propia
ideología y cultura al conjunto de la sociedad nacional y allende los
mares. Si hablamos de creación cultural, lo hacemos como conocimiento
asentado e incorporado desde la profundidad de la educación y no desde
el adoctrinamiento. Puestos a adoctrinar, la batalla está perdida de
antemano frente a la engrasada maquinaria generadora de símbolos del
capitalismo, lavatorio de pensamiento e implantador de
superficialidades. Pero si en cambio, de educar se trata, entonces la
batalla está planteada desde un espacio donde ocupamos el terreno alto:
el decursar del pensamiento humano y la historia de sus batallas
culturales en el plano filosófico, estético y científico nos trae
ventaja discursiva y argumental, decisiva frente a esa misma maquinaria
incapaz de volver a esconder sus vergüenzas una vez que han sido puestas
al descubierto. Pero el acto del desnudo, solo se da en toda su fuerza
revolucionaria cuando se es capaz de integrar en el mismo discurso todas
las culturas que el capitalismo ha puesto tanto celo en mantener
divorciadas. No ayudamos al pensamiento emancipador cuando caemos en la
trampa de instrumentalizar la educación universitaria como mero formador
de recursos humanos en plan factoría, para la reproducción ampliada de
la dinámica económica, o bálsamo aliviador de dolores sociales, mientras
creemos que un parche doctrinario bastará para saldar la formación
política o ideológica, haciendo caso omiso a una adecuada formación
cultural.
No
se cumple bien la función formadora universitaria si no entendemos como
parte de ella, la de crear un sujeto humanista crítico desde el
conocimiento, la cultura y la capacidad de indagación.
Al
mirar a la universidad desde esta perspectiva, chocamos otra vez de
inmediato con que cualquier visión que parta de considerar que la
eficiencia de una universidad se mide por una supuesta productivad de
estilo fabril y con énfasis en lo instrumentalizador, es una reducción
costosa. Y lo es en términos de lo que Cuba necesita hoy y mañana,
incluso en el plano de su capacidad de sostenibilidad y reproducción
social. Gestar con éxito un creador cultural, un agente cultural y un
receptor cultural se hace desde la visión de cada estudiante como un
individuo diferente. Su formación por tanto requiere un acto de
creatividad y adaptabilidad de los procesos formativos que solo puede
darse y se da cuando cada profesor asume su papel de pedagogo, todo lo
opuesto de un operario industrial monótono preocupado en lograr que cada
producto sea igual al anterior y al próximo. Nuestro éxito se mide
porque logremos que esa arcilla fundamental de nuestra obra se conforme
en una pieza única, todas con esa calidad que le haga ser capaz de
realizarse como individuo en la medida que le es útil a la sociedad y
sea un actor esencial en su reproducción y evolución.
En
“La Universidad en el Socialismo”, Carlos Rafael Rodríguez,
reflexionando sobre las funciones de la educación universitaria,
afirmaba ”... la sociedad comunista hacia la que nos encaminamos no será
nunca posible sino sobre la base de lograr en ella lo que hemos
definido como "el hombre nuevo". (...) repudiamos como opuesta al
socialismo la comunidad de los autómatas, administrados por la
propaganda o por la imposición, y abogamos por su antítesis: el hombre
pleno...” El fragmento forma parte de una inmersión conceptual en la
universidad que necesita la Revolución y tiene como conclusión, que la
universidad en una sociedad como la cubana, que aspira a ser una
alternativa viable al capitalismo enajenante, no puede reducirse a la
formación instrumental del joven. Es necesario insistir en ello cuando
en la pŕactica parece haber un discurso sumergido, reductor del papel de
la universidad en Cuba a mero creador de agentes económicos.
Desde
el plan Bolonia, ese asalto neoliberal a la educación transportado del
mundo anglosajón al espacio europeo, el énfasis que se nos hace desde
los centros hegemónicos del poder capitalista es en instrumentalizar la
universidad como creador de profesionales “útiles” económicamente.
Reducciones de los tiempos de carreras bajo la justficación de costos y
necesidad económica. Para Europa el plan Boloña, que reduce el tiempo de
las carreras e instrumentaliza la formación universitaria “corre el
riesgo (...) de acabar con la ciencia y el conocimiento en las aulas,
bajo la premisa de grados cortos pensados exclusivamente para satisfacer
al empresario“ (Críticas al plan Bolonia, Revista Fusión, Marzo 2009).
La universidad como “fábrica” en serie y masiva de un profesional
atrofiado en sus dimensiones menos atractivas como fuerza productiva. No
podemos caer en esa trampa, en ello nos va la vida. Corremos el peligro
de que mientras en el discurso negamos tal posibilidad, en la práctica
damos pasos no conscientes en esa dirección aniquiladora. Se puede estar
en contra de las políticas distributivas del neoliberalismo y su
apropiación privada extrema de la riqueza creada en colectivo, a la vez
que se abraza inconscientemente su instrumental teórico creyendo
erradamente que es camino hacia el desarrollo.
No nos engañemos, los contextos cambian, pero las batallas de ayer siguen siendo las mismas batallas de hoy.
Cuba
en Revolución, no ha sido nunca pasivo receptor de agendas de otros,
sino por el contrario, conformador de agendas emancipadoras y centro
ideológico mundial. En educación superior lo hemos sido y hemos de
continuar siéndolo, pues el espacio de lo universitario es esencial en
la lucha ideológica mundial. Nuestras universidades deben ser ejemplo no
solo desde lo instrumental, sino también, desde lo conceptual,
empezando por el propio diseño curricular. El reduccionismo oculta en la
práctica que esta batalla desborda la mezquindad del aldeano y va
dirigida contra el gigante de siete leguas y como único se logra la
victoria final es dando batalla total en todos los ámbitos: económico,
cultural, científico, tecnológico, ideológico y educativo.
Deberíamos
reflexionar sobre lo que advierte el profesor cubano Manuel Calviño,
que “el economicismo (…) cree en el concepto burgués del éxito, y no ve
el significado esencial del desarrollo humano. Tiene una fe ciega en lo
material pero no entiende la espiritualidad humana (…) la función
educativa, transformadora del ser humano es la clave para que la mejora
económica no solo se produzca, sino adquiera su nuevo sentido liberador”
(Tomado de “Donde esta la inteligencia de las emociones”, de “Cambiando
la mentalidad... empezando por los jefes”, Manuel Calviño, Editorial
Academia, p. 211).
Hoy,
la transformación de nuestra educación superior es una oportunidad de
realmente ser creativos e ir a fondo en muchos asuntos. Las
transformaciones que la educación superior cubana necesita no son asunto
disciplinar sino un tema transversal que recorre toda la educación
superior y a la sociedad. Necesitamos una verdadera estrategia de cambio
en el espíritu martiano que Fidel nos inculcaba de plantearnos obras
grandes, obras gigantes, obras colosales, de la misma magnitud que esta
Revolución socialista.
Estamos
a 290 años de la creación de la primera universidad cubana, universidad
heredera crítica de su historia y renacida en el crisol de una
Revolución cuyo encantador trastorno telúrico nos puso frente a la
posibilidad real de tomar el cielo por asalto. A esa posibilidad no solo
no podemos renunciar, sino que tiene seguir siendo la meta de todos
nuestros sacrificios, en ello radica la única garantía de victoria y
nuestra universidad tiene que estar a la altura de ello.