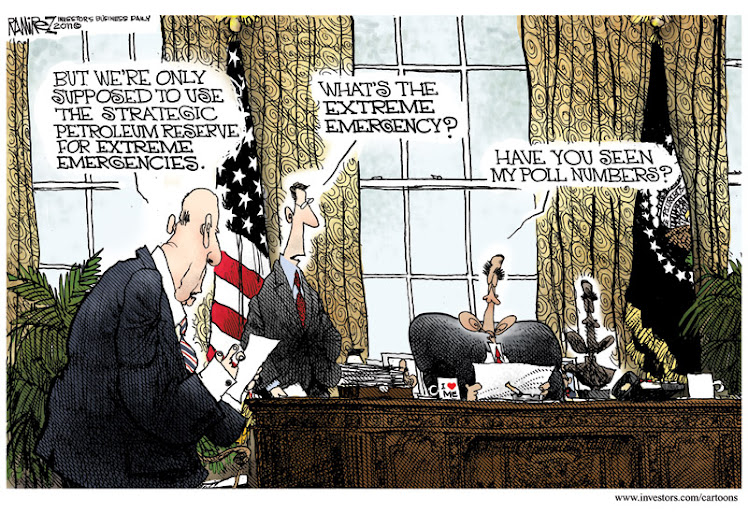A propósito de una entrevista reciente con el periódico Tiempo Argentino (https://bit.ly/2IMB5vC),
que versó sobre el asesinato de candidatos en México en el marco de la
campaña electoral en curso, juzgué oportuno recoger algunas de las
reflexiones que arrojó la ocasión y presentarlas en formato extendido.
Es habitual que en México
estos fenómenos –asesinatos en general, y asesinato de candidatos en
particular– pasen inadvertidos; o bien, que una franja mayoritaria del
público minimice el hecho en sí y/o sus efectos colaterales. La
violencia es la divisa dominante de la política nacional, tanto en la
modalidad de represión llana y abierta como en la acción consuetudinaria
de las instituciones, que, sin moderación, quebrantan el orden
constitucional a su antojo. Y este alud de criminalidad e ilegalidad
concertada desde las instituciones acaso explica el fenómeno de la
“naturalización” del maridaje violencia-política. Por cierto, esta
violencia política está íntimamente entrelazada con la violencia social.
Y, por ello, el tema cobra una importancia mayúscula.
Con base en esta premisa, y
sin descuidar la decisión política que desencadenó la barbarie en México
–la guerra contra el narcotráfico–, extiéndome sobre el asunto en
cuestión.
T.A.: ¿Se recrudeció el asesinato de candidatos en México o es similar a otros momentos? ¿Qué explica estos asesinatos?
A.O.: El
asesinato de candidatos como recurso para determinar el resultado de
una elección no es una rareza ni un procedimiento inédito en la
“democracia electoral mexicana” (nótese el entrecomillado). Los procesos
de democratización en los países discurren por diferentes caminos. Y lo
primero que hay que entender es que en México nunca ha habido una
democratización de los canales institucionales-electorales, aun cuando
es posible consignar una relativa pluralización del sistema de partidos.
Rotación de élites sin cambios sustantivos ni canalización
institucional de las demandas sociales: esa es la fórmula.
Cabe recordar que la
Revolución Mexicana estalló bajo la consigna de “sufragio efectivo, no
reelección”. Y si bien la insurrección consiguió la abrogación de la
reelección, la efectividad del voto popular nunca se cristalizó. De
hecho, la crisis de violencia en el país es fruto –entre otros factores–
de una octogenaria acumulación de procesos electorales fraudulentos, en
la que los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular es una
norma más que una excepción. Tal vez el caso más emblemático es el
asesinato del candidato presidencial (puntero) Luis Donaldo Colosio, en
las vísperas de la elección federal de 1994. A propósito de este caso,
existe una multiplicidad de interpretaciones. Pero casi todas coinciden
en señalar el involucramiento de actores del Estado profundo
(conciliábulos militares), dinastías familiares del propio partido
político –Partido Revolucionario Institucional (PRI)–, y el
narcotráfico. Y todos los actores referidos continúan decidiendo los
destinos del país.
En este sentido, el recurso de
la violencia o eliminación física de candidatos sí es similar a otros
momentos. Pero también es cierto que ha habido un agudo recrudecimiento.
Justamente porque las fuerzas armadas, las añejas dinastías familiares y
el narcotráfico han acumulado cuotas extraordinarias de poder,
especialmente en el último decenio. La guerra contra el narcotráfico que
decretó el expresidente Felipe Calderón en 2006, tan sólo 10 días
después de la toma de protesta, y acaso como una estrategia para
aplastar por la fuerza las denuncias de fraude en su contra, provocó un
desencadenamiento de una violencia sin parangón en el país. La guerra,
que nunca fue contra el narcotráfico porque hoy éste es el actor
dominante en la política nacional, habilitó un escenario bélico que
propició el fortalecimiento de las fracciones más criminosas del poder
político –jerarcas militares, dinastías familiares, narcotráfico–. El
fraude electoral de 2006 acarreó la guerra. Y el costo humano fue
altísimo: 200 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos, millones
de familias desterradas de sus territorios o comunidades, y la
normalización del terror, la criminalidad y la corrupción.
Esa violencia a gran escala
también alcanzó a la clase política y las instituciones. Y esto explica
que tan sólo en los últimos cuatro meses hayan sido asesinados más de 30
aspirantes a cargos de elección popular. La OEA recientemente denunció
que en México es asesinado un candidato cada cinco días. Si esto
aconteciera en Venezuela, no es tan difícil imaginar el escozor
internacional que provocaría. Pero como acontece en México, donde la
barbarie está naturalizada, nadie respinga, con excepción de unas
escasas expresiones de “preocupación”.
En México, la gente acostumbra
decir, en la antesala de una elección, que el país “se va a llenar de
muertitos”. Adviértase que este clima electoral homicida es común (de
ninguna manera normal). No obstante, cabe insistir que el ascenso del
narcotráfico a clase gobernante potencializó aparatosamente la
virulencia de los asesinatos políticos. Sólo a modo de ejemplificación:
cuando un candidato visita la comunidad o jurisdicción para la cual está
compitiendo, el narco acostumbra secuestrar las unidades vehiculares en
las que se transporta el candidato y su círculo de trabajo, incluidos
reporteros y personal de prensa. Se trata de un secuestro exprés que
consiste en concertar ex profeso una entrevista entre el jefe narco de
la “plaza” (territorio de operación de algún cártel) y el candidato en
cuestión, con el propósito de coordinar a priori la “agenda de
cooperación” entre el futuro funcionario y las organizaciones
criminales. Esto ocurre rutinariamente en todas las geografías del país.
Y las desavenencias se están pagando con sangre. En la escena política
nacional rige la “ley narco”: plata o plomo. Desde el punto de vista del
neoliberalismo sin reservas, que profesa el culto de la superioridad de
los mercados por encima de cualquier acción del Estado, México es la
utopía.
No pocas veces los
narcotraficantes responden a “encomiendas” de ciertas fracciones del
aparato político-institucional. También el narco efectúa tareas de
contrainsurgencia. Es un pacto de reciprocidad concertado por
narcotraficantes y gobernantes dedicados al bandidaje de Estado. En este
sentido, no es gratuito que los candidatos más perseguidos a sangre y
fuego generalmente provengan de las filas del partido de oposición; pero
definitivamente no son lo únicos. Porque el problema rebasa los marcos
puramente electorales. El problema de fondo es el ascenso del
narcotráfico a clase dirigente.
T.A.: ¿Cómo impacta esta violencia en la participación electoral y los resultados?
A.O.: El impacto es directo y determinante. Esa es la idea de los asesinatos: afectar la participación electoral y los resultados.
En relación con lo primero –la
participación electoral–, es evidente que el clima homicida alimenta el
abstencionismo. En México el voto no es obligatorio. Y, con frecuencia,
a los comicios sólo asiste entre el 20 y el 40 por ciento del
electorado. Naturalmente, el asesinato de candidatos provoca un terror
que aleja al público de las urnas.
Y con respecto a lo segundo
–los resultados–, sencillamente prevalece la voluntad de los intereses
privados, a menudo criminales. Y el narco y clase política delincuencial
consiguen actualizar la continuidad de eso que llamo el “narcoestado”,
en detrimento de lo que uno podría llamar la “voluntad general”. En
México, nadie llega a un puesto de gobierno clave sin el consentimiento
del crimen organizado. Ese es el impacto más inmediato. Y el impacto
mediato, es la sostenida desmoralización política de una población civil
condenada por las clases gobernantes a habitar en condiciones de terror
permanente y parálisis social.
T.A.: ¿Algo que agregar?
A.O.: Urge
frenar la sistemática práctica del régimen de sellar con fraude los
procesos electorales. Esa es la tarea política de 2018. Este año el país
se juega la vida. Y no lo digo metafóricamente. El derecho a la vida en
México es lo que está en disputa en la elección de 2018.