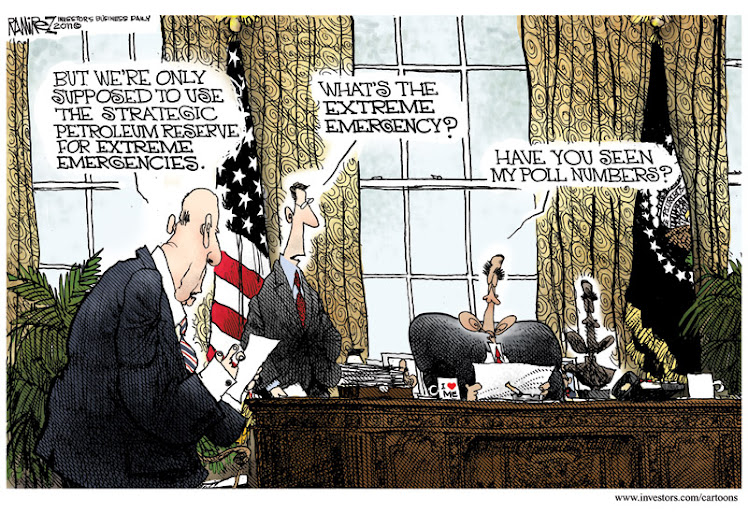Resumen Latinoamericano / 26 de abril de 2018 / Ricardo Orozco
Si la política mexicana se encuentra vaciada de contenidos y saturada de lugares comunes que no hacen más que redundar en la interminable tarea de limpiar su propia imagen ante quienes la padecen día con día, se debe en gran medida a la posición de docilidad de éstos.
Este domingo 22 de abril se llevó a cabo, en la Ciudad de México, el primero de tres debates entre los candidatos y la candidata a la presidencia de la república para el periodo 2018-2024. Para quienes comulgan con el formalismo y el funcionalismo de los procesos sociales, vaciándolos de contenidos, el gran tema de la dinámica en cuestión es, justo, la pertinencia de las reglas de operación de la misma, teniendo como puntos de referencia del éxito o el fracaso presente las similitudes y las diferencias que se pusieron en juego de cara a las propias que dominaron en los debates anteriores, desde que éstos, por allá en el tránsito entre las décadas de los años ochenta a noventa del siglo pasado, se convirtieron en souvenir obligatorio de los rituales que saturan la vida política nacional.
En política, por supuesto, esto podría no representar extrañeza alguna: no es para nada secreto, ni siquiera a voces, que gran parte de los temas, los mensajes, los simbolismos, etc., que se despliegan de común en el ejercicio de la misma son tales precisamente porque es la forma en que se ejecutan lo que los reviste de cierta sustancia o fundamento que los hace comprensibles, cifrables y descifrables para quienes comparten el código de cultura política dentro del cual aquellos se desarrollan. Y lo cierto es que tal es la fuerza y la validez de tal sentido común que, sin importar el ejemplo del que se trate, es posible afirmar que en este terreno con pretensiones permanentes de refinamiento y honorabilidad el azar nunca es tal, pues cada movimiento de los participantes tiene una clara orientación por completo predeterminada.
El problema es, no obstante, que de tanto repetirse y reforzarse ese sentido común —en el marco de desarrollo de un complejo social en el que las personas que lo componen se ven, cada vez más, capturadas por el despliegue de una lógica utilitarista, puramente operacional y mercantil, orientando su comportamiento y sus más profundas aspiraciones profesionales y existenciales—, la vida política en México se encuentra sometida al entero arbitrio de la tiranía de las formas por encima de los contenidos.
En ese sentido, el debate de este domingo fue, en los tiempos y los espacios más recientes, la muestra más clara de que los silencios que imperaron en él, en particular; y que imperan en la política mexicana, en general; no son sólo síntomas de candidateables para nada preparados para ejercer las funciones a las que aspiran, de la misma manera en que no son, tampoco, rasgos de personalidad que no se supieron trabajar en el preludio electoral, ni mucho menos silencios premeditados ante asuntos y señalamientos incómodos, falta de respuestas verdaderas o concretas, o situaciones similares y/o derivadas de cualquiera de estas y sus combinaciones.
En términos amplios, el grueso de los medios de comunicación nacionales con trayectoria, así como las plumas y los comentócratas al servicio de sus respectivos espectros ideológicos, intereses empresariales, afiliaciones políticas y partidistas o lealtades personales, han tendido a observar en esa perversa sustitución de los contenidos por las formas la naturaleza real de los cómos, los porqués y los paraqués del funcionamiento de la política mexicana, adjudicando a la personalidad de los candidatos, a la protección que estos hacen de los intereses a los que responden y a los rasgos de su preparación académica/profesional, así como a su trayectoria, probada o no en el ámbito de competencia, el que durante las campañas o el ejercicio de un cargo público se diga o no algo respecto de cierta temática.
Para expresar lo anterior en las coordenadas del debate organizado por el Instituto Nacional Electoral, en dicha dinámica, con todo y que los candidateables, en estricto, se apegaron a los temas de discusión en un porcentaje de veces infinitamente menor al número de descalificaciones, ataques, acusaciones, provocaciones, etc., que entre ellos se profirieron, el que no estuvieran sobre la mesa de discusión infinidad de urgencias nacionales, regionales y locales (también internacionales) que es preciso abordar antes de que ellas mismas colapsen sobre sí y sobre los mexicanos es, ya de suyo, muestra de que ni de uno ni de otro lado de la ecuación contenidos concretos son importantes para todo lo que está en juego en los próximos comicios.
El modelo, de hecho, se encuentra polarizado en dos extremos que se saben irreconciliables y que cada uno, a su manera, con sus propios temas y sus estrategias discursivas, le dice algo a una audiencia particular. Por un lado, se encuentra el posicionamiento (dominante) que apela al salto de fe que tendrían que dar los electores sobre la base de confianza que le tendrían que inspirar las instituciones mexicanas: no es gratuito que durante toda su historia como instituto político el Partido Revolucionario Institucional se arrogue la exclusiva, no-compartida e intransferible autoría intelectual y material de las instituciones que conforman al Estado mexicano. El Partido Acción Nacional —hoy intentando recuperar su posición histórica a la extrema derecha del priísmo— y rémoras como Nueva Alianza y el PVEM se encuentran dentro de esta misma tesitura.
Del lado contrario, pero no por ello opositor, se encuentra el posicionamiento que apela a la personalidad del dirigente de un movimiento político (también hecho instituto), conminando a los electores a que su salto de fe no sea por una institución, sino por el sujeto al frente de la misma. Aquí, por supuesto, se encuentra el candidato de Morena acompañado por dos individuos que pretenden vender la imagen de independientes a cualquier interés solo porque no cuentan con un vínculo jurídico que diga lo contrario (tipo una afiliación partidista), como si las lealtades y los intereses respondiesen sólo a documentos legales y no a relaciones interpersonales.
El hecho de que el debate se centrara evidenciarle a unos las profundas fallas que aquejan a las instituciones a las que les rinden pleitesía y a otros las profundas contradicciones que los aquejan a ellos como personas, antes que centrarse en los temas nacionales que requieren atención (y no únicamente de un mandatario al frente del ejecutivo federal y su gabinete) dice mucho de cómo, frente a una política predecible hasta el cansancio, excesiva en su recurrente insistencia de demostrar la probidad de quienes la ejercen como profesión está plagada de los mismos lugares comunes que imperaban hace un sexenio, hace dos, tres, cuatro, cinco, y así hasta las bases de la estructura política en su génesis. No sorprende, por lo anterior, que el aberrante espectáculo al que asistieron los mexicanos este domingo se encuentre dominado por tiempos infinitivos, frases publicitarias, señalamientos cruzados, y generalidades como principales propuestas de campañas.
Y es que, mientras que al lado personalista de la ecuación se le escapa por completo de las manos el hecho de que al llegar al cargo que se aspira se debe enfrentar con relaciones y andamiajes monumentales, fuertemente enraizados en el imaginario colectivo nacional como los únicos resquicios de un sistema que permite, por lo menos, sobrevivir de manera precaria a un número más o menos abultado de ciudadanos —lo único que evita, aunque a un costo muy elevado, que esas personas corran el riesgo de perder lo poco que ostentan dentro de los márgenes de su miseria—; al lado institucionalista le ocurre lo mismo pero con el hecho de aunque apelan a las instituciones a las que se deben encumbrando sus buenas acciones, cuando se trata de los señalamientos incomodos afirman que es su persona (como lo afirman aquellos a quienes se califica de mesiánicos) la que sabrá colocar a esas instancias en su rumbo correcto.
Así pues, cuando el priísmo y sus alteregos subrayan que el Congreso General debe ser la instancia de solución de conflictos nacionales por excelencia, o que la Fiscalía General independiente asegura mayores éxitos en el combate al crimen, la corrupción y la impunidad, pasan por alto que los miembros del Congreso responden a sus propios intereses, que muchos de sus integrantes llevan toda una carrera pública de ineptitud cobrando del erario solo por votar en grupo la legislación, que esos mismos congresistas son los que han bloqueado iniciativas ciudadanas de mayor calado, que en otras instituciones con estatus de independencia se sigue trabajando para mantener la impunidad, la opacidad y la corrupción, etc.; es decir, pasan por alto, en última instancia, el uso sectario de las instituciones del Estado para conservar intactos ciertos intereses (políticos y/o empresariales). No siempre los mismos, con las mismas personalidades gravitando a su rededor, pero siempre intereses particulares, específicos, que nada tienen que ver con la colectividad.
Y la cuestión es que al personalismo —la pretendida y autodeclarada oposición a la institucionalidad imperante— no le ocurre algo mucho menos deleznable, pues aunque en su programa lo oculta, la propuesta de fondo es colocar en el centro del funcionamiento del aparato estatal a intereses (privados y políticos) menos voraces que los que se encuentran operando en la actualidad; cambiando, así, únicamente la correlación de fuerzas imperante y la distribución de los costos y los beneficios de dicha redistribución, o mejor, reasignación.
La tragedia y el trauma de este estado de cosas no podría ser mayor de no ser porque en la recepción que tuvo la ciudadanía de la lastimera actuación que cada uno de los candidateables desplegó durante el debate, lo que imperó no fue el sentido del humor como estrategia de resistencia y supervivencia a la decepción provocada por la imagen de cinco personas que siguen repitiendo cada uno sus propios espacios comunes —pretendiendo que sus palabras reflejan alguna realidad experimentada en carne propia por aquellas personas a quienes les hablan y les dicen que la realidad y su miseria no es como ellas las experimentan, sino como ellos, los suspirantes a la presidencia, dicen que son. Lo que dominó, antes bien, fue el absurdo de un espectáculo en el que la sociedad se presentaba ella misma en condición de caja de resonancia de lo que observaba y escuchaba.
Es hasta ahora inevitable no apreciar que existe un gran vacío en la política mexicana que se mantiene constante desde hace varios años y que el principal actor encargado de profundizarlo no tiene nada que ver con el ejercicio profesional de la política, sino con las series y series de reacciones aleatorias con las que se planta la sociedad de frente a sus propios problemas, siendo copartícipe, en procesos electorales que siempre califica de históricos y de coyunturales, de una pobreza de lenguaje y de nivel de discusión política que siempre abona al sensacionalismo y al arraigo del dogmatismo, pero que nunca obliga a los ciudadanos a pararse frente a sí desde una posición que no sea autocomplaciente, sino autocrítica.
Que la política y las carreras de quienes la ejercen como profesión no se define ni se juega por entero, nunca, en dinámicas como las planeadas por el INE es un hecho. La cuestión de fondo, el tejido que hay que discutir a conciencia y cabalidad se encuentra, por lo contrario, en el reflujo que esos eventos causan en la sociedad, y el punto es que si la sociedad sigue simplemente reaccionando, sin proponer, sin dirigir, sin regular y controlar los temas y las acciones que se juegan en la agenda, la disposición a seguir aceptando estructuras de supra-subordinación, de cambios o implementaciones en las cimas que nunca llegan hasta las bases seguirá siendo una realidad que abra aún más la brecha entre los polos de la ecuación.
Si la política mexicana se encuentra vaciada de contenidos y saturada de lugares comunes que no hacen más que redundar en la interminable tarea de limpiar su propia imagen ante quienes la padecen día con día se debe, en gran medida, a la posición de docilidad de éstos.