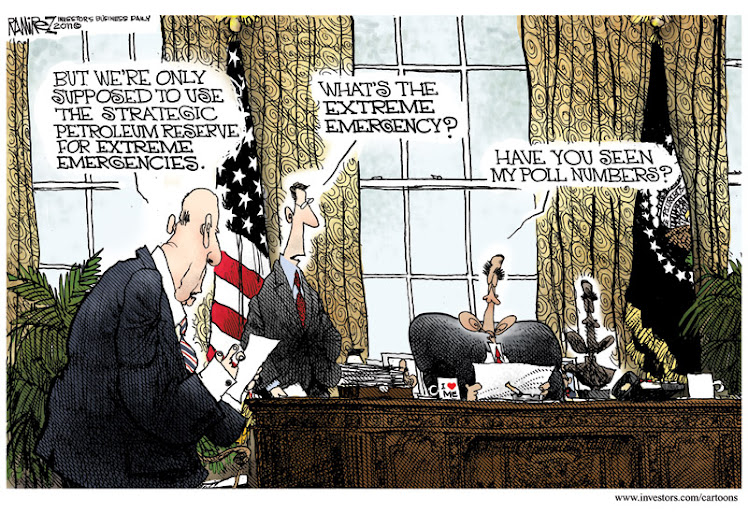Si uno está en contra de una convención la única manera de atacarla es creando otra convención. J.L.Borges a Rita Guibert
Al explorar desde esta perspectiva el entramado de la gloria internacional de Borges, propongo también contestar de sesgo esa pregunta insidiosa que sigue desvelando a críticos y biógrafos: “How did Borges suddenly became famous?” (Woodall 185). Algunos, como Noé Jitrik, ni siquiera se creen capaces de arriesgar una respuesta y hablan del “enigma” encarnado por un escritor de “un país de segunda” que escribió en “un idioma no competitivo” y que a pesar de tantas desventajas llegó a convertirse en “vaca sagrada a escala mundial” (29). Otros, Emir Rodríguez Monegal, por ejemplo, no dudan en atribuir el origen de su fama al premio Formentor de 1961. Los menos crédulos, pienso de inmediato en Woodall, llegan a este punto sólo para expresar una incómoda perplejidad ante su dudosa consistencia: “Borges became famous fast because of a prize, as unknown in 1960 (sic) to the world at large as Borges himself” (193). Pensar a Borges en relación a la égida anticomunista del Congreso supone, por último, poner entre paréntesis todo lo que tenga que ver con sus méritos literarios para buscar en “la mano invisible” del Congreso y en su modo de intervención cultural (más preocupado en procesos que en nombres o personas), una respuesta alternativa a la pregunta de la meteórica consagración de Borges. Y aclaro: más allá del poder que tuvieron los dólares de la CIA para comprar “soft-power diplomats”ii lo que me importa ahora es evaluar el impacto del Congreso, y los pormenores que explican de alguna manera el aterrizaje de Borges en el “canon occidental.” Jason Epstein avanza en la misma dirección cuando, entrevistado por Saunders, afirma, “[For t he Congress for Cultural Freedom] it was not a matter of buying off and subverting individual writers, but of settling up an arbitrary and factitious system of values by which academic personnel were advanced, magazine editors appointed, and scholars subsidized and published, not necessarily on their merits—though these were sometimes considerable—but because of their allegiance” (citado en Saunders 323). Los amigos del Congreso A fines de 1962 el Congreso por la Libertad de la Cultura mantuvo a Borges ocupado en recibir a ilustres emisarios internacionales. Primero, fue la “famosa” visita de Robert Lowell que llegó a Buenos Aires a principios de septiembre en compañía de Keith Botsford, flamante enviado del Congreso para atender el urgente desafío que presentaba América Latina después de la Revolución Cubana. Como parte de una gira más extensa por el cono sur--venían de Brasil y seguirían a Chile--el paso de Lowell por Buenos Aires tuvo un efecto “desastroso” en las filas liberales de simpatizantes y colaboradores. Lejos de afianzar, como se esperaba, la reputación de la presencia intelectual norteamericana, o de celebrar la poesía como lingua franca de las relaciones intercontinentales,iii las excentricidades de Lowell insultaron las expectativas de una clientela en todo predispuesta a dejarse seducir por la atención con la que el Congreso halagaba a un centro cultural que, después de la veda peronista, se mostraba ávido en revivir viejas épocas de esplendor cosmopolita. El informe de la visita que redactó Héctor Murena, hombre de Sur y representante en Argentina de Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura, condena con malhumor la política de la central parisina dada a avalar y financiar peregrinaciones culturales de signos políticos demasiado equívocos: “yo estoy estupefacto … ¿Se trata—pregunta Murena airado—de ayudar a supuestos niños bien que se hacen los castristas porque viven en los Estados Unidos y que luego, aparte del desprecio que manifiestan hacia uno, ni siquiera tienen la gentileza de saludar al despedirse?”iv La pregunta de Murena era por supuesto retórica. En los cuatro días que duró la odisea, Lowell no hizo más que escandalizar a la élite porteña: la acusó de arrogancia y despreció su condición colonial con insistentes críticas a su “europeísmo,” vociferó su apoyo a Fidel Castro, instó a la embajada norteamericana a invitar a Rafael Alberti (“un comunista notorio,” según el epíteto que circuló en otro reporte al Congresov), y se acercó a uno de los flamantes proscriptos del liberalismo de entonces, José Bianco, quien—aclara Murena a un interlocutor no-argentino que bien podía no estar al tanto de los pormenores locales—“había abandonado la redacción de Sur después de 15 años porque se había convertido en un furioso castrista.”vi La conferencia que dió Lowell tampoco estuvo exenta de exabruptos. Después de la presentación a cargo de Alberto Girri, su traductor al español y parte del ala de colaboradores jóvenes reclutados afanosamente por Sur a principios de los 60s, “lo primero que hizo fue agredir a Girri con las dos primeras frases que dijo. Habría unas cincuenta personas [en la sala]; cuando la lectura de poemas terminó quedaban sólo seis.”vii A modo de cierre, Murena refiere su encuentro con Borges dos días después de la supuesta partida de Lowell de Buenos Aires: me encontré con Borges y me preguntó con ironía si yo era un gran admirador de Lowell, puesto que le había organizado todo. Le contesté que no. Y entonces me dijo que había sido lamentable la visita de Lowell a la Argentina y en especial a su casa: que había querido arrancar un tapiz pintado por la hermana de Borges, que se había sacado los zapatos y se había acostado en el suelo, que había declarado que era el mejor poeta norteamericano, etc. Borges me dijo que era tan pueril y provinciana la actitud de Lowell que no valía comentarla salvo en cuanto a que resultaba raro que el Congreso por la Libertad de la Cultura organizara los viajes de los propagandistas de Castro… viii En realidad, Lowell nunca llegó a Santiago, ansioso, como lo suponían Murena y Borges, de “encontrarse con Neruda.”ix Terminó la gira sudamericana hospitalizado en una clínica de Buenos Aires al que lo llevaron en camisa de fuerza a instancias de la intervención de Botsford. El Congreso debió girar de urgencia U$ 1,000x para cubrir gastos médicos, daños y el vuelo que lo llevó de vuelta a Nueva York tan pronto como estuvo en condiciones de afrontar el viaje.xi A escasas semanas de este fiasco, del 3 al 10 octubre, tuvo lugar en Buenos Aires la reunión del PEN Club a la que asistieron, entre otros, John Dos Passos, Allan Robe-Grillet y Michel Butor. Aprovechando este foro internacional (los vínculos entre el PEN Club y el Congreso por la Libertad de la Cultura se estrecharían con el avance de la década), la secretaría parisina envió a “muchos amigos del Congreso,” según refiere el telegrama de John Hunt donde pide a la Asociación Argentina “preveer importante recepción” a sus auspiciados.xii Los “amigos” a los que se refiere Hunt eran tres pesos pesados de la red de revistas europeas del Congreso cuya presencia en Buenos Aires sólo podía indicar el interés de la secretaría en Argentina. Se trataba nada menos que de Stephen Spender, editor de Encounter, Ignazio Silone, director de Tempo Presente, y Salvador de Madariaga, miembro honorario de la organización desde su fundación en 1950. Un cuarto emisario, Germán Arciniegas, al frente poco más tarde de la revista Cuadernos, no pudo asistir por hallarse convalesciente de una operación reciente. Las actas de las sesiones registran la voz monopólica con la que “los amigos del Congreso” dominaron las deliberaciones, entrenados en el ejercicio de una oratoria propensa a cultivar desmesuras y provocaciones.xiii A pesar del ruido de los discursos (el Congreso tendía a ver en las polémicas un índice deseable de movilización intelectual), el coloquio languideció bajo el peso de fórmulas envejecidas y no logró despertar ni el interés ni la energía que había logrado el legendario PEN de 1936. Borges, en quien recayeron las expectativas de que presidiría el Coloquio, había renunciado al comité organizador poco menos de un año antes en protesta a los 5 millones que el Almirante Rojas quería destinar al evento. La espléndida generocidad del gobierno argentino fue blanco involuntario de su sarcástico desprecio: “Gastar en estos momentos cinco millones en una empresa tan vana… salvo que el país esté tan pobre que cinco millones nada signifiquen,” confesó a Bioy Casares poco antes de enviar su renuncia (Borges 764). Provocadora fue también la crónica que Murena escribió para Cuadernos donde arremetía contra los resultados más o menos inocuos de este tipo de encuentros.xiv El intelectual debe ser—sentenció--“inquisidor y terrorista:” un desleal, como prefirió llamarlo Graham Greene, que “no solamente debe rechazar privilegios y condecoraciones del Estado, sino que ni siquiera debe merecerlos” (81). Corrían, sin duda, otros tiempos y los “intelectuales traidores” de Julien Benda que el Congreso había hecho objeto de escarnio en los 50s se habían convertido, una década más tarde, en los “soldados leales” de Greene. La retórica congresista de los 60s podía admitir cambios cosméticos pero en el fondo el sentido de su lucha anticomunista parecía seguir siendo el mismo. A juzgar por la carta que el representante del Comité Central en América Latina envió a Murena, el Congreso por la Libertad de la Cultura tampoco se dejó impresionar por los resultados que arrojó el PEN de 1962. Escribiendo desde Uruguay, Mercier Vega liquida el asunto en un párrafo apresurado y lacónico: “No tengo nada que decirle sobre la conferencia del PEN Club, la cual tuvo poca resonancia en los ambientes intelectuales, pero favoreció unos contactos útiles entre ciertos participantes, como Silone y Spender, con escritores argentinos.”xv Borges, que ya por entonces parecía haber desplazado a Victoria Ocampo en el interés que despertaba entre viajeros internacionales de paso por Argentina, recibió a dos de los tres “amigos del Congreso” que asistieron al PEN. Del encuentro con Madariaga, Bioy registra la perplejidad de Borges ante la prédica del español que dijo preferir la inquisición a los gobiernos comunistas de la época porque al menos a la inquisición se le podía atribuir los aciertos de la sátira de Quevedo. Incrédulo, Borges reprobó la puerilidad del argumento: le resultaba imposible vislumbrar algún riesgo político o religioso en la risa de Quevedo a costa de cornudos, gordos, calvos y narigones. Del encuentro con el editor de Encounter, Bioy sólo habla en una entrada breve (la del 9 de octubre) donde se queja de la “tarea ingrata de atender a Stephen Spender” (819). El escaso entusiasmo que contagian estas acotaciones hace pensar que la “utilidad” de los contactos “con escritores argentinos” de la que habla Mercier Vega no parece haber sido estrictamente recíproca. Borges en Encounter La deuda sin duda obligaba a la dócil cortesía que Borges practicó en esa comida compartida con Spender, Vlady Kociancich y Enrique Pezzoni en casa de Bioy Casares. Pocos meses antes de este encuentro, Encounter había publicado “La lotería de Babilonia” y una breve nota de su traductor, J.M.Cohen, titulada simplemente “Borges” donde celebraba al “brilliant and distinguished” poeta argentino, “practically unknown and untranslated in the English-speaking world” (3). Irremediablemente la presentación ofrecía para consumo del lector internacional de Encounter todos los lugares comunes que pronto consolidarían el mito-Borges for export: su ceguera, la fascinación por los laberintos, la ausencia de color local, y la oposición al peronismo que, según Cohen, no sólo lo había dejado sin trabajo “in the National Library” (sic) sino también lo había obligado a mudarse continuamente “in fear of arrest” cuando “many of his friends, the group which supported the Europeanising magazine Sur, were in jail” (48). El gorilismo de Borges fue una credencial difícil de eludir para Encounter. Perón tenía mala prensa en Inglaterra y las conflictivas relaciones con Argentina habían ido pautando los largos años de posguerra con ciclos de crisis permanentes, desde el sonado bloqueo de los depósitos argentinos en libras esterlinas hasta la nacionalización de los ferrocarriles, sin perder de vista que el modelo de sustitución de importaciones implementado por el peronismo había llegado a afectar más del 40% de las exportaciones británicas en un marco agravado por una economía de supervivencia. Las enconadas críticas al “demagogo” habían sido por lo tanto moneda corriente desde los orígenes de la revista, mucho antes de la llegada triunfal de Borges a sus páginas. En el número de Julio del mismo año, Encounter volvió a publicar a Borges, esta vez “Las ruinas circulares” y “La biblioteca de Babel.” Un recuadro acompañaba los cuentos donde la revista ensayaba una suerte de justificación ante el lugar excepcional que destinaba a “this brilliant Argentinian writer”: “A first story by Borges which we published last month caused, we are told, a ‘minor sensation’ in some readers’ circles” (3). A partir de este momento y después del encuentro con Spender en Buenos Aires, Borges fue un colaborador regular de Encounter. Prueba de ello, sus textos prescindieron de salir acompañados de esos recuadros iniciales saturados de superlativos: ocho de sus “Poemas” aparecieron en distintos números a lo largo de 1963, “Hombre de la esquina rosada” se publicó en 1964, “La modestia de la historia” en 1965, y la serie ininterrumpida de textos de los años 60s culmina con el número antológico que Encounter le dedica en abril de 1969. La imagen de Borges que ilustraba la portada venía a ratificar esa reputación ganada “in the English-speaking world” de la que la revista debió sentirse directamente responsable.xvi Conexión Sur-Cuadernos Pero la relación con el Congreso por la Libertad de la Cultura no se reduce sólo a estas colaboraciones en Encounter o a las atenciones corteses e incípidas pagadas a sus emisarios de paso por Buenos Aires. Se remonta a los orígenes mismos del Congreso en América Latina y, específicamente, a la apertura en 1955 de la Asociación Argentina por la Libertad de la Cultura que, en plena euforia posperonista, contó a Borges entre uno de sus miembros fundadores.xvii El terreno lo había abonado un año antes Julián Gorkin, director de la primera época de Cuadernos, que, en gira por América Latina, había establecido “fructíferas” conexiones con la élite liberal porteña fervorosamente unificada en un frente común de oposición al peronismo. Ignacio Iglesias, redactor en jefe de Cuadernos que luego heredaría Mundo Nuevo, alabó el éxito de las gestiones de Gorkín en Buenos Aires: “la ocupación ha sido fructífera—le escribió desde París--Sobre todo tu entrevista con Victoria Ocampo, Francisco Romero, Jorge Luis Borges, etc. representa para nosotros algo fundamental.”xviii La palabra “ocupación,” de inequívoca resonancia militar, podría resultar curiosamente anómala en otro contexto que no fuera el de la guerra fría cultural liderada por el Congreso por aquellos años. En todo caso, lo que importa señalar es que, si la “ocupación” de Gorkín fue posible en Buenos Aires, hay que atribuirle no poco mérito al antiperonismo militante del ala liberal porteña nucleada en torno a la revista Sur. Para el Congreso, existían dos tipos de revistas: las auspiciadas oficialmente por la organización cuya producción y distribución financiaba (destinando casi el 40% de su presupuesto a mantener esta red editorial de propaganda internacional), y aquellas revistas afiliadas o “amigas naturales” que recibían subsidios ocasionales en reconocimiento al espacio de “propalación”—otra palabra anómala que el lexicon del Congreso usaba como sinónimo de publicidad o propaganda—a ideas y congresistas a los que ofrecían sus páginas. Sur perteneció sin duda a este segundo grupo de publicaciones, sobre todo a partir de la década del 50 cuando sus vínculos con el Congreso se estrecharon de tal modo que las posibles superposiciones de fines y luchas llegaron por momentos a la coincidencia total y complaciente.xix El cuadro de escritores que el Congreso reclutó en Argentina provenía, en su mayor parte, de Sur. Y Borges no fue la excepción. Al menos no en este sentido, la excepcionalidad del caso Borges se da en otro plano. A principios de los 60s, cuando el Congreso implementó una reorganización a gran escala redirigiendo sus esfuerzos y reestructurando sus sedes nacionales para conseguir mayor “penetración” en América Latina después de la “sorpresa” de la Revolución Cubana, Borges fue el único nombre de la vieja guardia liberal asociada a la lucha anticomunista de los 50s que el Congreso no sólo mantuvo en sus filas activas sino que hizo objeto de una campaña internacional de promoción de la cual la visibilidad ganada en Encounter fue sólo una muestra. La Revolución Cubana había sorprendido al Congreso desprevenido y desarmado editorialmente. La única revista en español que financiaba, Cuadernos, no tenía buena reputación en América Latina donde era percibida como un espacio copado por el exilio anticomunista español que pocas veces se ocupaba de América Latina y cuando lo hacía, no podía evitar la mirada condescendiente y distante. La secretaría central trató de subsanar desesperadamente este vacío: a partir del número 70 puso a cargo de la dirección a Germán Arciniegas, presentó a Cuadernos como una “revista de América Latina,” la convirtió en una publicación mensual, e inauguró un flamante “consejo de honor” abierto a nombres connotados de la cultura latinoamericana. En riguroso orden alfabético, Borges figuraba segundo en el consejo de la nueva fórmula de Cuadernos, después de Eduardo Barrios y antes de Rómulo Gallegos. Otra de las novedades que implementó Arciniegas fue el lanzamiento de premios literarios. El primer llamado a premiar cuentos inéditos de escritores argentinos fue convocado conjuntamente por Sur y Cuadernos. Los manuscritos debían enviarse a la Editorial Sur y el cuento seleccionado recibiría 100 dólares y sería publicado en Cuadernos. La urgencia del anuncio que apareció en el número de septiembre de 1963 con un plazo fijado para el 30 de ese mismo mes, fue tal, que el jurado sólo aparecía identificado con unas crípticas “X,Y y Z.” La incógnica la despejó más tarde Sur cuando anunció que Fryda Schultz de Mantovani, Alberto Girri y Manuel Peyrou habían otorgado el premio al cuento “Aparecer, desaparecer” de Adolfo de Obieta. La conexión Sur-Cuadernos se estrechó visiblemente durante la época de Arciniegas, y si varios de los autores de Sur ya habían publicado textos esparcidos en los Cuadernos de Gorkín (Borges, por ejemplo, había sido objeto de una crítica encomiástica escrita por Enrique L. Revol y Victoria Ocampo publicó en 1961 su primera alabanza pública a Borges--“Visión de Jorge Luis Borges”—reproducida luego en el volumen colectivo de L’Herne), la época latinoamericana de Cuadernos vió incrementarse de manera considerable la presencia de nombres vinculados a Sur: en relación a la época anterior, Borges triplicó el número de sus colaboraciones, Victoria Ocampo siguió publicando con la regularidad que lo venía haciendo desde el lanzamiento de Cuadernos, mientras los “jóvenes” de Sur (con Héctor Murena a la cabeza) empezaron a colaborar con regularidad seducidos tal vez por la internacionalización (y el pago) que prometía la revista parisina en momentos en que Sur, ansiosa por atraer la atención de las nuevas generaciones, también cortejaba a los mismos jóvenes con igual grado de deferencia. La reciprocidad de anuncios publicitarios que intercambiaron Sur y Cuadernos también llegó a potenciar esa zona de cruces y fertilizaciones mutuas que estrechó el vínculo entre las dos revistas en los años 60s. Preocupado por la deficiente circulación de la publicación del Congreso en Sudamérica, Arciniegas pensó también en confiar a la editorial Sur la distribución de la nueva fórmula de Cuadernos. Los 500 dólares que el Congreso estaba dispuesto a desembolsar para mejorar sus circuitos de comercialización en América Latina no fueron, al parecer, suficientes, y Sudamericana terminó haciéndose cargo de la distribución de Cuadernos, primero, y de Mundo Nuevo, poco después. Esto no impidió que a partir de 1959 Sur llegara (al menos en Buenos Aires) a repartirse junto con los volantes sueltos del Congreso por la Libertad de la Cultura que “protestaban contra los brotes de comunismo en América Latina” (54).xx En los archivos alojados en la Universidad de Chicago existe un memo fechado en 1964 donde John Hunt aprueba un giro de 1,000 dólares a la editorial Sur.xxi Hunt no explica en concepto de qué el Congreso emitía estos fondos pero documentos como éste llevan a pensar que la colaboración de Sur con el Congreso no parecía reducirse a la simple empatía de ideas. John King, en su estudio canónico de la revista de Victoria Ocampo, menciona una sola vez al Congreso: “Sur siempre había estado cerca de los objetivos del Congreso por la Libertad de la Cultura, en su intento de combatir el bolchevismo y el estalinismo y convertir a los intelectuales a un compromiso con Occidente. Su primer presidente, Denis de Rougemont, era un viejo amigo de Ocampo” (231). Y, como reza el refrán, tus amigos terminaron siendo también mis amigos. Durante los “oprobiosos” años de peronismo, los nombres de notorios congresistas—Denis de Rougemont, Salvador de Madariaga, Alfonso Reyes, Ignazio Silone, Germán Arciniegas, Stephen Spender e incluso Arthur Koestler—fueron recurrentes en las páginas de Sur y lograron, a pesar del aislamiento del que se quejó tantas veces VO, mantener viva la ilusión internacional de la que podía aún jactarse la revista porteña. El antiperonismo de Sur encontró también terreno fértil en la prédica del Congreso y cuando su directora fue encarcelada, el Congreso lanzó una campaña internacional a favor de su liberación. El binomio Sur-Congreso libró además luchas no sólo literarias: era práctica del comité central reclamar la firma de Victoria Ocampo y la de Borges al pie de declaraciones que enviaba a la Asociación Argentina para su difusión en periódicos locales y que, por ser de carácter político, no podían aparecer como iniciativas ligadas al Congreso. Las cartas y telegramas de este tipo que alojan los archivos se refieren a la declaración en defensa al Premio Nobel a Boris Pasternak (1958),xxii a la crisis de Berlín (1961),xxiii y al llamado en solidaridad con intelectuales indúes ante la agresión china (1962).xxiv El recambio generacional de los años 60 En todo caso, el peregrinaje de emisarios del Congreso como Lowell, Botsford, Madariaga, Spender y Silone a Buenos Aires en 1962 indicaba un giro en las estrategias del órgano para América Latina; giro que se reflejó también en la nueva fórmula adoptada por Cuadernos. Todos estos cambios formaban parte de un esfuerzo mayor destinado a rediseñar la imagen anticomunista de los 50s con la que se identificaban las actividades del Congreso en América Latina. Específicamente la nueva política cultural se impuso como meta renovar los viejos cuadros intelectuales, renunciar a un anticomunismo démodée e ineficaz, inaugurar una nueva retórica de “diálogo” e “integración,” y reclutar “elementos” jóvenes para la red de sus revistas, becas, y grupos de trabajo con la idea de penetrar, armados de un discurso más técnico y moderno, los claustros virtualmente “tomados” por la izquierda de las universidades latinoamericanas. Resultaba imperativo para el Congreso desmantelar la imagen de “old boys club” que irradiaban las sedes nacionales y ése fue el objetivo del viaje de Mercier Vega a Buenos Aires a fines de 1963. En su carta al presidente de la Asociación Argentina, Mercier anuncia la “transformación completa de nuestras actividades en Argentina,” y da por cumplida la razón de ser de la primera época de la sede: “Centro de resistencia contra la amenaza directa del autoritarismo, del gansterismo y de la demagogia peronista, al mismo tiempo que centro de información sobre el peligro de las infiltraciones comunistas, el local de Libertad 1258 ha cumplido su tarea durante casi 10 años, con vigor y valor.” Mercier también habla de la “fama de oficina de propaganda antisoviética, con orientación conservadora” que tiene el local promotor de eventos para “públicos convencidos.” Y del “desgaste generacional” que hace que la Asociación Argentina no esté equipada para enfrentar “el delirio mental de las seudo-izquierdas y de los seudo-revolucionarios” si no se “transforma en un centro de información, de investigación, de afirmación lo más objetivo, lo más científico posible, dejando al lado—sin por lo tanto despreciarla—la política.” Por último, habla de la ineficacia de la Asociación a causa del alejamiento de “intelectuales de peso” como Victoria Ocampo, Borges, Giusti y Houssay. |
 ¿Qué rol jugó el Congreso por la Libertad de la Cultura en la consagración internacional de Borges? Al rastrear en las páginas que siguen los vínculos que unieron a Borges a este aparato secreto de patronazgo cultural me propongo inscribir la internacionalización de Borges en el contexto mayor de la guerra fría. Un estudio de caso de estas características parte de ciertas premisas que vale la pena despejar de entrada: en la guerra fría, la política (y junto a la política también la cultura que le sirvió de pantalla) fue sinónimo de conspiración. No parece haber existido un “afuera” o un más allá de la mirada hechizada que impuso la lógica conspirativa; no, al menos, en este momento crispado por el peso de tensiones y ofuscaciones ideológicas. La fascinación que despierta un período extraviado por el pulso conspirativo es fácil de adivinar: su centro, que es la intriga, lo ocupa la ficción o el folletín (González 46). El Congreso por la Libertad de la Cultura fue, por eso y ante todo, una máquina de producir ficciones, y acaso uno de sus “éxitos” más irreversibles haya sido haber atizado la imaginación colectiva en torno a lo que dió en llamar (sea lo que sea a lo que se refieren estos rótulos) “World literature” o “Western Canon.”
¿Qué rol jugó el Congreso por la Libertad de la Cultura en la consagración internacional de Borges? Al rastrear en las páginas que siguen los vínculos que unieron a Borges a este aparato secreto de patronazgo cultural me propongo inscribir la internacionalización de Borges en el contexto mayor de la guerra fría. Un estudio de caso de estas características parte de ciertas premisas que vale la pena despejar de entrada: en la guerra fría, la política (y junto a la política también la cultura que le sirvió de pantalla) fue sinónimo de conspiración. No parece haber existido un “afuera” o un más allá de la mirada hechizada que impuso la lógica conspirativa; no, al menos, en este momento crispado por el peso de tensiones y ofuscaciones ideológicas. La fascinación que despierta un período extraviado por el pulso conspirativo es fácil de adivinar: su centro, que es la intriga, lo ocupa la ficción o el folletín (González 46). El Congreso por la Libertad de la Cultura fue, por eso y ante todo, una máquina de producir ficciones, y acaso uno de sus “éxitos” más irreversibles haya sido haber atizado la imaginación colectiva en torno a lo que dió en llamar (sea lo que sea a lo que se refieren estos rótulos) “World literature” o “Western Canon.”