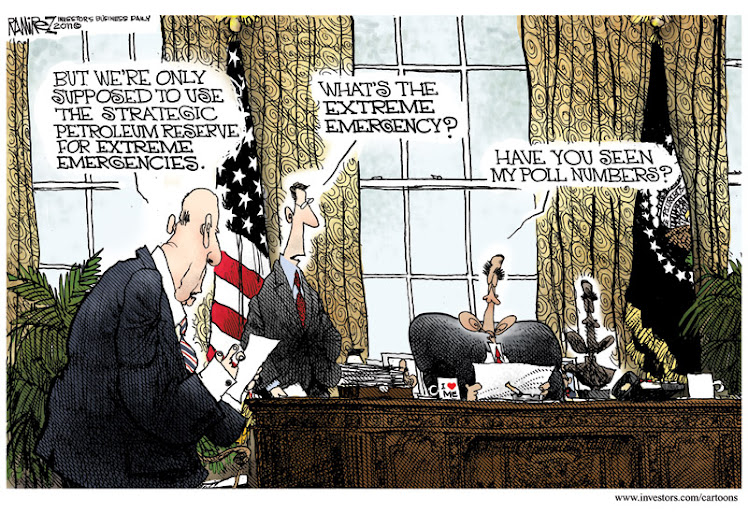Desde Venezuela hacia Colombia el
contrabando de gasolina sigue creciendo. El cronista Sinar Alvarado se
metió en una de estas caravanas para contar el negocio por dentro, de
hombres que ven acá su única oportunidad de vida. Este texto fue
publicado por la revista Soho en su edición de febrero.
Por Sinar Alvarado
| 26 de Febrero, 2014
- Fotografía de León Darío Peláez
La tierra se había vuelto oscura de
tanto chupar combustible. Los árboles del patio seguían en pie, pero sus
ramas se habían secado. Un olor penetrante flotaba en el aire. Junto a
la casa, cuatro muchachos descamisados cargaban tanques en un camión. No
había extinguidores; nadie usaba guantes ni botas ni overol. Solo un
par de cuerdas y sus músculos tensos los ayudaban en la faena.
Chano, el conductor, sentado muy cerca con su barriga comba, le hablaba al ayudante, un wayuu también joven de pelo liso.
—¿Por dónde nos vamos?
—Dicen que por la Sierra.
En sus viajes semanales desde Maracaibo,
en el occidente de Venezuela, hacia la frontera colombiana, Chano ha
transitado rutas secundarias y trochas polvorientas, pero desconoce
esta. Jamás ha cruzado la Sierra de Perijá, una zona boscosa que
comunica ambos países.
—¿Muy empinao por ahí?
—Algo —dijo el guajiro—. Hay una subida pará, pero es una sola. Si pasamos esa, tamos listos.
—¿Y este carro sube?
—Sube, pero hay que sabelo llevá. Por ahí se vino Ramiro hace poco.
—¿Se vino con to y carro?
—Él se tiró. Se alcanzó a tirar, pero el carro sí se perdió con la carga.
Chano movió la cabeza, como negándose a ese destino. Miró el camión unos segundos, en silencio, antes de dar la orden:
—Revísale bien los frenos, que si fallan otra vez, nos jodimos.
El camión de Chano es un viejo Dodge
modelo 79; tiene la carrocería picada y le chillan los amortiguadores,
pero el motor funciona al pelo. Chano confía y siempre lo carga con 28
tanques llenos de combustible: unas seis toneladas. Aquella noche los
caleteros amarraron toda la carga y Chano llevó el carro a un terreno
baldío frente a la caleta. Las luces de las casas iluminaban la vía, y
el trajín de los contrabandistas agitaba el barrio cerca de la
medianoche. Solo esperábamos la orden de salida.
Hacia el noroccidente de Maracaibo, en
las parroquias más grandes y más pobres, hay centenares de casas donde
almacenan y distribuyen el combustible. Constantemente reciben a los
surtidores ilegales, tipos que compran gasolina y diésel en las
estaciones de servicio y le pagan al despachador el doble de lo que
compran, para luego vender la carga en las caletas. Desde esos barrios,
donde la policía patrulla poco o nada, es muy fácil acceder a las vías
que conducen hacia Colombia.
- Fotografía de León Darío Peláez
A medianoche pasó un flaco y convocó a
una reunión donde la patrona. Era una india de manta rosada, que llevaba
dos Blackberry en la mano, un collar y varios anillos de oro. A su
alrededor giraban otras mujeres, también encargadas del negocio. Los
conductores, obedientes, formaron un corro esperando instrucciones. La
jefa habló:
—Los que van sin lona se tiran por la Sierra. Los otros, por el tubo.
Chano respiró aliviado mientras cada
cual buscaba su carro. Desde varias callejuelas salieron camiones
cargados que rugían con la aceleración. Uno a uno se fueron formando,
hasta crear una fila de 20 que avanzó por una vía destapada. En 15
minutos alcanzamos un punto de acceso a una carretera. Y allí, junto a
la vía, nos esperaban un soldado de la Guardia Nacional y un policía,
que controlaban el acceso como fiscales de tránsito. Por la carretera
pasaba a altísima velocidad una caravana con camiones que pude contar:
eran más de 80. Esperamos unos minutos mientras el largo tren del
contrabando fluía. Entonces nos sumamos.
La gasolina en Venezuela se vende un 312
% por debajo de su costo de producción. Muchos expertos petroleros
están en contra del costoso subsidio, y uno de ellos, José Toro Hardy,
exmiembro del directorio de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), calcula que
el Estado dedica 12.000 millones de dólares anuales a proveer el
combustible más barato del mundo. El litro de gasolina venezolana cuesta
0,03 dólares, mientras Colombia la vende en más de un dólar. En ese
margen está la ganancia fabulosa que sostiene el contrabando.
La sangría ilegal exporta unos 30.000
barriles diarios (a 159 litros por barril), según datos oficiales. Pero
todos los expertos aseguran que la cifra es mayor. El costo de esta fuga
para el Estado venezolano ronda los 500 millones de dólares cada año.
Hoy el país con las mayores reservas de
crudo importa gasolina en grandes cantidades: según la Administración de
Información de Energía de los Estados Unidos, ese país vendió a
Venezuela durante 2013 un promedio de 3,3 millones de litros de gasolina
cada día, y a esto se suma otro poco que se compra a México y Brasil.
Pdvsa compra el barril en unos 115 dólares; después, lo subsidia y
prácticamente lo regala a sus consumidores, pues solo recupera un 2 %
del dinero invertido. El volumen importado, que cubre un 6 % del consumo
diario en el mercado venezolano, podría representar solo la mitad de lo
que se va con el contrabando hacia Colombia.
En la punta de la caravana viaja siempre
la mosca: un automóvil donde van las indias encargadas de negociar con
la ley. Cuando llegamos a Cuatro Bocas, una alcabala de la Guardia
Nacional, tres soldados se dedicaron a pasar revista cabina por cabina.
Al llegar a la nuestra, Chano dijo un nombre:
—Estrella.
Y eso fue todo. Los choferes
pronunciaban el nombre de alguna mujer, la delegada que transa con los
oficiales. Todas son wayuu, la etnia que ha poblado La Guajira durante
siglos y que todavía hoy controla los negocios en toda la zona
binacional. Estrella, Mariela, la China… Los soldados anotaban en
pequeñas libretas para llevar el control de lo que dejaban pasar. Así,
más tarde, se sentarían con ellas a concretar la transacción: tantos
camiones, tanto dinero que cada una de ellas pagaría y, a su vez, más
tarde cobrarían a los contrabandistas.
Durante la mayor parte del recorrido íbamos en silencio. Chano y el
guajiro, ambos veinteañeros bien vestidos, iban pendientes de lo que
ocurría fuera de la cabina. Chano daba instrucciones para que el guajiro
acomodara el espejo derecho; pedía agua o cualquier otra cosa. De
resto, callaba. Cerca de las dos de la mañana abrió la boca de nuevo:
—¿Dónde está mi yerro?
Chano hablaba de su pistola, que no
aparecía. Nos levantamos y buscamos, hasta que el ayudante la encontró
metida en una ranura del cojín. Chano la guardó bajo su silla y siguió
manejando en silencio.
Pasamos por la zona de Carrasquero y
Molinete; allí buena parte de la población vive del negocio: hay
choferes, ayudantes, mecánicos, caleteros, vigilantes, guardaespaldas.
Minutos más tarde llegamos al Tubo, una
alcabala importante a mitad de camino, junto al río Limón. Allí
confluyen varias rutas de contrabando. Al río llegan otros
contrabandistas en lanchas, que arrastran el combustible en tanques
sobre el agua. En la orilla hay camiones que reciben la carga y la
llevan a la frontera. Otros, a veces, van por la Troncal del Caribe, la
carretera que une a Maracaibo con el puesto fronterizo de Paraguachón.
En el Tubo estuvimos una hora detenidos,
más de 100 camiones apretujados en un costado de la vía. Muchos
apagaron los motores mientras los guardias ejecutaban su logística:
peinaron el rebaño verificando a quién pertenecía cada carro; pasaron
por los corredores que formaban las hileras de camiones; anotaron los
datos y se fueron.
Muchos hombres bajaron de los camiones
para orinar, revisar el motor o asegurar algún tanque flojo. Chano habló
un rato con un colega que se paró al lado. Cruzaron anécdotas de sus
viajes y hablaron de dinero, hasta que por fin el militar a cargo, algún
coronel, dio la orden de paso. La caravana pasó frente a los militares y
las guajiras que ya habían negociado el soborno. Desde una fotografía
inmensa, Hugo Chávez, todavía presidente, miraba al horizonte junto a un
discurso que hablaba de probidad y honor.
Cada tanto, cuando el contrabando se
atasca, estalla en la Troncal del Caribe un conflicto que incomunica a
los dos países. En 2011, la Guardia Nacional allanó varias caletas en
Sinamaica, un pueblo guajiro, y quemó lo que encontró. En represalia,
los contrabandistas y muchos vecinos suspendieron el tránsito durante
cuatro días. El transporte comercial se detuvo, solo dejaban pasar
ambulancias y cisternas de agua.
Para frenar el contrabando ha habido
muchos intentos, pero todos han fracasado. Hace tres años, Pdvsa
implementó el Programa Automatizado de Venta de Combustible, que la
gente llama “el chip”: un dispositivo electrónico que sirve para
controlar las veces que cada vehículo tanquea. Con este plan hay un
límite de litros que puedes comprar cada semana. El sistema se
implementó en los estados fronterizos, pero no ha logrado detener la
sangría.
—¿Aló? ¿Dónde están ustedes? Nosotros… Por aquí… Donde se para la guerrilla.
Chano, que hablaba con un compañero,
cortó la llamada y siguió manejando tranquilo. A los pocos minutos
llegamos a un retén, aún del lado venezolano, justo cuando la mosca
parqueaba junto a la vía. Las indias se estaban bajando para arreglar el
negocio, y sobre la carretera nos esperaba media docena de guerrilleros
armados. Todavía estaba lejos la frontera, pero las Farc, en una
diligencia que parecía rutina, recibían su mordida a escasos kilómetros
de dos puestos militares. Iban camuflados, con fusiles al hombro y
barbas de varios días. Había dos mujeres, y todos llevaban brazaletes
con su insignia. Los guerrilleros usaban el mismo sistema de chequeo
rápido: los choferes no se detenían, apenas bajaban la marcha para decir
el nombre de la guajira y seguir. En total, cada camión pagó esa noche
6000 bolívares en sobornos (cuatrocientos dólares en ese momento).
Llegamos a Montelara a las cuatro de la
mañana, después de recorrer unos 150 kilómetros. El caserío, con un
centenar de predios, tiene una mitad en cada país y un arroyo seco que
marca la división. Por todas partes hay parcelas de tierra demarcadas
con alambre de púas, y centenares de tanques plásticos y de metal en los
que se mueve el combustible.
El camión avanzaba entre crujidos y
traqueteos por las callejuelas polvorientas todavía en penumbras. Los
choferes se repartieron entre los distintos patios, listos para vender
la carga a sus compradores de confianza. En uno de ellos, donde cinco
camiones ya descargaban, estacionamos de retroceso. Chano negoció el
precio de venta y hubo acuerdo: la ganancia esa noche fue de 1000
bolívares por cada tanque (70 dólares). Él sacaría su tajada como
conductor, y la mayor parte iría a las manos del capitalista que
financió la carga.
Seguían llegando camiones entre pitos y
cambios de luces. Había choferes que gritaban con sus celulares;
negociaban precios y cantidades antes de tomar una decisión. Pronto
llegarían también los colombianos dispuestos a comprar, con pacas de
billetes tan grandes como una caja de zapatos.
Otro intento por detener el contrabando
fue el de las cooperativas indígenas. En 2005, Álvaro Uribe y Hugo
Chávez suscribieron un acuerdo que permite a 14 cooperativas importar
combustible venezolano de forma legal, y venderlo en las 140 estaciones
de servicio de La Guajira en un precio inferior al estándar
internacional. Las cooperativas mueven 12 millones de litros mensuales:
apenas una parte de los 50 o 70 millones que mueven los contrabandistas.
A las tres de la mañana salimos de La
Paz, Cesar, a buscar el combustible. Íbamos cargados de tanques vacíos, y
el viejo Ford volaba rumbo a la frontera con Venezuela. Recorrimos 200
kilómetros en tres horas, cruzándonos con caravanas de contrabandistas
que hacían su viaje de regreso.
—Toda esa gente viene full de gasolina
—dijo el Flaco sin dejar de mirar la ruta. A mi derecha, con la cara
cubierta por una camisa, su ayudante dormía.
Ya se asomaba el sol cuando llegamos a Carraipía, un pueblo arenoso
ubicado muy cerca de la frontera. Allí mismo, al día siguiente, los
noticieros reportarían la muerte de tres policías en una emboscada
guerrillera. Aquella mañana estacionamos en una calle de tierra. El
ayudante, un muchacho compacto, moreno, siempre callado y severo, sacó
la guantera de raíz y cogió una bolsa de papel donde venía envuelto el
dinero: cuatro millones y medio de pesos. El Flaco cerró las puertas y
guardó la plata en una mochila. Teníamos que ir a Maicao para cambiar de
moneda:
—Hay que comprá bolívares. Los venezolanos no reciben otra cosa.
El Flaco hizo una llamada y a los pocos minutos llegó un automóvil a
buscarnos. Es un servicio que los contrabandistas usan por seguridad: si
entraran a Maicao con un camión cargado de tanques plásticos, todos
sabrían que llevan efectivo para comprar gasolina. Sería un robo seguro.
A las siete llegamos a la plaza del
pueblo, donde se reúnen cada mañana decenas de cambiadores en oficinas y
puestos callejeros. El Flaco tocó una puerta de vidrio oscuro y
entramos a un cubículo estrecho: un tipo rechoncho de bigotes contaba
dinero en una máquina.
—¿Cuánto traes?
—Cuatro y medio.
—La vaina está buena, te estás llenando.
—Qué va.
Hicieron la operación en silencio y a los pocos minutos salimos con una paca de bolívares tan grande como una caja de zapatos.
Desde La Guajira colombiana salen
centenares de contrabandistas rumbo al Cesar. Viajan en caravanas de
Renault 18, viejos bólidos que se compran por 2,5 millones de pesos:
máquinas bien aceitadas bajo carcasas lastimosas que viajan a
velocidades altísimas conducidas por pelaos; conductores suicidas que
viajan con el pecho pegado al volante y 50 pimpinas de gasolina
acomodadas con gran habilidad. Con frecuencia chocan, se matan, y sobre
el asfalto quedan las huellas de sus conflagraciones frecuentes.
Al Cesar llegan también camionetas
Bronco, de mayor capacidad, igualmente repletas con 100 pimpinas de 25
litros cada una. Llegan además carrotanques en manadas, todos listos
para surtir un mercado que es capaz de vender, cada semana, seis
millones de litros de combustible. Es decir, 550 millones de pesos cada
siete días.
El ayudante escondió los bolívares en el
fondo de la guantera y salimos. Avanzamos unos pocos minutos hasta
llegar a una finca ubicada a orillas de la carretera. Un niño wayuu
vigilaba un portón que debíamos cruzar. El Flaco le dio un billete y el
chico abrió. Allí empezaron dos horas y media de una marcha lenta, por
un camino de tierra y piedras que impedía superar la primera velocidad.
Vimos casas paupérrimas, criaderos de cerdos y chivos. Vimos un
sembradío de maíz completamente abandonado.
Un kilómetro más adelante llegamos a un
nuevo portón de madera, alto y pesado. A poca distancia se veía una casa
amplia bien mantenida, con techo de teja y anchos corredores. Un hombre
controlaba el acceso bajo la sombra de un árbol inmenso.
—Este es el retén más duro. De regreso,
cuando vengamos cargaos, hay que pagá 30.000, pero el hombre mantiene la
vía buena y nos deja trabajá. Hay otra ruta, cruzando otra finca, pero
aquel tipo sí cayó en la mala con la guerrilla. Dicen que dejó de pagá
la vacuna y un día le cerraron el paso. La guerrilla cogió tres camiones
cargaos y los quemó. Ya nadie pasa por ahí.
Rayaba el mediodía cuando por fin llegamos a Montelara. De día se
veía más claro el panorama: decenas de casas expuestas al sol del
desierto; casas con techos de lata y cercas de alambre, ni un solo metro
de pasto, pura tierra amarilla. Solo los wayuu, duros como el cuero
seco de los chivos que pastorean, han sido capaces de sobrevivir en este
infierno árido durante siglos.- Fotografía de León Darío Peláez
Los patios donde compran, almacenan y
venden la mercancía se siguen multiplicando a un ritmo veloz. Se ven
varios en construcción, armazones de madera y zinc que darán cobijo a
nuevos expendios en cuestión de días. A uno de esos patios, regentado
por el Mocho, llegamos con el camión. El Mocho apenas pasa los 30 años,
pero lleva muchos en el negocio. Le falta un brazo, pero se mueve con
agilidad usando el que le queda. Lleva siempre un sombrero de paja muy
ancho que lo protege durante la jornada. Y mueve bastante dinero, pero
gasta demasiado.
—Este vergajo ha tenío tres Toyotas y toítas las esmigaja —lo acusó el Flaco.
El otro sonrió con algo de vergüenza. Después ambos vieron pasar un camión nuevo y el Mocho ofreció:
—Le vendo uno igualito.
—¿Venezolano o colombiano?
—Venezolano.
—¿Robao?
—Pues claro, barato.
—Nombe. ¿Qué voy a hacé yo con un carro
robao que no se puede usá en Colombia? Mejor termino de arreglá este
—dijo el Flaco y pateó las llantas de su Ford, que todavía está pagando
en cuotas mensuales.
Bajo aquel sol nocivo pasamos dos horas,
mientras el Flaco y su ayudante llenaban los 24 tanques plásticos
arriba del camión. En tierra, con una bomba, dos tipos con botas de
caucho impulsaban el combustible desde sus tanques metálicos. Sudados y
sucios, el Flaco y su ayudante contrastaban con sus colegas venezolanos:
aquellos, ubicados muy cerca de la llave por donde sale el combustible,
“vigilados” por autoridades más corruptas, viven de un oficio más fácil
y más rentable.
Cuando por fin llenaron, arreglaron el
negocio frente al rancho de lata que hacía las veces de oficina. El
Flaco y el Mocho gastaron varios minutos contando los fajos. Y desde el
terreno vecino, encaramado en una estructura en construcción, bajo el
sol que no daba tregua, un obrero requemado miraba los billetes con la
envidia dibujada en el rostro.
Antes de dejar Montelara paramos a
almorzar en un ventorrillo. En una mesa contigua, dos contrabandistas
intercambiaban anécdotas de robos y emboscadas: por estas tierras es muy
frecuente que los bandidos intenten robar la carga a tiros.
El Flaco terminó de comer y se recostó en la silla con las piernas estiradas. Se veía cansado, pero también satisfecho.
—Uh, carajo. Quién estuviera en una
oficina con aire acondicionao… Nombe, qué va. Yo toy muy acostumbrao a
esto. Me gano 500 en un día; un millón. ¿Y quién me va a da trabajo a
mí?
De regreso, con el camión cargado, pagamos doce peajes improvisados:
niños harapientos y mujeres sin oficio cerraban el camino con una
cuerda. Esa pobre gente veía pasar el dinero frente a sus casas y no
podían dejar de participar. El Flaco llevaba un rollito de billetes
listos para ir pagando. Su ayudante se quejaba:
—Este negocio tiene muchos socios.
—Cómo se hace, primo. Esta tierra es de ellos y si no quieren, no nos dejan pasá.
De Venezuela sale combustible hacia
tantos lugares. Hay mafias que lo llevan a Brasil después de cruzar la
selva; hay barcos atuneros que no pescan atún: en sus tanques
clandestinos llevan derivados del petróleo a Aruba y Curazao. Hay,
también, un ejército incontable de contrabandistas que mueven gasolina y
diésel hacia Colombia, a través de la extensa frontera entre los dos
países. Cruzan por Los Llanos en la zona del Arauca; por Los Andes en la
región del Táchira; y por el norte, en rutas que cubren las tierras
inhóspitas de La Guajira. Pero no hay —no conozco— un pueblo que haya
sido secuestrado por el negocio como ocurrió con La Paz.
Dos noches antes del viaje a la frontera
hice allí un recorrido. Me llevó Pacho, el rubio taimado, una suerte de
contrabandista de bajo perfil. Su carro casi nuevo había sido adaptado
para pasar desapercibido: limpio y bien mantenido, escondía bajo los
asientos un tanque de 200 litros.
Aquella noche el pueblo hervía de
actividad. Desde la entrada, a orillas de la carretera, vimos
ventorrillos donde se despachaba gasolina a toda hora.
—Mira, ahí la venden y ahí mismo duermen —dijo Pacho.
- Fotografía de León Darío Peláez
En un tramo de 200 metros había decenas
de casuchas construidas con láminas de metal y palos de madera. Adentro
había cambuches y cocinas improvisadas, donde dormía el encargado del
puesto. Y al lado, apoyada sobre el piso de tierra, la respectiva
máquina dispensadora, los tanques para almacenar y, afuera, baldes,
filtros y mangueras. Cada diez metros había un tarantín instalado, y
todos competían desesperados por vender.
A menudo, la geografía bendice y
condena. La Paz tiene 22.000 habitantes, y su ubicación ha sido
fundamental en el negocio: el corredor por donde viaja el combustible
desemboca aquí.
Los contrabandistas empezaron a viajar
por esta zona desde los años cincuenta, cuando traían bultos de
cigarrillos, luego marihuana y más tarde electrodomésticos. Desde
entonces se trazaron los primeros caminos rurales, se empezó a sobornar a
las autoridades y se acumularon las fortunas más antiguas. Así se
perfeccionó el método que hoy sirve al negocio del combustible.
Los periódicos del Cesar publican con
frecuencia alguna noticia relacionada con el contrabando: decomisos,
capturas, heridos y muertos. Por esos días, en varios diarios, circulaba
un informe elaborado por la Universidad Popular del Cesar y Ecopetrol.
El informe contenía un censo con numerosos datos, entre ellos un conteo
de las casas donde se almacena y se distribuye a otros lugares (320), y
los puntos de venta directa (509). En aquel mapa, el pueblo parecía
atacado por un sarampión virulento.
—¡Ojo, ojo!
Nos incorporábamos a la carretera en Carraipía cuando nos dieron la
voz de alto. Ocho camiones cargados estaban escondidos en un potrero
junto a la vía. Y una veintena de contrabandistas esperaban que se
despejara.
—Hay ley, primo.
Estacionamos el Ford bajo un árbol y nos reunimos con los demás,
sentados en la orilla de la carretera. Casi todos eran veinteañeros,
excepto uno: un tipo que rozaba los 40 y era el más entusiasta. El tipo
decía que estábamos perdiendo el tiempo, que debíamos avanzar y buscar
la manera de atravesar el cordón policial.
—Somos bien cobardes nosotros. Ahí no
puede habé más policías que contrabandistas. ¡Vamos, ellos se quitan
porque se quitan! —insistía, pero los muchachos lo miraban entre
incrédulos y divertidos.
En el cinto del pantalón, bajo la
camisa, llevaba una pistola. Los muchachos reían mientras lo escuchaban,
y el cuarentón caminaba en círculos agobiado por la ansiedad. Algunos
hicieron llamadas tratando de recibir información. Y la consiguieron.
—¡Hay vía, hay vía!
Abordamos en tropel y retomamos el
viaje. La caravana avanzó rápidamente, sin retenes ni policías a la
vista. Solo encontramos una alcabala del ejército, pero el contrabando
no figura entre sus competencias. El contrabando es asunto de la
policía. Aquella tarde los soldados se hicieron a un lado y nos dejaron
seguir. Después de muchas horas por caminos tortuosos, horas de polvo y
piedras, era un alivio avanzar sobre asfalto uniforme. Cada minuto
rendía muchos metros y daban ganas de seguir hasta La Paz, donde el
Flaco vendería feliz sus 5000 litros de combustible.
Pero la fantasía duró poco. Más adelante llegamos a un punto donde debíamos decidir:
—Si nos tiramos derecho a lo mejor hay un retén, y toca pagá como 800. Si cogemos por Los Remedios vamos seguros.
Los Remedios era una nueva trocha, una de tantos caminos de herradura
que cruzan La Guajira colombiana; pasadizos rurales que forman una red
inabarcable, tan grande que los policías no pueden cubrirla.Rápidamente el sendero empezó a reducirse, hasta convertirse en un pasadizo lleno de maleza y grandes árboles, donde el Ford traqueteaba rozado por la vegetación. Cruzamos bosques y ríos, y en un momento dado empezamos a ascender.
—Aquí más adelante tenemos que repartí la carga.
—¿Cómo así?
—Vamos muy pesaos. Ahí se para siempre un
camión que uno le paga y ayuda a subí una loma que viene más alante. Si
subimos así como vamos, es peligroso.
Pero llegamos al punto y no había nada. Solo un anciano y otro tipo que fumaban callados en medio de la oscuridad.
—Oiga, primo, ¿y el carro que sube carga?
—Ese no vino hoy. Ta por allá abajo haciendo un mandao.
—Ah, carajo.
—¿Cuánto lleva? ¿Muy pesao?
—24.
—Ah, así no sube. Mejor deje la mitá
aquí. Sube, deja la otra parte allá arriba y viene a buscá esta. Así va
seguro. Cargao es mucho riesgo.
El Flaco se lo pensó unos segundos y decidió:
—Yo subo solo, por si acaso. Ustedes se van a pie.
Y arrancó dejando una espesa nube de
polvo. El ayudante echó a correr cuesta arriba, y en pocos minutos me
quedé solo. Grité y silbé varias veces, pero nadie respondió. Arriba,
por el camino serpenteante, solo se veían las luces del camión que se
alejaba en la oscuridad de la montaña. El ruido del motor se desvaneció
cuando cruzó la última curva, y el silencio, apenas roto por la brisa,
se adueñó de todo.
Costaba distinguir el camino en aquella
noche sin luna. A un lado estaba el cerro; al otro, el abismo. Por
seguridad me mantuve del lado derecho, tropezando a cada rato con los
desniveles del camino. Jadeaba y sudaba a chorros, aunque la noche era
fresca. Lo que sentía era angustia y físico miedo. ¿Cuánto tardaría en
llegar a la cima? ¿Estarían esperando? Cada tanto me detenía a descansar
y miraba hacia arriba: un espectáculo abrumador de estrellas se
amontonaba en el cielo; las copas de los árboles describían una danza
majestuosa. Daban ganas de quedarse a esperar la luz del día, pero tenía
que salir de allí. Así que caminé, y al cabo de una hora por fin llegué
a lo alto del cerro. Con el viejo Ford estacionado, el Flaco y su
ayudante esperaban impacientes.
—¡Vámonos, de una!
Dimos toda esa vuelta, de casi cinco
horas, solo para evitar un retén policial que ni siquiera era seguro.
Pero ante el riesgo de perder la carga, cualquier travesía es
preferible. La ruta nos devolvió a la carretera y paramos cerca de la
medianoche a descansar en el patio de un taller, donde nos encontramos
con otros compañeros de viaje. Allí, parapetados en la cabina del Ford,
incómodos y extenuados, dormimos por primera vez en 20 horas de viaje.
Pacho y su cuñado Ramón comparten un
patio en San Diego, un pueblo ubicado a solo cinco kilómetros de La Paz.
Allí la historia es otra: aunque está muy cerca del emporio gasolinero,
San Diego no se ha contagiado por el gusanillo de la fortuna súbita.
Hay algo en el espíritu de sus habitantes —alergia al riesgo, aprecio
genuino por el sosiego— que los vuelve reacios al azar. Pacho y Ramón
son los únicos que venden combustible. Sus casas dan a un patio común, y
allí, detrás de un portón alto y sólido, se ve el desorden del negocio:
un tanque de 1000 litros, decenas de pimpinas, mangueras, una bomba,
dos carros con tanques secretos y una camioneta.
Aquella mañana, antes de salir de La
Paz, estaban afanados: Ramón preparaba un embarque de diésel que
llevaría a Cuatro Vientos, un caserío ubicado a tres horas hacia el sur,
viajando por una trocha casi intransitable (allí se venden entre 30 y
40 carrotanques semanales de combustible para tráfico pesado). Cuanto
más se aleja el combustible de la frontera, más caro y rentable se
vuelve.
Mientras Ramón llenaba el tanque de su
sedán, Pacho descargaba el suyo con método, muy limpio, casi siempre en
silencio. Había inclinado el carro para facilitar la tarea, y llenó
varias pimpinas de gasolina ayudándose con la gravedad y chupando a cada
rato la punta de una manguera. Pacho ha trabajado siempre en el negocio
del transporte público:
—Pero eso ya no da, primo. Los piratas
perratearon el negocio y ya uno estaba trabajando por 10.000 pesos
diarios. ¿Quién vive con eso? La idea mía es ahorrá y comprá un taxi, y
salime de esto, primo. Esto es muy peligroso, vive uno con la muerte en
la espalda: 200 litros de gasolina en un carro. Una bomba.
Pero salirse no es fácil. El problema de
Pacho y Rafa es el mismo de tantos otros: ni siquiera terminaron el
bachillerato. Esta zona, ahora dominada por las multinacionales del
carbón, solo ofrece oportunidades a unos pocos, y hay que estar
preparado. El contrabando es la tabla que ha salvado a muchos del
naufragio. La Paz es solo un caso, el prototipo que refleja la situación
de muchos pueblos del Caribe colombiano: allí hay un 80 % de desempleo,
y tres cuartos de la población vive de la gasolina. El 58 % de los
hombres que se dedican al contrabando no tienen formación para aspirar a
un trabajo bien remunerado.
Pacho suspende un momento la carga de su
carro para vender un poco de gasolina a un cliente que acaba de llegar.
Pacho recibe el billete y llena el carro con una pimpina. En la última
maniobra derrama un poco de líquido y reacciona doblando la manguera.
Parece que en ese momento, cuando mira la mancha de gasolina en el
suelo, surge la reflexión:
—Este negocio no se acaba nunca, primo. En Venezuela esto es agua, y acá es oro.
A las dos de la mañana nos despertó el
ruido de una caravana. Más de 20 camiones pasaban cargados por la
carretera, uno tras otro, como un tren decidido y sin obstáculos. El
Flaco prendió el Ford y nos fuimos.
Tuvimos que volar para alcanzar al
último de la caravana, pero era un viaje que debíamos aprovechar: cuando
los contrabandistas se juntan, es más difícil detenerlos, y también es
más fácil negociar. En la caravana iban dos carrotanques y varios
camiones que le pertenecían a un “duro”: algún capitalista con músculo
para sobornar a la autoridad donde fuera necesario. Los demás íbamos
colados. Así pasamos por varios pueblos, mientras la mosca, una Toyota
blanca, iba en la punta arreglando con la policía. Cada vez que
llegábamos a un retén, la mosca se estacionaba junto a la patrulla de
turno. El patrón pagaba por sus carros, pero también pagaba por nosotros
y por cualquiera que se hubiera adherido. Más adelante el Flaco tendría
que responder.
Faltaban unos pocos kilómetros para
llegar a La Paz. Pero algo salió mal: la noche anterior habían instalado
un puesto móvil de la policía antes de entrar al pueblo. Así pretendían
detener la entrada de gasolina que venía bajando desde La Guajira. La
mosca desvió y nos metimos a un pueblo llamado La Jagua del Pilar.
Amanecía y muchos vecinos barrían o
regaban sus jardines. Miraban la caravana con asombro; jamás habían
visto pasar por allí un grupo de contrabandistas. Pero colaboraban: en
varias esquinas los viejos del pueblo nos guiaban con señas. Pronto
salimos y empezamos a ascender una nueva serranía. La caravana parecía
una serpiente ruidosa que reptaba por el costado de la colina. Subíamos y
el clima se enfriaba, hasta que nos encontramos en lo alto con un clima
templado. Desde allí veíamos toda la llanura del Cesar, la región que
íbamos a suplir de combustible en pocas horas.
Cada tanto nos deteníamos a esperar
información. Eran recesos breves, no más de cinco minutos, mientras el
patrón recibía datos de sus informantes ubicados en la vía. Así nos
asegurábamos de encontrar el camino libre. Después bajamos, atravesando
dos pueblos de montaña detenidos en el tiempo: casas de barro y caña
brava, gente con la inocencia en la mirada. Y por fin, con la cabina
cubierta de tierra, después de respirar mucho polvo, llegamos a La Paz,
de donde habíamos salido 30 horas antes. La mosca se detuvo y el patrón
se acercó.
—Me debéi 200; te pagué tres retenes. En Urumita se querían poné brutos: les iban a echá plomo a ustedes.
—Qué va, eso es puro terrorismo que meten pa que uno pague.
El Flaco restó importancia a la amenaza y
convino que pagaría al llegar al parqueadero. Arrancamos y entramos al
pueblo. Por todas partes había movimiento de camiones y carrotanques que
llegaban a surtir. El Flaco vendería al día siguiente, después de
descansar. Sus cuatro millones y medio se habían convertido en nueve. De
allí sacarían los gastos del viaje, el pago del ayudante y la ganancia.
Con el capital de siempre en dos días, saldría otra vez rumbo a
Montelara.
Estacionamos, bajamos del Ford y
caminamos rumbo a la calle. Por primera vez en un día y medio, pensé,
nos libraríamos del constante olor a gasolina. Pero qué va: cuando
avanzamos por el parqueadero, nuestros pies se hundían en el suelo
húmedo. Allí, otra vez, la tierra se había vuelto oscura de tanto chupar
combustible.