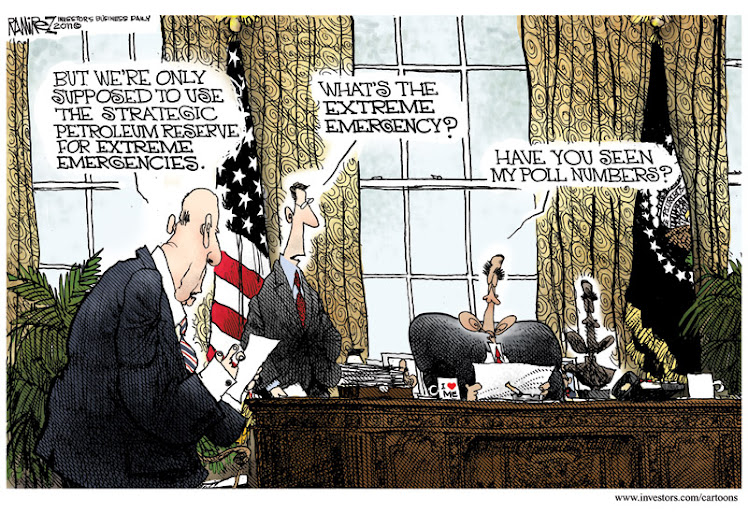Carlos Fazio - La Jornada
28/10/2014
A raíz de los graves hechos de Iguala ha quedado
exhibida, una vez más, la violencia de un Estado terrorista asentado en la
cadena corrupción-impunidad-simulación
El Estado mexicano vive una profunda crisis. Con su
sistema de tapaderas y su fachada seudodemocrática, el pacto de impunidad de la
clase política le reventó en la cara a Enrique Peña Nieto, el estadista del
año. La catástrofe humanitaria del calderonismo, profundizada durante su
mandato, obligó al jefe del Ejecutivo a realizar operaciones de control de
daños. ¿Objetivo? Eludir su responsabilidad en los crímenes de Estado y lesa
humanidad configurados tras las ejecuciones extrajudiciales de seis personas,
la práctica de la tortura y la desaparición forzada de 43 estudiantes de
Ayotzinapa en Iguala.
Por acción u omisión, la responsabilidad del Ejecutivo
federal es ineludible. Según el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de abril, las
fuerzas armadas, por sus características –entrenamiento, disciplina,
inteligencia, logística, espíritu de cuerpo, movilidad y capacidad de respuesta
y de fuego−, son el cuerpo necesario e indispensable para reducir la violencia
y garantizar la paz social en México. Desde las 21 horas del 26 de septiembre
el gabinete de Seguridad Nacional recibió reportes y comunicaciones sobre qué
estaba ocurriendo en Iguala.
La detención-desaparición de los 43 normalistas ocurrió
con el conocimiento, en tiempo real, de agentes de la Procuraduría General de
la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen/Gobernación), y los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional. No
se puede argüir fallas de inteligencia; tampoco dudar de la movilidad y
capacidad de respuesta del batallón de infantería 27 acantonado en esa ciudad
desde los años 70. Es previsible que alguien haya informado al responsable de
la cadena de mando y comandante supremo, el Presidente de la República.
Peña Nieto cambió la narrativa, pero no la esencia
represiva del Estado y su gobierno. Huelga decir que la figura de la
desaparición forzada, como instrumento y modalidad represiva del poder
instituido, no es un exceso de grupos fuera de control, sino una tecnología
represiva adoptada racional y centralizadamente, que entre otras funciones
persigue la diseminación del terror. El Estado terrorista encarna una filosofía
que aparece cuando la normatividad pública autoimpuesta por los que mandan es
incapaz de defender el orden social capitalista y contrarrestar con eficacia
necesaria la contestación de los de abajo.
Por ende, debe incorporarse una actividad permanente y
paralela del Estado mediante una doble faz de actuación de sus aparatos
coercitivos: una pública y sometida a las leyes (que en México no se cumple) y
otra clandestina, al margen de toda legalidad formal.
Es un modelo de Estado público y clandestino. Como un
Jano bifronte. Con un doble campo de actuación, que adquiere modos clandestinos
estructurales e incorpora formas no convencionales (o irregulares) de lucha. Un
instrumento clave del Estado clandestino es el terror como método. El crimen y
el terror. Se trata de una concepción arbitraria, pero no absurda. Responde a
una necesidad imperiosa del imperialismo y de las clases dominantes. Aparece
cuando el control discrecional de la coerción y de la subordinación de la
sociedad civil ya no resulta eficaz. Cuando el modelo de control tradicional se
agota y el sistema necesita una reconversión. No tiene que ver con fuerzas
oscuras enquistadas en los sótanos del viejo sistema autoritario. Tampoco con grupos
de incontrolados o algunas manzanas podridas dentro del Ejército y la policía.
Tiene que ver, fundamentalmente, con la reconversión del
modelo de concentración del capital monopólico y la imposición de políticas de
transformación del aparato productivo acorde con la nueva división
internacional del trabajo. Y con la imposición del paquete de contrarreformas
neoliberales, que incluye la apropiación de la tierra por grandes latifundistas
y corporaciones trasnacionales que profundizarán el saqueo de los recursos
geoestratégicos de la nación.
Pero el terror del Estado es también una respuesta al
ascenso de las luchas políticas y reivindicativas de las masas populares; a la
protesta de los de abajo, como la de los normalistas de la Federación de
Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Frente a la resistencia y la
contestación, los amos del país necesitan una adecuación del Estado represivo.
Entonces aparece el terror como fuerza disuasoria. La otra faz del Estado, la
clandestina. La que recurre a fuerzas paramilitares. A los escuadrones de la
muerte. A los grupos de limpieza social y los sicarios. A la guerra sucia. A
los fantasmas sin rastro que ejecutan operaciones encubiertas de los servicios
de inteligencia del Estado. A fuerzas anónimas que gozan de una irrestricta
impunidad fáctica y jurídica. Aparece la otra cara de un Estado que construye
su poder militarizando la sociedad y desarticulándola mediante el miedo y el
horror. De manera selectiva o masiva, según las circunstancias. Pero siempre
con efectos expansivos, haciéndole sentir al conjunto social que ese terror
puede alcanzarlo.
Iguala exhibe la cara oculta
de un Estado que hace un uso sistemático, calculado y racional de la violencia,
de acuerdo con una concepción y una ideología que se enseña en las academias
militares. Que forman parte de una doctrina de contrainsurgencia. De la guerra
sicológica que experimentó Estados Unidos en Vietnam, cuando la Operación Ojo
Negro desplegada por escuadrones clandestinos puso en práctica la fórmula:
contraguerrilla=demagogia+terror. En ese contexto, quedan para la reflexión o
interpretación las palabras del secretario de Defensa, general Salvador
Cienfuegos, ante Peña Nieto en el Campo Militar número uno: no se puede
combatir la ilegalidad con ilegalidad; las fuerzas armadas no pueden cometer
actos propios de delincuentes.