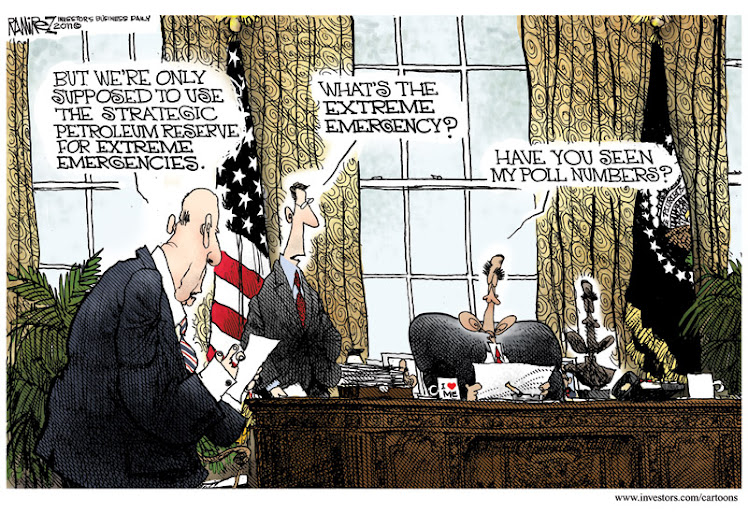por Elena Poniatowska
Ahora
que venía para el Museo de Memoria y Tolerancia, por la calle Luis
Moya, leí un letrero impreso en letras negras en un muro que decía:
No le temo a la represión, le temo al silencio de mi pueblo, que me remitió de inmediato a los 43 estudiantes normalistas y me hizo pensar en, ¿Qué es ser maestro? ¿Sólo enseñar a leer y a escribir? En México es la Escuela Normal Superior la que surte de maestros a los sitios más alejados y difíciles del país, esos a donde los políticos sólo llegan en época electoral. Para un niño, para un adolescente, ser parte de una escuela es hacerse de amistades y adquirir el sentido de pertenencia. Todos buscamos pertenecer a una comunidad, todos buscamos el privilegio de un amigo. De la escuela sale el compañerismo y el respeto a los demás.
En
sitios olvidados como las comunidades de la Montaña Alta de Guerrero,
el maestro es mucho más que un simple transmisor de conocimiento, es una
autoridad moral, un juez de paz, un médico partero, un comisario, un
confesor, el consejero matrimonial y el correo del corazón de los
enamorados y en muchos casos el padre y la madre del niño de vientre
abultado que lo mira como a su salvador: la solución a todos sus
problemas.
Los maestros rurales, alejados de la grilla sindical
y política, aprenden a vivir con la gente, respetan sus costumbres y en
muchos casos se desesperan al no poder hacer más por los niños y
jóvenes que llegan cada día a sus aulas. Eso les sucedió a Lucio Cabañas
y a Genaro Vásquez Rojas que al final de cuentas se desesperaron ante
la indiferencia del gobierno y optaron por la guerrilla. Eso le sucedió
al maestro del cuento de Juan Rulfo, “Luvina, que (más débil) escogió el
alcohol para paliar su exasperación.
Quizá
los aspirantes a maestros que entran a la Normal ignoran que su tarea
no tiene nada de fácil, porque el que enseña a leer y a escribir
reproduce uno de los milagros de Cristo, abrir los ojos a los ciegos y
trasmitir la esperanza de un futuro mejor. Los maestros de nuestro país,
los que tragan polvo de la montaña y comen tortilla y sal junto a sus
estudiantes no sólo son jóvenes aventados sino rayos de esperanza en
medio de la negra noche que se abate sobre México.
Hoy
en este extraordinario Museo de Memoria y Tolerancia, es bueno
reflexionar sobre los 43 muchachos normalistas desaparecidos que tienen
que aparecer. No todos nos caemos bien. Muchos toleramos a los
trescientos y algunos más que ya casi ni existen, los fufurufos, las misses de los concursos de belleza, los reality shows que
fomentan la idiotez, la melcocha y el retraso mental de las telenovelas
que se repiten a lo largo de todo el continente, los montajes de la
Procuraduría, la justicia con su venda en los ojos, las balanzas
chuecas. Lo que ya no podemos tolerar es la impunidad, la burla ante los
43 que se han esfumado, la voracidad y el enriquecimiento de los
funcionarios públicos. Este museo es ejemplar y nos obliga a los
mexicanos a hacer memoria y es uno de los pocos de América Latina que
practican el ejercicio de la ecuanimidad. Siempre recordaré a las ciento
y una figuras femeninas del éxodo de las esculturas de Helen Escobedo
hechas con palos y trapos blancos que caminaban penosamente una tras
otra en la avenida Juárez y todavía hoy nos recuerdan lo que significa
no tener país.
El Museo de la Memoria y Tolerancia hizo un altar de muertos con un círculo de cempasúchil que acompaña una frase mía.
Quiero un país donde no haya asesinatos, donde toda la gente tenga las mismas oportunidades. No podemos seguir así, sentados sobre huesos, sobre fosas. Tenemos una causa común, la causa del amor que le tenemos al país y a nosotros mismos y el cuidado de los que vienen después, no sólo de los hijos propios, sino de todos los niños del mundo. ¿Qué les estamos dejando, qué les vamos a decir cuando nos pregunten y tú que estabas haciendo?
_____________________