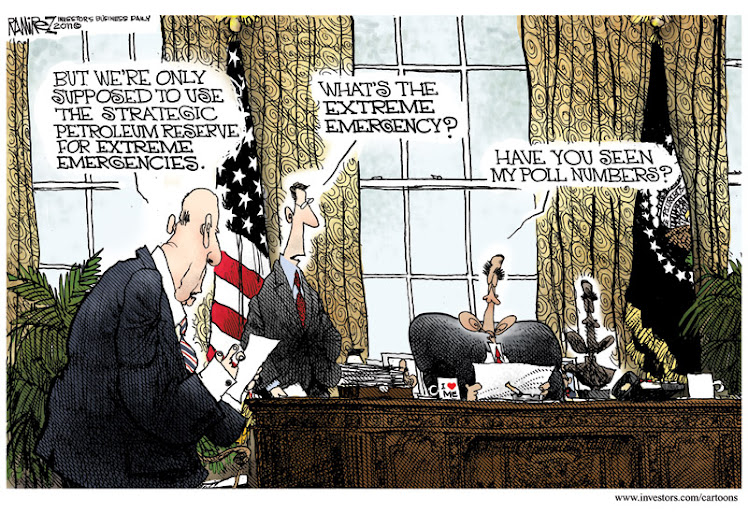-¿De dónde vienes?
-De Tacarigua. ¿Y tú?
-De ahí mismo. ¿Traes algunas raciones?
-Sí, unos plátanos y media arroba de jureles salados.
-Vaya, es algo.
-¡Y la pelea de hoy como que ha sido seria! Acabo de
encontrar dieciocho heridos.
-Así, así. Los hicimos correr.
-¿Y tu hermano?
-¿Quién, Manuel?
-Sí.
-¡El pobre!, no pudo pelear hoy, y bien que lo estará
sintiendo. Lo mataron ayer.
-¿De veras? Dios lo tenga en su gloria. Pero el fusil tú lo
recogerías.
-Por supuesto. ¿Se lo iba a dejar a esos perros?
-Dámelo entonces para…
-Dilo con franqueza, mujer: ¿para Pepe?
-Sí… él no tiene fusil.
-Pues tu Pepe, por el momento, se quedará con las manos vacías;
porque mi padre lo recogió apenas cayó Manuel, y la bayoneta que te podía
ofrecer, ya la tiene enastada el sacristán de la iglesia del Norte, que tampoco
tenía arma y estaba atisbando la primera que quedara sin dueño.
-¡El pobre Pepe es muy desgraciado! Hace diez días que solo
arroja piedras, y eso lo tiene triste; el desea pelear con otras armas.
-Pues dile que no se desespera. Y no te quejes, porque más
desgraciados que él no faltan. ¿Te olvidas de la señora?...
-¡Ay, pobrecita! ¿Sabes lo que me han dicho?
-¿Qué anoche la mataron…?
-Mentira; eso desearía ella para salir de penas y marcharse
para el cielo con zapatos y todo. Esta tarde, nada menos, la sacaron a la explanada del castillo para
insultarla como siempre y poner más rabioso al general.
-Y él, ¿qué hizo?
-Les arrojó tres sacos de metralla.
-¡Caramba! Entonces no la quiere…
-Te engañas: la quiere más que a la niña de sus ojos, tanto
como a María Santísima; pero Margarita y la Patria están por sobre todo.
-Si Pepe me hiciera eso…
-¡Y qué! Vamos a ver, ¿qué pensarías?
-Que no me tenía ningún cariño cuando me dejaba sufrir
tanto.
-¿Pero qué pretenderías que hiciera?; ¿que se entregase y nos
entregase a todos al cuchillo y menosprecio de los godos?
-Yo no sé…
-Pues sábete que no lo hará jamás, y que si tal cosa hiciera
el general, no gozaría mucho tiempo de la vida; porque le mataríamos y
nombraríamos otro jefe que nos dirigiera. Ni mi padre, ni mis hijos, ni yo, nos
cansaremos nunca de pelear.
-Ni yo tampoco, y Pepe mucho menos…
-Entoces no digas disparates.
-¡Ah!, se me olvidaba. Encontré anoche la crucecita de oro
que me dejó mi madre y que creía perdida, y como tengo que marcharme ahora
mismo a Tacarigua, y tú verás al general, llévasela para que la agregue a las
perlas que va a mandar cambiar por las armas.
-Está bien; pero vete que es tarde, y que la Virgen del
Valle te acompañe.
-Hasta mañana.
-Adiós.
Tales eran las hijas de Margarita en aquella época
patriótico entusiasmo.
Eduardo Blanco
Venezuela Heroica