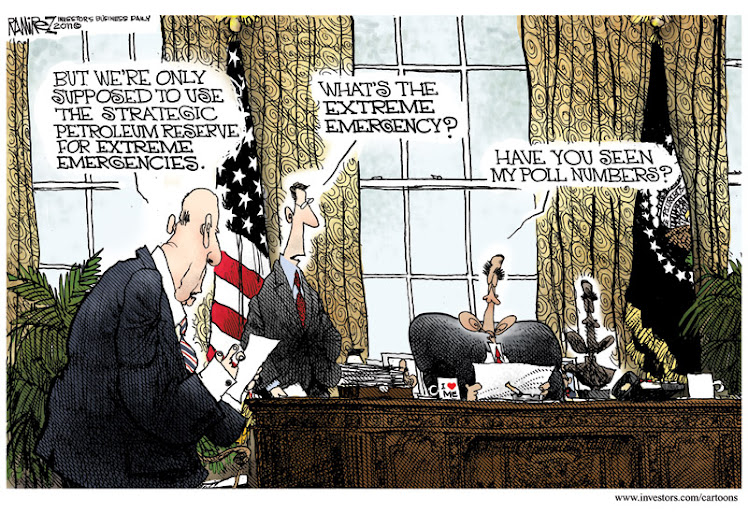[Este artículo fue publicado en 2008.]
En los horrores inquisitoriales infligidos a Irak en los últimos cinco años, los fantasmas de la matanza humana impuesta por Occidente durante los 13 años anteriores parpadean brevemente a la luz de otra atrocidad más, pero siempre vuelven -como debe ser- en una imagen, un olor, una frase o una llamada telefónica, recordatorios de los pecados abrumadores de quienes ocupan puestos importantes, mientras nuestros "líderes" en Washington y Whitehall se quejan de su infantil "guerra contra el terrorismo" y de sus "estados canallas".
En realidad, el "terror" y los "canallas" están más cerca de casa: junto al Potomac y en la tribuna de la "Madre de los Parlamentos". Pero una llamada telefónica ha despertado a los espíritus, que deberían susurrar por siempre en sus pasos y gritarles a los hombros hasta sus tumbas y más allá. La mayoría de estos asesinos en masa por encargo, por supuesto, profesan su devoto cristianismo, una fe que sus actos pueden haber mancillado para las generaciones venideras.
A finales de los años noventa y cuando los iraquíes ya estaban previendo otro bombardeo masivo o una invasión, se celebró en Bagdad un simposio internacional sobre la salud y los efectos del embargo. Mientras eminentes expertos internacionales presentaban documentos, estadísticas lamentables y listas de deseos prácticos –inevitablemente rechazados por el Comité de Sanciones de las Naciones Unidas– que, de haberse aplicado, habrían detenido parte de la marea de tragedia humana, fue cuando me escabullí, solo, para hablar con las familias, deambular por las calles y las salas de los hospitales, cuando las estadísticas cobraron vida:
Los pequeños maullidos de los niños con dolores insoportables, a los que se les niega el alivio del dolor debido a los vetos o las demoras del Comité de Sanciones. Hubo un breve salto de esperanza en los ojos de los padres, vigilantes junto a la cama de un niño. Un extranjero, tal vez, podría obrar un milagro y proporcionar lo que su preciosa creación necesitaba. La mirada casi siempre se perdió, incluso con moneda fuerte, las reservas de analgésicos simplemente no existían. Y estaba el terror de las mujeres en el parto, preguntándose si darían a luz a bebés apenas reconocibles como humanos, deformados como resultado del uranio empobrecido y otros venenos que habían contaminado la "tierra entre dos ríos", desde los bombardeos de 1991. Como los escáneres y las máquinas de ultrasonidos fueron vetados, no había forma de saber con certeza el estado del bebé hasta su nacimiento.
Las historias de padres que vendieron todo para sacar adelante a sus hijos y, cuando ya no había nada que vender, de familias enteras que se suicidaron colectivamente. Y el miedo de los niños a los bombardeos permanecerá para siempre; algunos quedaron tan traumatizados que, a falta de tranquilizantes, tuvieron que ser sujetados o incluso atados para evitar que se hicieran daño durante el terror.
El viaje de regreso a Jordania fue otra experiencia conmovedora. Había planeado recorrer los 1.200 kilómetros que separaban a Ammán en autobús. Los servicios eran los más razonables posibles dadas las circunstancias, y había repuestos disponibles en Jordania, donde los talleres locales hacían la vista gorda ante el embargo. Pero los taxis iraquíes funcionaban con poco más que la fe y el amor de su dueño por su sostén de familia de cuatro ruedas. Sin embargo, M., un amigo y hombre de negocios iraquí afincado en Londres, dijo que había alquilado un taxi y sugirió que lo compartiéramos. Los conductores necesitaban el dinero desesperadamente y el billete de Jordania sería un salvavidas durante algunos meses. "Se estropeará", dije con mal humor, pensando en la carretera remota, sin ayuda en caso de crisis y en el enorme exceso de tarifa del billete de avión de Ammán a Londres, si perdíamos el vuelo.
Al observar los neumáticos del vehículo, supe que era una mala idea. Estaban desgastados, casi hasta el suelo, como la mayoría de los coches en Irak, y con temperaturas superiores a los 38 grados Celsius, el desastre parecía inevitable. M. era inquebrantable, el conductor estaba desesperado por el dinero, era orgulloso y confiable, y había hecho el trato y no podía defraudarlo. Me rendí.
Luego, a cuatro horas de haber salido de Bagdad, en la autopista desierta de seis carriles, con el desierto extendiéndose a ambos lados del horizonte, se reventó un neumático. Todos salimos del coche, el conductor parecía angustiado. Yo, sin mucha gracia, le murmuré a M.: "Te lo dije".
El conductor abrió el maletero y miramos dentro. La rueda de repuesto estaba en la lona. No había gato. Sin embargo, de algún modo, con ese ingenio iraquí que nunca deja de sorprender, cambió la rueda con una llave casera, levantando el coche centímetro a centímetro, sobre ladrillos colocados en equilibrio debajo, uno sobre otro. Se negó rotundamente a que le ayudaran a levantarlo; éramos sus invitados, le correspondía a él cuidar de nosotros, pero debajo de su dignidad y su orgullo estaba el terror de que su preciado vehículo pudiera desaparecer si pasaba otro vehículo. M. y yo nos miramos. Ambos lo sabíamos. Nos habríamos quedado con él si hubiéramos tenido que caminar.
De nuevo en el coche, mientras avanzábamos lentamente, intentamos aliviar su vergüenza y su tangible miseria. M. habló de la provincia por la que estábamos pasando, la tranquila Anbar, donde, desde la principal carretera fronteriza entre Bagdad y Jordania, el desierto parece extenderse hasta encontrarse con el cielo. Anbar es ahora, por supuesto, un "bastión terrorista", "inquieto", que acoge a "Al Qaeda" y a "combatientes extranjeros" -estos últimos, en realidad, en sus grandes bases ocupadas, empuñando sus armas letales, misiles y granadas, desde antes de Fallujah hasta Trebil, en la frontera.
Mientras M. y el conductor hablaban, el desierto cobraba vida, hablaban de los antiguos y desaparecidos asentamientos de la región, de las batallas, desde Sumeria hasta las Cruzadas y más allá. Hablaban de las antiguas rutas comerciales, de la seda, el oro y las especias en caravanas de camellos que habían atravesado el desierto en la niebla del tiempo, a través de Anbar. Las costumbres de los beduinos, cuyas grandes tiendas adornadas a menudo todavía podían verse en la distancia, cobraron vida: sus hogares, alfombras, pertenencias, desapareciendo con sus rebaños, aparentemente en momentos, para brotar de nuevo en tierra nuevamente fértil, las alfombras colgadas de nuevo en el interior de las tiendas recreando el calor familiar como si nunca se hubieran movido. Mientras escuchaba, me pregunté si habría siquiera un grano de arena que no pudiera haber contado una historia.
Mientras hablaban de su gran historia (incluido el hecho de que los británicos finalmente abandonaran su base en Habbaniya, también en la provincia que ahora ocupan los EE. UU.), el conductor se enderezó de nuevo. Las penas y las glorias de Mesopotamia han sido su destino histórico, su brillante historia. Los neumáticos pinchados palidecen en comparación. Un par de horas después, vimos un taller y nos detuvimos. El conductor dijo que compraría una rueda de repuesto, claramente una inversión desastrosa. M. le compró discretamente un juego completo, asegurando así sus precarios ingresos durante otro año. Fue entonces cuando le pregunté, mientras esperábamos los cambios, si siempre había sido conductor.
No, él había trabajado en otro oficio hasta la guerra de 1991, cuando todo se vino abajo y él tuvo que caminar 500 kilómetros con los restos de su unidad de vuelta desde Kuwait a Bagdad, sobreviviendo a la carnicería de la carretera de Basora. Entonces dijo: "No teníamos más lágrimas".
Cuando llegamos a Ammán, después de un viaje de 17 horas, en lugar de malgastar su preciado dinero y sus propinas en una cama para pasar la noche, dio media vuelta y se dirigió a la frontera, mostrando el espíritu indomable y valiente de los fantasmas de Anbar e Irak.
Como yo estaba hecho de un material inferior, convencí a M. de que me acompañara en una juerga de compras imaginaria por el Barrio Dorado de Ammán, para escapar brevemente de las imágenes, antes de regresar a ellas para escribir sobre ellas. Contemplamos, tienda tras tienda, una belleza intrincada e imposible, a un mundo de distancia de los sufrimientos del vecino geográfico de Jordania.
Cuando nos íbamos, un hombre mayor con ropa y zapatos gastados se acercó y me tendió la mano. Me la metí en el bolsillo para pedir algo de cambio. De repente, M. me tendió la suya. Era un viejo amigo al que al principio no había reconocido. Su amigo había sido ingeniero superior de Iraqi Airways, había estado destinado en muchas aerolíneas extranjeras y su brillantez era conocida en todo el sector. Ahora Iraqi Airways no existía, así que había venido a Jordania para ganar divisas fuertes que enviar a casa para ayudar a su mujer y sus hijos. Trabajaba como ingeniero en ascensores, en cualquier cosa en la que sus habilidades pudieran ser útiles, pero los jordanos también necesitaban trabajo, pues habían acogido a casi la mitad de su población tras el desplazamiento de 1991 y las cosas se habían vuelto muy difíciles.
Íbamos a comer, ¿se uniría a nosotros? Hablamos largo rato de la difícil situación de Irak y nos contó, vacilante, su temor de que le sucediera algo. Si así fuera, ¿qué le sucedería a su esposa y a sus hijos, a quienes amaba por encima de todo? Parecía muy enfermo y completamente agotado, pero se negaba a permitir que la esperanza se redujera.
Abandonamos el restaurante cuando se ponía el sol. Nos dio las gracias, nos estrechó la mano y se puso a caminar por la empinada y oscura calle hacia su alojamiento. Le pregunté si podía hacer algo por él, un torpe eufemismo para referirse a entregarle el dinero que me quedaba. Dijo que no, que estaría bien, que algo surgiría. Le prometí que, cuando volviera a casa, llamaría por teléfono a sus antiguos contactos de las aerolíneas en las que había trabajado.
Lo vimos desvanecerse, inclinado, mientras caía la luz. De pronto, se dio la vuelta y volvió a caminar. Se enderezó, tomó mi mano y dijo: "Puedes hacer algo por mí. Puedes adoptar a mi hijo. Ponerlo a salvo, lejos de la precaria vida de las bombas y las sanciones, devolverle algo de normalidad infantil". Pero como las embajadas británicas en todo Oriente Medio denegaban visados a los titulares de pasaportes iraquíes, incluso para el tratamiento médico de aquellos con enfermedades potencialmente mortales, no había forma de dar refugio a un niño iraquí mientras durara el embargo. Los niños iraquíes, de todos modos, pertenecen a padres iraquíes, no sujetos a situaciones dictadas por los males de las ilegalidades impuestas desde el extranjero y las presiones políticas.
Este anciano aparentemente frágil tenía 47 años y su hijo 11. De vuelta a casa, llamé a las aerolíneas, como prometí, pero los iraquíes, por muy respetados que fueran, ahora no eran personas. No podían conseguir trabajo.
Hace dos días, M. llamó por teléfono. Había estado trabajando en el Golfo y se había reencontrado con su amigo, que por fin estaba en mejores condiciones económicas y trabajaba de nuevo en una compañía aérea, todavía separado de su familia, pero capaz de mantenerlos. Excepto a su hijo. Un día, en un taxi, en Bagdad, una infancia robada basada únicamente en el miedo a los bombardeos, a los bombardeos reales, a las incertidumbres, a las privaciones –a pesar del inmenso sacrificio y los esfuerzos de su padre– lo alcanzó. Se desplomó y murió, un adolescente que apenas entraba en el umbral de sus aspiraciones.
M. dudó y luego dijo: “Mi hermano, nacimos con un año de diferencia. Era mi amigo más querido y más cercano. Logró huir con su familia a Damasco después de la invasión”. El pasado mes de noviembre, él también se desplomó y murió. Otra víctima que no se sumará a las del embargo y la invasión. ¿Cuántas incontables más?
“Nos conoces”, dijo M., “no lloramos… Yo lloré durante una semana. No sé si alguna vez podré aceptar la pérdida de mi marido”. La hermana “pequeña” de M. y su familia viven en Mosul, la última ciudad que ha sido arrasada, violada, profanada, las casas “desalojadas”, las familias, los niños, los bebés, asaltados, fusilados, detenidos. El portal que lleva al santuario de sus hogares es volado o pateado durante las horas de la noche, cuando la puerta y las paredes deberían representar todo lo que es seguro, no derribado por matones no invitados, saqueadores irresponsables, que profanan hasta las alfombras con sus botas. M. no puede comunicarse con Mosul por teléfono o correo electrónico, las comunicaciones están cortadas, supuestamente saboteadas. “Tal vez no tener noticias sea una buena noticia… pero si algo sucede…”. Su voz se apagó.
Para los iraquíes –aparte de los traidores colaboracionistas que se ríen mientras esperan en sus cuentas bancarias de Ginebra– ¿aún queda alguna lágrima?
¿Y habría podido yo, de alguna manera, salvar a un solo niño?
*
Haga clic en el botón para compartir a continuación para enviar por correo electrónico o reenviar este artículo a sus amigos y colegas. Síganos en Instagram y Twitter y suscríbase a nuestro canal de Telegram . No dude en volver a publicar y compartir ampliamente los artículos de Global Research.
Recaudación de fondos para las vacaciones de Global Research
Fuente de la imagen destacada
Comente los artículos de Global Research en nuestra página de Facebook