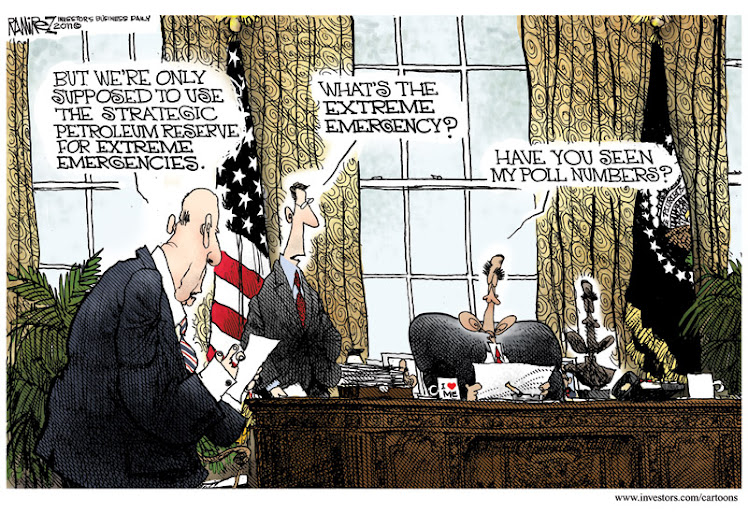José Sant Roz
- Digo que es una obra necesaria y esencial, en la que Pedro Calzadilla hubo de bucear hondo en nuestra historia, y a la vez tener que tocar de algún modo puntos tan sensibles a nuestro sentido de patria, al mencionar la palabra PARRICIDA. Señala él, sin ambages, en época esa dolorosa como tenebrosa que sigue a la muerte reciente de Bolívar, a los que gobernaban a Venezuela y se sometían al mando de Páez. Se refiere a esos años que van de 1830 a 1842, que él caracteriza como un tiempo de parricidio, “llevado adelante – sostiene- por las élites políticas y económicas”. Bien dice al autor de “LA REPÚBLICA PARRICIDA – Fiesta, Memoria y Nación Venezuela 1830 1842”[1], que cuanto ocurre en las fiestas nacionales no es ajeno a los tejidos, hilos y tramas del poder; “son espacios donde cohabitan en relación dialéctica, pasado y política, historia y presente”. En esta nota, basándome en este trabajo de Calzadilla, trataré de dilucidar en la última sección, por qué Páez a partir de 1841 fue cambiando su posición sobre Bolívar y consecuentemente así mismo fue haciéndolo el país todo, sus instituciones, comenzado a celebrar y a rememorar sus gloriosas y sublimes gestas. Pues bien, de aquellas fiestas o de sus ausencias, resaltan por fuerza algunas singulares figuras que aceptaron desconocer a Bolívar, definiéndolo “tirano”, la “raíz de todos nuestros males”, uno de ellos de los más cercanos y queridos por el Libertador, asentado en Caracas, por ejemplo, el general en jefe Carlos Soublette. En el oriente se plegaron a este crimen, porque acabaron aceptando el mando de Páez por meros intereses partidistas y personales, generales en jefe como Juan Bautista Arizmendi, Santiago Mariño, José Tadeo Monagas y su hermano José Gregorio. Existe la fuerte creencia de que Páez ordenó eliminar al general en jefe José Francisco Bermúdez (1831). Pero vale preguntar por esos miles de soldados y oficiales surgidos del pueblo que fueron hasta el Sur de nuestro continente, liberando pueblos, y que regresaron a nuestra tierra convertidos en indigentes, y que jamás fueron compensados por sus grandes esfuerzos por liberar nuestra patria, y aquí entonces les fue negado además que se recordara, por órdenes de Páez, sus gloriosas gestas en toda la extensión de los territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es bueno recordar también, que Páez les compró sus haberes militares por un valor irrisorio a muchos oficiales que estuvieron en la guerra de independencia o simplemente los despojó de ellos. Es estremecedor ese texto que coloca Calzadilla de un artículo titulado “Suerte de los Libertadores de Colombia”, del 11 de marzo de 1833, de un militar retirado, Caracas: “Los inválidos vagan por las calles implorando compasión, y pidiendo una limosna, por la cual cambiarían gustosos, la estrella de libertadores y los escudos con que antes se estimuló su valor. El hospital horroriza desde su exterioridad, y la vista y asistencia de los enfermos enternece al hombre más insensible y feroz. No fueron los soldados que acompañaron a Luis VIV más beneméritos que los que siguieron a Bolívar para conquistar la independencia y la libertad. Mas aquellos descansaron en el suntuoso edificio de París, y estos crecen en la miseria y en los escombros de un convento[2]”.
- Calzadilla logra exponer ante nuestros ojos de la manera más fiel y clara, ese ambiente que debió ser de luto, de honda desintegración moral, cuando ya Bolívar había muerto, y entonces llegaban esas fechas tan sensibles a nuestra memoria, a nuestras luchas patrias, en las que se hacía imprescindible tener que decirle algo al pueblo venezolano, a testigos y actores principales de aquellas grandiosas gestas, con escandalosas preguntas en cada mente: ¿para qué tantas luchas y sufrimientos siendo entonces que constituía un hecho imprudente y criminal, el nombrar al más grande Hombre que las había gestado? ¿Cómo hablar de aquellas sublimes marchas y victorias que fueron la admiración del mundo, sin que al recordarlas nos lacerasen el alma, fechas tan gloriosas, que estremecieron todo un continente?, ¿cómo hacerlo cuando quienes gobernaban pidieron el ostracismo y la muerte de su Libertador? Sin poder reconocer al genio que todo lo hacía de la nada: un 24 de junio (Batalla de Carabobo), un 7 de abril (Batalla de Bomboná), 24 de mayo (Batalla de Pichincha), 6 de agosto (Batalla de Junín), un 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho). Páez jamás conmemoró un 17 de diciembre ni un 4 de junio cuando asesinaron a Sucre. Es significativo también que tanto las fechas 19 de abril como 5 de julio, en la que el mandamás Páez podía eludir con ciertas argucias la presencia del Libertador, sólo vinieron a celebrarse a partir de 1834. Teniendo en cuenta que desde entonces y para siempre Bolívar es quien vertebra, como el mismo Calzadilla lo sostiene, la identidad nacional y nuestra cultura. Por ese motivo, Pedro Calzadilla se plantea “¿Era posible realizar una fiesta nacional para recordar el cumpleaños de Venezuela sin la presencia del pueblo humilde?… El desafío estaba en hacerlos participar de que eso ocurriera como observadores y aplaudidores, desde las márgenes, los bordes, y nunca como protagonistas”. Para que hubiesen podido actuar como protagonistas era necesario rendirle homenaje y reconocimiento a la obra inmensa del Libertador, lo cual constituía en esa hora una afrenta a Páez. Conmovedoras son las palabras del general José Laurencio Silva el 5 de julio de 1841, cuando dice: “… Nosotros, que conocimos la esclavitud, que arrastramos cadenas que con espanto las vimos romper, que oímos rugir el cañón y vimos correr la sangre, nosotros que corrimos la tempestad y sobrevivimos, abrazamos inundando el corazón de gratitud a los padres de la patria, recuerdos vivos del 5 de julio como lo son del poder omnipotente, esos globos del firmamento. Bajo las banderas del ejército Libertador, abrazamos todavía a muchos de nuestros libertadores y contemplando el pendón de Pizarro, abrazamos también a los héroes hijos de Venezuela que lo derrocaron en la tierra de los Incas para que hoy concurra a la pomposa celebridad del 5 de julio…[3]”
- Por razones no muy nobles, sino más bien bastardas y por meros intereses partidistas, quien comienza a sacar del olvido en Venezuela a Bolívar, es Antonio Leocadio Guzmán. Este personaje, tan agudo y talentoso para la diatriba como artero y farsante, hizo famosa aquella frase: “Si mis enemigos dicen centralismo, yo grito federación”. Antonio Leocadio Guzmán junto con Miguel Peña, Santander y Páez fueron los artífices de la desintegración de Colombia la grande. El 6 de enero de 1826, Santander escribía al Libertador: “Al Istmo, ha ido, creo que con miras de pasar donde usted, el célebre redactor de Argos. Antonio Leocadio Guzmán, bicho de cuenta, atrevido, sedicioso y el que ha tenido a Caracas perturbada con sus papeles: éste es el que me ha humillado a dicterios e insultos groseros, porque pertenecía a la facción de Carabaño, Rivitas, etc. Guárdese mucho de él, porque entiendo que se lo mandan de espía, y hágame el favor de no darse enterado por mí”. Pues bien, quien comienza a desmoronar el poder de Páez, es este bicho de cuenta, atrevido y sedicioso a través de su periódico “El Venezolano”. Nos refiere Calzadilla en su obra: “En 1841 en las páginas de El Venezolano, sale publicada la crónica del 5 de julio de ese año, allí destaca la aclamación que recibió la memoria de Simón Bolívar y también pone de relieve cómo por el contrario José Antonio Páez fue ignorado por la concurrencia. A partir de este suceso el mordaz periódico centrará sus ataques al mandatario por su prolongado y mal gobierno y también por no haber traído de vuelta los restos mortales del Libertador Simón Bolívar[4]”.
- Calzadilla se hace la pregunta de si hubo alguna razón para abstenerse a partir de 1830 de conmemorar los días fundadores, y él sostiene que, primero, Venezuela era un país en ruinas, diezmado después del cuadro devastador de las guerras, con unas arcas públicas empobrecidas, sin aparato económico ni comercial, añadido a eso, un desamparo cultural y con un Simón Bolívar aborrecido por las clases dominantes de su propio país. Añade a esos dos puntos, un sistema de desigualdades e injusticias sociales, con campesinos explotados y un régimen de esclavitud. En esta obra de Calzadilla venimos a toparnos con la expresión “barbarie”, algo que fue acuñado por la clase dominante. Los términos utilizados para definir América Latina eran de: “bárbara”, “salvaje”, “andrajosa”, “retrógrada”, “caótica”, “anárquica”, “confusa”. Éramos en este continente, hijos de las bestias enclaustrados en la selva (asociados a los caníbales, con muchas mentiras e inventos), por lo que muy dilectos pensadores de América Latina, cultivados en Estados Unidos o en Europa, miraban hacia el Norte, y no hacían otra cosa que lamentarse de que hubiésemos sido conquistados por los españoles y no por los ingleses. En una nota citada por Calzadilla, extraída del periódico Reformas Legales, se queja de que un gobierno de provincia, mediante las torpes y bárbaras diversiones de diablitos y toros “signos representativos de la barbarie e ignorancia en que por tantos años la religión y la política de los conquistadores nos habían conservado… con tales principios siempre tendremos malos congresos malos magistrados, mal gobierno pero tendremos diablitos, tarascas, dragones, toros, miseria, ignorancia y después tiranía…”. Y tenemos que añadir que todas esas fiestas o diversiones son todas de confección netamente europea. Luego vendría los carnavales, los disfraces, las frecuentes borracheras, las estridencias públicas, los juegos de envite y azar, muy bien propiciados por los gobiernos para mantener a los pueblos adormecidos y hasta regodeados en sus males y en la ignorancia.
- Nos refiere Pedro Calzadilla en su obra “LA REPÚBLICA PARRICIDA – Fiesta, Memoria y Nación Venezuela 1830 1842”[5], que “buena parte de la morfología adquirida por las fiestas en tiempos coloniales en Venezuela va a pasar al tiempo republicano de los primeros años como sucedió en un sin número de asuntos de la sociedad”. Se trata de un hecho interesante, que en ciertos aspectos se prolongará hasta nuestro presente siglo XXI. Un aspecto o un fenómeno que se dará en casi toda América Latina, que podemos resumirlo en las procesiones de Semana Santa, las corridas de toros, las celebraciones de los santos, y especialmente toda la liturgia de la iglesia católica con toda la especiosa armazón de los valores cristianos y sus múltiples sectas. Estos son elementos que han prolongado en nosotros el coloniaje europeo, a través del español, y que ahora han asumido de manera formal los Estados Unidos (como excelsos hijos de los piratas ingleses). Toda fiesta popular entre nosotros, incluso las que han tenido que ver con nuestra independencia, las del 19 de abril y el 5 de julio, siempre han tenido una fuerte presencia religiosa, se celebran en las iglesias y con Te deum. Al lado de estos hechos, nos recuerda Calzadilla que la no figuración de referencia alguna al Libertador, durante este período (1830-1842) “confirma el silencio y la omisión oficial hacia la evocación bolivariana,… de ahí el nombre de los años del “parricidio”.[6]” En la acuciosa investigación del autor de esta obra, tal parricidio se ejecuta durante el referido período, en al menos 75 centros poblados en más de 900 fiestas nacionales. Para olvidar tantos dolores y traiciones, tantas muertes y vejaciones, el pueblo “celebraba”, durante muchos años, se hizo costumbre que en nuestras efemérides se llegara a consumir licor en exceso, se producían heridos y hasta crímenes en las parrandas, con un desconocimiento abismal y sin verdadera conciencia de lo que se festejaba, y a eso llegó a llamársele festividades patrias (en las que primaba más bien, las fiestas religiosas). Era también una manera de engolosinar al pueblo con pan y circo, y Páez era el más interesado en tales eventos y cogorzas porque él era el mayor traidor de la gesta independentista, y Calzadilla nos refiere como en ocasiones, la celebración del 5 de julio comenzaba el 4, por ejemplo, y hasta duraba ocho días porque mientras más se extendieran más exitosas se consideraban. Nos refiere, como en 1836 se expresaba ya inquietud ante “…la cuantía de las fiestas religiosas en el almanaque católico y solicitaron y obtuvieron la venia del Vaticano para su reducción[7]”. El llamado espacio festivo estaba entonces controlado por el poder político y la Iglesia, ésta con su ascendiente sobre los creyentes, la sociedad en general, con sus misas y tedeum, procesiones y un santoral que venía celebrándose desde la colonia; unas actividades que además requerían para su funcionamiento del apoyo gubernamental para pagar los espectáculos, los mismos tedeum, los músicos, la instalación del solio, por lo que Calzadilla agrega: “Las antiguas maneras y costumbres heredadas de la colonia parecían pervivir en la república; fue el tiempo en que la Iglesia, sus instituciones y valores regulaban y organizaban los momentos en que la multitud y los poderes se reunían en las calles a recordar y celebrar tanto las fiestas religiosas como las políticas.[8]” Y es allí y en estos actos donde la Iglesia defiende con ahínco su antiguo poder.
- Un elemento fundamental en este trabajo de Calzadilla, lo vemos en la “extirpación” y “desaparición” de las fiestas del 28 de octubre, el santo del Libertador, cuando los venezolanos desde 1817 lo celebrábamos y a cuyos festejos luego se sumarían la Nueva Granada y Ecuador, un hecho que se prolonga hasta 1829, cuando desaparece por completo. Véase que la referida celebración se trata de un santo, y colocamos aquí lo que sobre él trae el Santoral: “El Día de San Simón se celebra cada 28 de octubre y honra a San Simón el Zelote, quien fue uno de los apóstoles elegidos por Jesús. Esta fecha es importante también porque ese día la Iglesia Católica conmemora la festividad de San Judas Tadeo, ya que ambos apóstoles murieron mártires juntos”. Trae la obra de Calzadilla las celebraciones del onomástico del Libertador reseñados en el “Correo del Orinoco” en octubre de 1819, y luego en 1821 en Caracas, después de la victoria en Carabobo, las cuales fueron presididas por el general Soublette, con asistencia de Juana Bolívar, hermana del Libertador. Debiendo nosotros resaltar, que la iglesia, en vida de Bolívar, trató de modo artificial e hipócritamente, apropiarse de esta fecha, para también glorificar la figura de nuestro Libertador a quien excomulgó muchas veces. De hecho, el gobierno de entonces no puede hacer ningún acto recordatorio o solemne de las fechas emblemáticas que celebra, el 5 de julio y el 19 de abril, sin que en ella tenga una participación vital la iglesia, para entonces, ella es la columna vertebral en estas dos efemérides, y por supuesto sin hacer referencia alguna al Libertador. En cuanto muere Bolívar, el entonces mandamás de Venezuela, general en jefe Páez viene y lo desconoce, considerándolo un abominable enemigo de la patria, por lo cual también lo hace esa misma iglesia, siempre sumisa al coloniaje europeo (europeo). Vamos a ver, que lo mismo hace Páez con Sucre, nunca conmemora la Batalla de Ayacucho, y jamás en su vida llega a recordar un 4 de junio. No podemos olvidar que fueron los conmilitones de Páez quienes impidieron el paso de Sucre a Venezuela, en aquel esfuerzo sublime y monumental que hizo el Gran Mariscal por mantener la unidad de la Gran Colombia. El 27 de enero de 1830, el Congreso de Colombia emitió una resolución por la cual se resolvía mantener la integridad de la Gran Colombia, la cual Páez rechaza. Aquel Congreso había nombrado una comisión para resolver la materia relativa a las pretensiones de Páez, de modo que en un último gesto de reconciliación se nombraron a Sucre y al obispo de Santa Marta, don José María Estévez, para tratar con los agentes del León Apureño. Unas cuatro semanas duraron estas negociaciones, en la hacienda Tres Esquinas, en la Villa del Rosario, propiedad del general Urdaneta. El general Santiago Mariño, jefe por el bando venezolano en las negociaciones, llevaba órdenes expresas de Páez para no llegar a ningún acuerdo, aunque se aceptase como condición para ello, la expulsión de Bolívar del territorio colombiano. “División o nada” era la divisa de los agentes de Páez en hora tan luctuosa para América.
- Debemos recordar que la última vez que Bolívar se vio con Páez, éste quedó en olvidar sus grandes diferencias con Santander o los neogranadinos en un esfuerzo por conservar la unidad de la Gran Colombia. Bolívar parte de Caracas, en su última visita a Venezuela, en julio de 1827. Debía regresar a Bogotá para prestar juramento como Presidente de la República de Colombia ante el Congreso. Veamos lo que Francisco de Paula Santander refiere sobre ese último 28 de octubre que él celebrará, bajo las inmensas glorias del Libertador. 28 DE OCTUBRE DE 1827: “El Libertador brindó porque ese mismo día de 1783 en que él había nacido, había reconocido España la independencia de los Estados Unidos del Norte, y había aparecido el primer pueblo libre en América, etc.; la hija de Soublette le dijo un soneto y le presentó una corona cívica. Entonces el Libertador, tomando la corona, expresó bien que el pueblo colombiano era el único acreedor a ella, porque suyos habían sido los sacrificios, suya la causa, etc. y dirigiéndose a mí —que estaba a su lado— concluyó: El Vicepresidente, como el primero del pueblo, merece esta corona, y me la puso en la cabeza. El acto fue muy aplaudido, y yo recibí una sorpresa… Lo que más me complació fue el aplauso general. Yo, turbado, di las gracias y expresé algunas ideas…” Véase que lo que más le complació a Santander fue “el aplauso general”. Valga la pena referir esta fiesta del 28 de octubre de 1827 en Bogotá, para aclarar lo siguiente: aún existen tontos que hablan de la pavorosa confrontación entre Bolívar y Santander. Nada más falso. El Libertador jamás utilizó un lenguaje ordinario, pedestre, contra aquel privilegiado neogranadino, y cuanto dijo de él iba empapado del deseo supremo de mejorar su agria y torcida ambición; lo hacía por el bien de la patria, y también con el corazón destrozado, temiendo, con mucha lástima y dolor, el que se fuese a producir, lo que ocurrió: la desintegración de aquella grandiosa Nación.
- En la FILVEN-2025, me topé con la obra de Pedro Calzadilla, “LA REPÚBLICA PARRICIDA – Fiesta, Memoria y Nación Venezuela 1830 1842”[9]. La encontré entre los anaqueles de las publicaciones de Monte Ávila, lo hojeé y luego conseguí que gentilmente me fuese donada por Gladys Ortega. Siempre tuve la curiosidad por saber cómo se desenvolvía la sociedad venezolana ante la terrible ausencia del Libertador a partir de 1830, con esa carga inmensa de dolor y deuda moral, que no deja de ser una traición, un crimen espantoso por parte de Páez, que humilla y envilece parte de nuestra historia y a toda esa pléyade de generales venezolanos que lograron libertar a toda la América del Sur. Siempre me pregunté, que sería de la vida en Venezuela, a partir de 1830, de sus generales como Rafael Urdaneta, Jacinto Lara, Pedro Briceño Méndez, Florencio Jiménez, Justo Briceño, Mariano Montilla,… Sé que Pedro Briceño Méndez murió loco en Curazao, el 5 de diciembre de 1835. Pero esta es una parte de nuestra historia que todavía no se ha investigado a fondo. Sin duda, que todos estos grandes generales, arriba mencionados, durante ese período, que va de 1830 a 1842 quedaron severamente sometidos al mandato de Páez, y éste tampoco jamás celebró ni recordó la obra de Sucre, por ejemplo. Nunca conmemoró un 4 de junio, el terrible Crimen de Berruecos. Páez, se niega rotundamente durante este período a celebrar las Batallas de Carabobo, Boyacá, Bomboná, Pichincha, Junín o Ayacucho. Para él la Gran Colombia es como una culpa, una condena a su propio mandato, una maldición, exactamente como lo llegó a ser para los generales traidores de la causa libertadora de América: los generales Francisco de Paula Santander, José María Obando y José Hilario López (estos dos últimos autores intelectuales del Crimen de Berruecos).
- Por lo anterior, la república de Venezuela nace en 1830, como la negación misma de la obra de Bolívar, contra sus ideales de unidad y de integración americana. Puede decirse que Páez representa en su esencia uno de los ejemplos de antibolivariasmo más recalcitrante de la época, al mismo nivel de Santander y de los asesinos de Sucre, José María Obando y José Hilario López. Todos los jefes políticos que en 1830, tanto en Venezuela como en la Nueva Granada, pedían su muerte, se convierten en los fundadores de las tres grandes secciones (“repúblicas”) que comprendían la Gran Colombia. Es así, nos refiere Pedro Calzadilla, como de repente, a partir de 1830, en esas tres secciones “desaparece el Libertador de la simbólica oficial, de los discursos, de las ceremonias[10]” y comienza a encarnar los calificativos más negativos de maldad traición y muerte.
- Nos dice Pedro Calzadilla en su obra, que la acción parricida se mantuvo hasta 1841, cuando vuelven a aparecer los festejos, con motivo de conmemorarse el onomástico del Libertador. Destaca que las conmemoraciones, a partir de la Ley de Fiestas Nacionales de 1834, sólo van a tomar en cuenta, el 19 de abril y el 5 de julio. La “sagrada religión de nuestros mayores” aparecerá mencionada en los hechos fundamentales de nuestra república, en la carta aprobada el 21 de diciembre de 1811, y en la creación de la república de Colombia el 25 de diciembre, natalicio de Jesús de Nazaret. Volviendo a la obra “LA REPÚBLICA PARRICIDA – Fiesta, Memoria y Nación Venezuela 1830 1842”, nos encontramos con un hecho crucial, que revela en muchos sentidos la personalidad verdaderamente aviesa y PARRICIDA de Páez, cuando sus segundones en el Senado y en la Cámara de Diputados, en marzo de 1834, sancionan un decreto, cuyo Artículo 1º reza: “Los días 19 de abril, 5 de julio y 26 DE NOVIEMBRE son grandes días cívicos que formarán épocas nacionales en la República”, y 3º: “En la principal iglesia de cada cantón se celebrará en los mismo días una misa solemne con tedeum en acción de gracias al Todopoderoso, y a que deberán concurrir en la capital de la República el presidente del Estado, los consejeros de gobierno, los secretarios del despacho, ministros de la Suprema Corte de Justicia, el gobernador de la provincia, el consejo municipal y todos los jefes y oficiales de las oficinas públicas, y en los demás cantones, todas las autoridades locales[11]”. Cabe destacar de todo ese texto la fecha del 26 DE NOVIEMBRE., y el hecho de que durante todo ese período entre 1830 y 1842, jamás se celebre el día del nacimiento de nuestro Libertador Simón Bolívar; Páez no lo habría permitido. En este período se produce un proceso regresivo de la libertad, que tiene que ver con sembrar de nuevo la degradante época colonial, reescribir la historia por agentes españoles y procurar borras las gestas sublimes de Bolívar. Acertadamente refiere Calzadilla en su obra: “Si existen tantas batallas gloriosas que determinaron y decidieron el curso de la historia de la Venezuela de entonces, ¿por qué no aparecen rememoradas esas acciones como fechas decisivas del devenir nacional? ¿Hay acaso una intención de restarle peso a la acción y a los hombres de armas, en una sociedad que experimenta la diatriba entre el poder militar y civil? ¿Se trata acaso de relegar a Bolívar y su acción de la rememoración nacional? ¿Por qué la Batalla de Carabobo episodio que desde siempre se acepta como el decisivo en el curso de la guerra no se celebra con la alegría de la Nación naciente?…[12]”. Llama también la atención y es mencionado en la obra de Calzadilla, que tampoco se conmemore nada de lo indígena y para reforzar esa tesis que sostenemos que el haber dejado aquí esa densa y prolífica semilla del culto religioso traído por Colón para perennidad de nuestra sujeción al dominio europeo (y luego estadounidense), en la obra de Calzadilla hay una cita de Gil Fortoul que sostiene lo siguiente: “Bien que el pueblo venezolano no mostrase nunca un fervor religioso extremado, procuró el clero, a pesar de la transformación política, conservar los hábitos del culto español, entre otras cosas con el crecido número de días festivos. El Gobierno, siguiendo la tradición colombiana, solicitó de la Santa Sede en 1836 que los redujese a un número razonable; pero logró solamente que Gregorio XVI, por breve de 20 de junio de 1837, fijase los siguientes domingos, fiestas aniversarios de la Circuncisión, de la Epifanía, de las Ascensión del Cuerpo de Cristo y de la Natividad del Señor, Purificación, Anunciación, Asunción, Natividad de la Virgen y Concepción; fiestas de los Apóstoles Pedro y Pablo, y conmemoración de Todos los Santos. Y aunque la lista era aún demasiado larga, el Congreso se determinó al fin a darle pase a este breve Pontificio el 11 de marzo de 1840[13]”
- Leemos en la obra de Calzadilla: “El 13 de enero de 1832 la Gaceta Constitucional de Caracas reproduce y da respuesta a un artículo publicado por la Gaceta de Colombia el 27 de noviembre del año anterior, titulado “Día 26 de noviembre de 1829… El escrito decía lo siguiente: “Ayer ha sido el segundo aniversario de la gloriosa revolución del pueblo de Venezuela, en favor de la libertad. Bendigamos este día fausto y por siempre memorable, en que se dio el primer golpe, al feroz poder dictatorial que había oprimido la patria y que desbarató todas las maquinaciones pérfidas que se habían puesto en obra, para levantar una monarquía en Colombia. Sin aquel dichoso acontecimiento ¿qué habría hecho el congreso admirable? ¿Cuántos años se habría agravado la tiranía sobre nuestro suelo? ¿Estaría hoy reunida la augusta representación de los pueblos de la Nueva Granada, deliberando sobre nuestros futuros destinos, y en aptitud de dar una constitución que afiance para siempre las libertades públicas? Congratulémonos pues, por tan venturoso acontecimiento, con nuestros hermanos de Venezuela, y que desde el fondo de nuestros corazones, salga la expresión enérgica de nuestra viva y eterna gratitud, a los ciudadanos heroicos que en aquel día inmortal se consagraron tan generosamente por el bien de la patria[14]”. Debemos decir, que para noviembre de 1831, era presidente de la Nueva Granada, Francisco de Paula Santander, quien gobernaba de manera muy armoniosa con los asesinos de Sucre, José María Obando y José Hilario López, y este horrendo trío de traidores y asesinos llegaron a felicitar a Páez por el modo como dirigía y administraba los asuntos de Venezuela, de modo que ellos se beneficiaron también y celebraban a todo dar el 26 de noviembre porque de algún modo les abrió el camino para además de expulsar al general Rafael Urdaneta, gobernar a sus anchas, desconociendo la obra del Libertador y eliminando a todos los bolivarianos, a sus más fieles soldados. El 4 de noviembre de 1831, Santander le escribe al horrible cobarde y traidor de Vicente Azuero (4 de septiembre de 1831) sostendrá: “ustedes (los liberales) serán muy imprudentes si no se aprovechan de los Obandos, López, Morenos, etc., para reorganizar el ejército”. José María Obando, el asesino intelectual de Sucre, el que ordenó matarlo, le llegó a escribir a Santander: “Páez es todo un hombre; tiene una grande alma, es el hombre fuerte de la libertad… Puede que yo tenga incluso el gusto de conocer a esos señores venezolanos nuestros amigos idénticos[15]”. Agrega Calzadilla que en la contestación, “los editores de la Gaceta Constitucional de Caracas, aseguran que los halagos que en Bogotá prodigan a los venezolanos son inmerecidos porque acá no se hizo más que cumplir con el deber de cualquier americano, o sea, el de defender la libertad. Califican el 26 de noviembre como la fecha más augusta, por ser la que dio lugar a que el “monstruo de la tiranía” huyera de nuestro suelo. Pasan a decir que “la cuchilla del dictador ahogó el germen de la libertad y el patriotismo”, sembrando entre venezolanos y neogranadinos las semillas de la división y el odio, fomentando un espíritu provincialista. Aseguran que el golpe del 26 de noviembre se levantó un movimiento simultáneo en toda Colombia, que terminó por aniquilar el monstruo de la tiranía: “murió Bolívar, el genio de los infiernos para oprobio de nuestro bello suelo, y la paz y la unión con los granadinos ha vuelto a renacer en ambas regiones[16]”.
- Otros sucesos parricidas ocurrieron después de 26 de noviembre de 1829, encontrando que, posteriormente, en el mes de mayo de 1830, el Congreso constituyente, sometido a Páez, reunido en Valencia, exigía del gobierno bogotano el pronto y expreso reconocimiento de la separación y soberanía de Venezuela. Formalmente, pues. Pero no se detenían allí, sino que cualquier dilación o negativa iba a ser considerada como una declaración de guerra. Venezolanos como Alejo Fortique, Ramón Ayala, Ángel Quintero y Juan Evangelista González (de Maracaibo), José Luis Cabrera, Juan José Osío, decían que no habría negociación alguna mientras permaneciera en todo el territorio de la antigua Colombia el general Simón Bolívar. Que se declara al general Bolívar fuera de la Ley, si iba a la Isla de Curazao, y lo mismo a todo el que se le uniera. Esta petición fue aprobada el 28 de mayo. En una comunicación enviada al Congreso de Bogotá decían que “Venezuela a quien una serie de males ha enseñado ser prudente, que ve en el General Bolívar el origen de ellos y que tiembla todavía al considerar el riesgo que ha corrido de ser para su patrimonio, protesta que no tendrán aquellos en su lugar, mientras éste permanezca en el territorio de Colombia, declarándolo así el Soberano Congreso del día 28”. Una ratificación de lo ocurrido el 26 de noviembre de 1829, cuando se tomó la decisión en la Asamblea de San Francisco en Caracas, liderada por Páez, de segregar a Venezuela de la Gran Colombia, desconociendo la autoridad de Bolívar y los órganos de gobierno de Bogotá”.
- La carga de la tradición religiosa a tres décadas del 19 de abril pesa aún como una losa, como el mismo sepulcro. Nos refiere Calzadilla que no hay edificaciones, monumentos, plazas, calles o parques “que expresen un orden que ha debido surgir de la epopeya emancipadora”, y por lo tanto “la población, antes súbditos, ahora ciudadanos, cuando se congregan a conmemorar la nación, no tiene elección, lo hace en los mismos lugares de memoria, espacios del poder Real[17]”. El propio autor entonces agrega ante este hecho demoledor que “la pervivencia del tiempo colonial es una rémora para el proyecto nacional[18]”, para luego añadir que existen tres tipologías de lugares para rememorar nuestras gestas patrias: “los espacios político-institucionales, los religiosos (iglesia, catedral…)[19]”, porque la “república no desafía la tradición, vuelve e insiste en habitar el lugar fundado por los conquistadores españoles; la plaza Principal o Mayor, epicentro de la vida de la ciudad, del poder y de las celebraciones reales y religiosas en tiempos coloniales,…[20]”. Más adelante completa: “La Catedral mantiene el protagonismo de antaño, reúne su condición de templo mayor para el recogimiento espiritual y la religiosidad y de símbolo del poder. Huelga decir que la cosa viene de los tiempos coloniales cuando la Iglesia Católica detentó un enorme dominio del funcionamiento de la sociedad; nada importante ocurría sin que la Iglesia aprobara o al menos diera su anuencia; en el templo católico transcurría lo relevante, lo solemne, trascendente. Esa costumbre colonial pasa intacta a los tiempos de la república… el poder y la sociedad se congregarán en la Iglesia para bendecir al orden republicano y agradecer al Altísimo haber hecho posible en el pasado la independencia, por eso los días de la fiesta nacional.[21]” Debemos los venezolanos, no obstante, alegrarnos, porque la religión cristiana aquí no causó los estragos que provocaron y que aún perduran en la Nueva Granada (hoy Colombia). La larga guerra civil que ha vivido ese país hermano lo ha inspirado la locura religiosa, y lo inocularon los conquistadores españoles, y fue en definitiva la causa del asesinato del Gran Mariscal de Ayacucho. El Mariscal Sucre fue víctima del fanatismo religioso que cundió en toda esa zona de Popayán (el Cauca) y Pasto ¡Qué ironía!, la religión católica que debería obligar a los hombres a ser pacíficos, en estas tierras desencadenó guerras interminables, espantosas, en Colombia. Desde que los españoles nos enseñaron a trasmitirla mediante el sojuzgamiento, cada vez que en aquellos tiempos se nombraba a Cristo en medio de la ardentía de las pasiones, se percibía un olor a alcohol y a pólvora, a sangre humana; había quedado, desde la colonia, una rara manera de asociar a la religión con la putrefacción de los cadáveres y la violencia[22].
- Acertadamente refiere Calzadilla el influjo tremendo que pervive aún en la república de aquella vieja estructura social colonial “donde los “padres de familia” expresaban a los mayores, poderosos patriarcas, responsables de la salvación de la “multitud promiscual”, sujeta a la perdición de los vicios y pecados de la vida mundana. Su mención en lugar especial en las invitaciones y las descripciones traduce el poder que conservan y su presencia en los festejos aporta un mayor peso político e ideológico a la ceremonia…[23]”. Estas festividades no estaban exentas de hechos de sangre, de grandes escándalos públicos y enormes borracheras. Casi puede decirse que los gobiernos las usaba precisamente no para recordar nuestras grandes gestas, sino para lo contrario, para que el pueblo se olvidara de ellas, para la disipación, el juego, la parranda. Salían a relucir en muchos encierros de toros o coleos, bebentinas, mojigangas, peleas de gallos y la lujuria. Luego esos escenarios del siglo XIX los veríamos proyectados en las llamadas romerías que aquí hasta hace poco, hacían los partidos en sus celebraciones, las que cundía el aguardiente, nada de valores morales, nada de conciencia patria, nada de respeto por los símbolos patrios, y mucho menos por nuestra soberanía e independencia.
- Llama particularmente la atención, y Calzadilla lo resalta en su obra, que durante la década de los treinta, el pendón de Pizarro “no vuelve a ser mencionado en ninguno de los testimonios ni se encuentra evidencias de su aparición en las fiestas de esos años. ¿Razones? Al tratarse de un objeto que está asociado a la memoria del Libertador probablemente sufrió el mismo proceso de “ocultamiento” y quizás por ello es que su reaparición ocurre cuando el Estado comienza a aflojar los “controles” sobre la memoria de Simón Bolívar, a partir de 1840[24]”. Este pendón nos dice Calzadilla, “es hoy en día un objeto prácticamente desconocido por las nuevas generaciones…[25]”.
- Se hace Calzadilla la siguiente pregunta: “¿Se acabó el parricidio en 1842? ¿Se había producido la reconciliación de la oligarquía venezolana con la memoria del Libertador? ¿Comenzó el culto a Bolívar? ¿Se concretó el secuestro del símbolo de Bolívar por parte de las élites?[26]” Y luego es válida también la siguiente pregunta: ¿Por qué Páez siendo presidente de la República accede a que el 17 de diciembre de 1842 se realicen – como escribe Calzadilla- las más impresionantes ceremonias de recibimiento de los restos del Libertador provenientes de Santa Marta, hoy Colombia? Este acontecimiento figura entre los momentos memoriales más importante de la vida de la nación. Como si nada hubiera pasado durante el “parricidio”, la sociedad venezolana toda, el pueblo, sus instituciones, se vuelcan a realizar la ceremonia pública más espectacular antes nunca vista[27]”. Pues bien, aun siendo Páez presidente de la república de Venezuela en 1942, se estaba produciendo en éste, un gran cambio en sus odios, recelos y temores contra la figura de Bolívar, producto de que en la Nueva Granada, ante todo, el 1 de abril de 1837 llegó a la presidencia José Ignacio de Márquez quien había derrotado al general José María Obando (el autor intelectual del Crimen de Berruecos), quien a la vez había sido furibundamente apoyado por Santander, y el candidato también del más bestial ideólogo del liberalismo, Vicente Azuero. A partir de este momento comienza a desvelarse la verdadera faz, nefasta, artera, demagógica y conspirativa de Santander, quien tiene algunas similitudes en sus ambiciones con Páez. Le sucede a Márquez en la presidencia, para el período 1841-1845, el general Pedro Alcántara Herrán.
- Siendo presidente José Ignacio de Márquez, estalló en Pasto, territorio controlado por Obando, una nueva sublevación, que puso en serios aprietos al gobierno. En otras circunstancias el gobierno habría caído, pero el jefe solapado de esta conspiración era nada más y nada menos, desde Bogotá el mismísimo Santander, cuya reputación ya estaba por los suelos. Antes de finalizar la década de los treinta en la Nueva Granada, los liberales santanderistas seguidores de Obando, publicaban en periódicos y panfletos expresando su gran indignación, con una rabia rayana en la demencia, que cómo todavía había gente que expresara dolores o lamentos por la pérdida de Sucre. El general Pedro Alcántara Herrán fue enviado por el presidente José Ignacio de Márquez a Pasto para sofocar la sublevación que era sin duda dirigida por Obando, y esto ocurría al tiempo que Santander moría en Bogotá. Obando fue preso para seguirle un juicio por el asesinato de Sucre, pero luego logró huir al Perú. Véase como todo esto tenía que influir seriamente en el carácter de Páez y sus extremas posiciones en relación a Bolívar. Ahora Páez podía ver con claridad quienes habían odiado tan vesánicamente al Libertador en la Nueva Granada, los que desearon su muerte y pidieron la desintegración de Colombia, todos unos viles asesinos. El presidente Herrán hizo cuanto pudo por meter al prófugo en una cárcel, y todo esto, insistimos, llegaba a conocimiento de Páez. El presidente Herrán llegó a realizar gestiones ante Páez para que éste hiciese una excitación al gobierno del Perú, y así obtener la extradición de Obando. Ante las preguntas que se hace Pedro Calzadilla, casi al final de su obra: “¿Es fructífera la estrategia de ponerse unos anteojos bifocales, historia política e historia cultura? ¿Son las fiestas patrias o nacionales un buen campo de observación de la sociedad y de la relación entre la memoria y el proyecto nacional?[28]”, pues, yo le digo que sí.
[1] Ediciones La Letra que Falta, Caracas, 2024, pág. 21.
[2] Ut supra, pág. 182.
[3] Ut supra, pág. 184.
[4] Ut supra, pág. 147. Siempre he encontrado una gran semejanza entre Antonio Leocadio Guzmán y Jorge Olavarría. El conocido director de “Resumen”, la embistió ferozmente contra el expresidente Carlos Andrés Pérez, por negocios personales, al punto de llegar a apoyar al Comandante Chávez, aunque después se le voltió.
[5] Ediciones La Letra que Falta, Caracas, 2024, pág. 21.
[6] Ut supra, pág. 44.
[7] Ut supra, pág. 77.
[8] Ut supra, pág. 164.
[9] Ediciones La Letra que Falta, Caracas, 2024.
[10] Ut supra, pág. 201.
[11] Ut supra, pág. 36.
[12] Ut Supra, pág. 42.
[13] Ut supra, pág. 77.
[14] Ut supra, pág. 191.
[15] Véase “EL JACKSON GRANADINO -JOSE MARIA OBANDO– : (RECUENTO POLITICO – RELIGIOSO DEL ASESINATO DE SUCRE)”; Autor: Sant Roz, José ; Editor: Mérida: FUNDECEM , 2013, pág. 257.
[16] Ut supra, pag. 192.
[17] Ut supra, pág. 80.
[18] Ibídem.
[19] Ibidem.
[20] Ut supra, pág. 81.
[21] Ut supra, págs.. 84-85.
[22] Para entender mejor este fenómeno, se puede consultar el libro “El Jackson Granadino – Recuento político-religioso del asesinato de Sucre”, de Sant Roz.
[23] Ut supra, pág. 93.
[24] Ut supra, pág. 108.
[25] Ut supra, pág. 109.
[26] Ut supra, pág. 216.
[27] Ut supra, pág. 215.
[28] Ut supra, pág. 221.