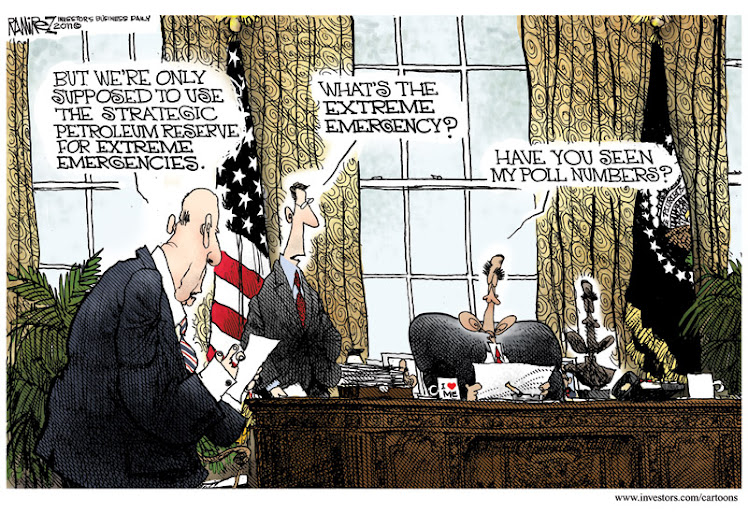Antonio Lafuente. http://www.prbb.org/quark/28-29/028012.htm
La Big Science significó la creación de organismos de gestión y de control. En este artículo se muestra que la ciencia, y con ella los científicos, no viven aislados de su entorno político y económico, están en contacto con los diversos estamentos del poder social: administrativos, militares, empresariales... Las estructuras creadas en torno a la guerra no se modificaron cuando ésta cesó y no sólo se han mantenido, sino que lejos de desaparecer, los argumentos relacionados con la seguridad nacional en el ámbito público y también en el privado, ganan terreno día a día.
Big Science meant the creation of management and monitoring bodies. This article reveals that science, together with scientists, do not live isolated from their political and economical environment, are in touch with several classes from the social power: administrative, military, business... Structures created around the war were not modified when it finished and have not only been kept, but arguments related to national security in the public and private fields are gaining ground day by day.
La ciencia es una empresa colectiva de dimensiones portentosas. Cada año se publica en cada disciplina una montaña de artículos especializados y sabemos que no todos son igualmente influyentes, pero que todos demandan muchos recursos, muchas máquinas, muchas directivas y muchos viajes. Hablamos entonces de miles de científicos, congresos, laboratorios, revistas, conectados por Internet o avión, que están participando en miles de competiciones, premios o jurados. Todo ello requiere ingentes inversiones para financiar una actividad que padece una hambruna insaciable. Nada parece ser suficiente.1
La consecuencia más obvia es la burocratización de la ciencia: no podría administrarse una institución social tan compleja sin la creación de enormes organismos de gestión que a la par que diligencian otra montaña de papel (memorias, instancias, informes...) demandan más oficinas de prensa, más personal o más potentes equipamientos técnicos. En efecto, vivimos en una época que los sociólogos de la ciencia describen como de Big Science.2 Los laboratorios y centros de investigación ya no son simples gabinetes de estudio. Ahora, y desde hace muchas décadas, las instituciones científicas parecen grandes fábricas que emplean a centenares de trabajadores y que disponen, como muchas empresas, de oficina de relaciones exteriores o de sistemas estrictos de seguridad.3
La implicación de cuanto decimos es simple. Resulta virtualmente imposible para los científicos no politizarse.4 Los gobiernos de todo el mundo tienen la tendencia a intervenir cada día más en ciencia. En 1982, George Keyworth, consejero científico de Reagan, afirmó que era «eminentemente razonable» que el presidente impulsara agencias gubernamentales, tales como la National Science Foundation, que «compartieran su filosofía política». El asunto provocó un escándalo y muy pronto se organizó un frente de disidencia. Muchas universidades declararon que el secreto no era negociable y que no aceptarían fondos que impusieran la condición de una prerrevisión de artículos antes de ser enviados para su publicación en revistas especializadas. La situación creada por esta legislación fue calificada en el Bulletin of the Atomic Scientific de atmósfera intimidatoria para impulsar la autocensura entre los científicos. Estamos ante la punta de un iceberg del que ignoramos sus verdaderas dimensiones. No hace mucho se supo de un episodio casi grotesco en relación con un artículo sobre fusión inducida por láser, uno de los métodos en experimentación para lograr la producción controlada de energía termonuclear, enviado a Physical Review Letters. Cuando los editores, siguiendo cauces habituales, enviaron el texto para referee (arbitraje sobre su calidad), el revisor le remitió un informe abreviado del que había suprimido aquellas partes del texto que, en su opinión, debían someterse previamente a un control que las desclasificara como material sensible. No acaba aquí la paradoja, pues cuando se informó al autor del embrollo, lejos de sorprenderse, explicó que probablemente las críticas del referee tendrían que ver con un material que había descubierto y que no tuvo más remedio que suprimir de su artículo por ser secreto. El caso muestra la existencia de dos formas de cortocircuitar la función académica del editor de una revista: el control político y la autocensura.5 Algo que, no obstante, ya fue seriamente considerado por Bacon en los albores mismos de la ciencia moderna. En su utópica Salomon's House se reservaba a tres interpreters of nature el privilegio de decidir si la información adquirida debía o no ser difundida, quedando así reglamentada la supuesta necesidad del secreto.
La deriva nacionalista
La ciencia nunca ha estado completamente libre de ciertos compromisos nacionales. De hecho, su origen moderno se vincula a una voluntad de utilidad pública que, además de un recurso retórico para desmarcarse de otros saberes previos, constituyó un potente factor de anclaje en la realidad. Debe, pues, aceptarse ese enraizamiento de partida en la nación, aun cuando se quiera subrayar su internacionalismo: una característica que cabe asociar a sus fines, antes que a sus orígenes.6 De todas formas tampoco se puede ser ingenuo en este punto, pues los científicos siempre han ofrecido aplicaciones de su saber que suponían una ventaja relativa para el país o la corona que les financiaba su trabajo.
Desde el último tercio del siglo xix, especialmente tras el desenlace de la guerra franco-prusiana, los políticos e intelectuales no escatimaron discursos que asimilaron el conflicto armado a un enfrentamiento entre tecnologías rivales. Era común la creencia en que los alemanes, primero, y posteriormente los japoneses, tras derrotar a Rusia a principios de siglo, habían logrado la victoria en sus universidades y laboratorios antes de que comenzara la batalla. Más que una creencia parecía una obviedad vulgar. En las Reflexions sur la puissance motrice du feu (1824) de Sadi Carnot abundaban las metáforas que convertían al científico en un patriota comprometido en la batalla por la ciencia. En este punto nadie acreditó tanto magisterio como Pasteur y tras declarar la guerra a los microbios, extendería hasta el paroxismo las analogías entre el guerrero y el científico. « »
La cantidad de ejemplos que podemos dar en este punto es abrumadora. Uno muy antiguo: Arquímedes, cuyas innovaciones militares mejoraron las máquinas para lanzar proyectiles o sirvieron para la fabricación legendaria de un espejo que tras concentrar los rayos del sol los proyectaba sobre las naves enemigas hasta incendiarlas; tales aportaciones contribuyeron decisivamente a que los ciudadanos de Siracusa resistieran el asedio del ejército romano en la segunda guerra púnica. Pocos escaparon a esta deriva del saber: los cuadernos de Leonardo están repletos de notas sobre armas y fortificaciones; Tartaglia, traductor al italiano de las obras de Euclides y Arquímedes, se destacaría por las mejoras que introdujo en las armas de fuego, una dedicación que no le impidió reflexionar sobre el sentido de su saber: «Un día, meditando sobre mí mismo –escribía el matemático italiano–, me pareció que era un poco censurable, vergonzoso, inhumano y merecedor de castigo ante Dios y los Hombres, aspirar a la perfección de un arte peligroso para nuestros vecinos y destructivo de la raza humana. En consecuencia, no sólo desprecié el estudio de esos asuntos, sino que incluso destruí y quemé todo cuanto había calculado y escrito sobre el tema».7 Tan buenos propósitos, no obstante, fueron revisados cuando vio su ciudad amenazada por los turcos. El propio Galileo, en carta a su patrón el dogo de Venecia Leonardo Donato, incluía entre las ventajas del telescopio su capacidad para observar desde segura distancia las defensas enemigas.
Nunca han faltado los científicos a esta cita histórica con el patriotismo. En 1915, la revista Nature (vol. 95, p. 419) publicaba un desesperado y persuasivo editorial para rogar que «todo el mundo de la ciencia descubra métodos de destrucción que podamos usar [...] para proteger la nación». Aquí se trataba de proteger ideales democráticos, mientras al otro lado de la línea de fuego se apelaba, con los mismos argumentos, en la dirección opuesta. Esto explica en gran medida el sentimiento de bancarrota y desencanto respecto a la ciencia, un sentimiento que ganó la opinión pública tras la Primera Guerra Mundial.8
La tendencia a movilizar a los científicos no es nueva; así, cuando en 1798 el Gobierno del Directorio envía la expedición militar a Egipto, pues «los beys que se han apoderado del gobierno de Egipto mantienen las relaciones más estrechas con Inglaterra», salen de Francia, además de una tropa formada por 32 000 hombres, un contingente civil de 167 personas, de los que una buena parte proceden de la comunidad científica. Su reclutamiento lo realizaron Bertholet y Monge, quienes llamaron las puertas de las instituciones más prestigiosas: Geoffroy Saint-Hilaire, Savigny, Nectoux y Redouté abandonan el Museo de Historia Natural; Méchain, Quesnot, Nouet, el Observatorio de París; Comte dejará su puesto de director de la fábrica de Meudon para la fabricación de aerostatos. Los científicos, según reflejan muchos testimonios, se sintieron cómodos; hasta tal punto que Bonaparte, durante el año que pasó en Egipto, reclamaba su total pertenencia a esta elite, participando en las reuniones y trabajos académicos. Él mismo bromeó con los celos que sus oficiales tenían del Institut creado en El Cairo, nombrándolo su «amante favorita». En la víspera de su partida a Francia, confesó el general a sus interlocutores sus sentimientos más íntimos: «Me siento conquistador en Egipto como lo fue Alejandro; pero mi opción ha sido marchar siguiendo las huellas de Newton».9 Y, en fin, como se ve, a nadie parecía desagradar la buena marcha de este matrimonio de conveniencias entre política y ciencia, entre los científicos y los militares. Nadie sospechaba de tan feroz alianza entre cultura e imperio, ni del ayuntamiento de las empresas del saber con los negocios del poder».10
La deriva militarista
Alvin Weinberg, padre desde 1961 del concepto de Big Science, lamentaba que la ciencia estaba aquejada de tres contagiosas enfermedades: burocratitis, revistitis y dolaritis.11 Y si no mencionaba la militaritis era porque tal vez pensaba que se trataba de un síntoma menos reciente y hasta puede que no lo viera como patológico. Y desde luego tenía razón en lo que se refiere a su antigüedad. Si mucha de la matemática que se investigó en el Renacimiento está vinculada a la exigencia de resolver problemas de balística o de construir buques de mayor arboladura y mejor armados, el caso de la cirugía daría para redactar muchas páginas. Galeno, por ejemplo, perfeccionó el tratamiento de las heridas en tendones y músculos mientras operaba a gladiadores. Ambroise Paré desarrolló sus revolucionarias técnicas quirúrgicas practicando en el campo de batalla. Lind descubrió la conexión entre el consumo de cítricos y la prevención del escorbuto a requerimiento de la armada británica. Gran parte del proceso que condujo hacia el experimentalismo científico debe ser atribuido a la presencia de muchos técnicos y artesanos, entonces considerados profesionales de segundo orden, vinculados a programas de desarrollo militar. Y no es raro que así fuese porque el ejército siempre ha sido una de las mayores empresas creadas por el poder, ya sea monárquica o liberal su estructura. Durante la guerra norteamericana contra España por el dominio de Cuba, las tropas de ocupación estadounidenses se enfrentaron a un imprevisto y mortal enemigo: la fiebre amarilla. Y el dominio sobre la isla no pudo consolidarse hasta que en 1900 la Reed Commission, organizada por el general Leonard Wood,
probó que la infección era producida por el mosquito Aedes aegypti. Ejemplos significativos que, sin embargo, son empequeñecidos por el impacto espectacular de las dos guerras mundiales. La economía de guerra trajo formas de organización de la ciencia y la producción que, entre otras consecuencias, pusieron al Reino Unido y Estados Unidos en la vanguardia industrial. Y aunque todo el mundo había escuchado historias sobre gases letales o los efectos de la radiactividad en Japón, parecía que la visión del problema ofrecida por Bertrand Russell sería la dominante cuando dijo aquello de que «un físico nuclear es más valioso que muchas divisiones de infantería... Es el acero, el petróleo y el uranio, y no el ardor marcial, lo que las naciones modernas deben mirar si quieren la victoria en la guerra». Y, en fin, estar de acuerdo con la sentencia es más difícil de lo que parece pues, como se ha dicho, la relación entre lo científico y lo militar no sólo es más antigua de lo que reconoce Russell, sino también más estructural y amplia que la mera asociación entre la guerra y la física.
Ya no hablamos sólo de las investigaciones que condujeron al desarrollo de toda la aviónica, incluidos el radar, los combustibles o los nuevos materiales, o del encargo que recibió la BBC de crear la televisión desarrollando la capacidad industrial para producir tubos de rayos catódicos. Tampoco nos quedamos en la guerra química o en los crueles experimentos médicos que realizaron los nazis en los campos de concentración y, desde luego, es muy difícil introducir en una sola frase referencias al radar y la penicilina, al DDT y los antimaláricos, o a la desmagnetización de los barcos y el condón.
El asunto es más hondo. No es que exista una relación histórica e incuestionable entre ciencia y guerra; las estructuras creadas en circunstancias tan excepcionales no se modificaron cuando desapareció la causa que las originó, sino que fueron crecientemente perfeccionadas añadiendo al agregado académico-militar una tercera pata, la conformada por los intereses industriales y comerciales, que no sólo dio estabilidad al sistema, sino que lo centuplicó. Y la consecuencia más obvia nos conduce a la tesis de la militarización de la Big Science y la High Technology. Baste con traer a la memoria algunas cifras tan contundentes como la que eleva hasta el 38,1 % el porcentaje de inversión realizada por el Pentágono en I+D entre 1960 y 1973, o también la que nos dice que el 60,2 % de los ingenieros aeronáuticos y el 35 % de los ingenieros electrónicos norteamericanos trabajaban para el Departamento de Defensa.
Dolarización de la Big Science
Todavía nos detendremos en un caso muy paradigmático: el desarrollo exitoso de una región consagrada a la alta tecnología en el entorno creado alrededor de la Universidad de Stanford. La transformación del condado de Santa Clara, desde una idílica arcadia agraria hasta convertirse en el centro de la industria de los semiconductores, tiene una historia con varios protagonistas y algunos hitos memorables: Frederick Terman, un ingeniero eléctrico formado en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) y que es reconocido como el padre del Silicon Valley, los laboratorios de la Bells y la declaración de la guerra de Corea.12 El elemento que cose todos estos ingredientes es el ejército y su habilidad para contener la desmovilización exigida tras el fin de las hostilidades en el Pacífico y desplazar hacia el Oeste programas de investigación que se desarrollaran en un ambiente más tranquilo y reservado. Terman logró atraer algunos ingenieros para que continuaran la investigación en tubos generadores de radiofrecuencias (TWT) logrando espectaculares avances en la tecnología de detección radar. En pocos años, trabajando en los Bell Labs y con fondos de defensa, se alcanzaron notables éxitos que atraerían nuevos recursos y más empresas, muchas de ellas creadas por los propios graduados en Stanford. Pero la conversión de este pujante negocio electrónico en un emporio económico llegó con la invasión china de la península de Corea y la multiplicación de contratos clasificados para desarrollar un sistema de misiles. Las industrias acudieron al campus como las moscas a la miel y en pocos meses establecieron laboratorios, entre otras, la RCA, Hughes Aircraft, General Electrics, Microwave Electronics, Philco, Silvana, y los míticos Hewlett y Packard crearon su propia empresa. No tardaron en llegar propuestas que sugerían un cambio de orientación que paulatinamente sustituyó los tubos de microondas por la tecnología basada en la física del estado sólido y los semiconductores de silicio.
Y aunque el prestigio de la región se debe a la implantación de las empresas que desarrollarían la industria de la informática y las telecomunicaciones, la principal fuente de recursos y de empleo vino del programa aeroespacial. La nueva urgencia, que llevó a la Lockheed a mediados de la década de los cincuenta, eran los misiles balísticos, lo que implicó desarrollar exóticos materiales, sofisticados sistema de guía y velocidades supersónicas. Y desde entonces nunca ha fallado esta alianza estructural entre intereses académicos, militares e industriales.
El asedio a la ciencia
El asunto es que llueve sobre mojado. Que los militares han ejercido históricamente un férreo control sobre la ciencia es un hecho rebosante de pruebas. En la actualidad se calcula que controlan alrededor del 50 % de los recursos destinados a la investigación. Y, desde luego, gran parte de los desarrollos en física, matemáticas, química, cibernética y biología se ha realizado bajo su más estricto control. El argumento de la seguridad nacional sigue gozando de buena salud, aun cuando al abrirse archivos secretos nos hemos enterado de que, con frecuencia, las amenazas que se quería contrarrestar no eran sino interesadas quimeras fabricadas por el establishment para asegurarse su propia supervivencia. Lo que aquí nos importa, sin embargo, no es hablar sólo de los viejos asedios, sino también de los más recientes.
En efecto, las multinacionales imponen a los investigadores una cláusula de confidencialidad que les obliga a retrasar la publicación de su trabajo hasta que no estén registradas las patentes que pudiera generar. Hay encuestas que lo confirman, y así un 20 % de los científicos reconocen como propia tal conducta.13 El caso Kern constituye la punta de un iceberg cuya profundidad desconocemos. En 1994, la empresa Microfibres (Rhode Island) contrató a David Kern, profesor en la Brown University, para que probase que la degeneración pulmonar que padecía uno de sus empleados no era una enfermedad laboral. Y todo fue bien hasta que encontró indicios de lo contrario. Quiso entonces llevar sus hallazgos a un congreso de especialistas, pero la multinacional se opuso alegando que tendría que desvelar el proceso químico de producción. Las negociaciones para preservar el secreto industrial, sin menoscabo de la salud de los trabajadores, fracasaron. Entonces Kern acudió a la reunión científica y fue expulsado de la universidad. La cláusula de confidencia tenía la mayor fuerza legal y su institución, lamentando que mordiera la mano que les daba de comer, lo despidió. En fin, los hechos hablan solos: la voracidad de las compañías, junto con la docilidad de los investigadores, no siempre trabajan a favor del bienestar común.14
Pero hay todavía otro mecanismo de ocultación no menos grave: el monopolio que ejercen las grandes editoriales científicas sobre la información. En la actualidad existen decenas de miles de revistas científicas, pero sólo unas 20 000 son verdaderamente influyentes. Estas revistas tienen una cuota de abono abusiva, que a veces ronda los 15 000 euros al año. Si añadimos que un autor puede pagar hasta 1500 euros por publicar un artículo, se concluye que ni las grandes instituciones pueden pagar la factura que originan las suscripciones y publicaciones de sus miembros.15 O sea que sólo los muy ricos acceden a la información de calidad, una realidad que agrava el problema del secreto impuesto por militares y multinacionales. Y las tres, incluyendo ahora las corporaciones editoriales, deben ser combatidas si es que aún seguimos creyendo que la libertad académica y la libre circulación de ideas son la divisa de la ciencia.
La deriva corporativa
La situación, se mire por donde se mire, es inquietante. El penúltimo ejemplo para reforzar nuestro argumento tiene que ver con la conducta más que sospechosa de los grandes laboratorios farmacéuticos. Todo el mundo sabe que detrás de cada desgracia siempre hay un inmenso negocio. Y así, no es raro que las tragedias ecológicas, industriales o sanitarias motiven la aparición de instituciones dispuestas a combatirlas. Ninguna, sin embargo, debiera contar con un departamento dedicado al patrocinio de las amenazas que sostiene su ámbito de actividades. Pues bien, hace poco el British Journal of Medicine, una revista de reconocido prestigio, acusaba a los laboratorios farmacéuticos de inventar enfermedades para mejorar sus ganancias. Detengámonos en los detalles.
El denunciante, Ray Moynihan, explicaba que la disfunción sexual femenina, tecnicismo que designa la imaginada impotencia en la mujeres, es una circunstancia que los laboratorios quieren medicalizar y luego tratar con alguna droga.16 El hecho concreto es que la definición de la enfermedad y su incidencia fueron acordados en un congreso en el que los participantes eran profesionales vinculados a la industria farmacéutica. Allí se concluyó que la supuesta disfunción afectaba al 47 % de las mujeres. Para obtener la cifra se preguntó a 1500 mujeres si habían padecido alguno de los siete problemas de una lista que incluía como disfunciones el poco apetito sexual o el miedo a no tener orgasmos. Los investigadores decidieron que una simple respuesta afirmativa era suficiente para engrosar la estadística de los pacientes. Actuando así, los supuestos científicos, produjeron con el mismo gesto tres atropellos: primero, condenaron al 50 % de las mujeres a la condición de enfermas; segundo, disfrazaron de científica una mera actuación de propaganda comercial y, tercero, contribuyeron a la transformación de nuestro entorno en un hospital, donde el principal derecho político acabará siendo el de recibir tratamiento en una sociedad obligada a mantener abierta la oferta creciente de nuevas drogas.
Aún podemos decir algo más, pues la sospecha de que se inventa una enfermedad para cada píldora es creciente. Mucha gente ve en la calvicie, la timidez, la menopausia o la lentitud una enfermedad. Las guerras contra el colesterol, el asma, la obesidad o el colon irritable –padecimientos que cuando son graves merecen atención sanitaria– son tan indiscriminadas que debemos preguntarnos por qué de repente todo el mundo está enfermo. Se culpan a la contaminación, el estrés o a no se cuál radiación, y hay quienes dicen que enfermamos para solicitar clemencia y así evadirnos de tantas responsabilidades. En todo caso, no es banal formular alguna hipótesis sobre el papel de las multinacionales farmacéuticas.
Sabemos ya como funciona. Se trata de convertir pequeños achaques en grandes problemas y los signos débiles en asuntos serios. Después, lo más importante es organizar profundas (y, por cierto, muy costosas) campañas publicitarias cuya función es entrenar a los consumidores en el ejercicio de identificar como síntomas de enfermedad lo que hasta entonces eran conductas más o menos curiosas. Así, mientras los laboratorios producen la enfermedad, las organizaciones de consumidores suministran los enfermos.
El negocio consiste en convencer a la gente de que todo cuanto nos sucede es consecuencia de una disfunción bioquímica y que, además, podemos vivir alejados del dolor o la infelicidad. Ningún ejemplo es más dramático que el de la depresión. Todo el mundo parece estar deprimido. En la última década, el número de ciudadanos que se declaran deprimidos se ha multiplicado por siete. Las cifras son tan escandalosas que parecería que estamos ante una epidemia.17 Tanto que Wurtzel en su impactante Nación Prozac alentaba a los feroces consumidores norteamericanos del famoso ansiolítico («la droga de la felicidad») a no considerar la depresión como una especie de estado natural de los humanos. Más aún, les animaba a rebelarse y confiar en la posibilidad de restaurar su ansiado equilibrio mental sin recurrir a píldoras.
Lo que queremos saber
Dos palabras más. Pensar la ciencia y la tecnología de nuestros días obliga a considerar dimensiones tan complejas como antiguas. Muchos de los problemas que hoy se asoman a la opinión pública vienen de lejos y no admiten análisis prêt-à-porter, ni fórmulas simplistas de calificación o descalificación. En particular, la militarización de la investigación científica o de la innovación tecnológica es un camino que se ha recorrido en ambas direcciones y que parece tan estructural como también lo son las dimensiones experimental, paradigmática, pública o nacionalista de la ciencia en su deriva histórica. La militarización, no obstante, es un tópico menos reciente que el de la corporativización. Los ejemplos abundan sin que la prensa diaria, la opinión pública, les dedique la debida atención. Hoy, sin embargo, más que nunca, el discurso sobre las bondades o la importancia de la ciencia y la tecnología en nuestro mundo, necesita de una reflexión en paralelo sobre el tipo de ciencia que queremos. El asunto entonces no es qué sabemos, sino qué queremos saber.18 Muchas de las encrucijadas a las que nos enfrentamos sólo tienen solución ensanchando el campo de la política, incluyendo en su agenda los asuntos científicos que durante largo tiempo escaparon a su control. Cultura científica es entonces sinónimo de cultura política, pues políticos son muchos de los problemas científicos, y científicos vienen siendo los problemas políticos. Necesitamos pues desarrollar nuevas formas de competencia a partir de la primacía acordada para la conciencia.
Bibliografía y notas
1 Derek J. de Solla Price, en su Little Science, Big Science (1963), probó que la actividad científica crece exponencialmente, duplicando su dimensión cada quince años. En términos absolutos y desde el siglo xvii, el incremento había sido de cinco órdenes de magnitud.
2 Peter Galison, «The Many Faces of Big Science», en: Peter Galison y Bruce Hevly (eds.), Big Science. The Growth of Large-Scale Research, Stanford, Stanford University Press, 1992.
3 Mucha y muy polémica es la literatura publicada sobre esta materia. Los estudios de etnografía del laboratorio nos han entregado una imagen del día a día de las prácticas científicas nada convencional. Un excelente resumen puede encontrarse en Dominique Pestre, «Pour une histoire sociale et culturelle des sciences. Nouvelles définitions, nouveaux objets, nouvelles pratiques», Annales HSS 1995; 3 (mayo-junio): 487-522.
4 Antonio Lafuente y Tiago Saraiva: «La OPA de la ciencia y la abducción de las humanidades», Claves de razón práctica 2001; 112: 69-76.
5 Los casos mencionados son analizados en: J.W. Grove, In Defence of Science. Science. Technology, and Politics in Modern Society, Toronto, University of Toronto Press, 1989.
6 Antonio Lafuente, «Conflicto de lealtades: los científicos entre la nación y la República de las Letras», Revista de Occidente 1994; 161 (octubre): 97-122.
7 Citado en Grove, op. cit. p. 68.
8 Roy McLeod, «The 'Bankruptcy of Science' Debate: The Creed of Science and Its Critics, 1885-1900», Science, Technology, and Human Values 1982; 7:
2-15. Leslie Sklair, «The Revolt against the Machine: Some 20th Century Criticisms of Scientific Progress», Cahiers d'Histoire Mondiale 1970; 12:
479-489.
9 Nicole Dhombres, Les savants en revolution, 1789-1799, París, Cité des Sciences et de l'Industrie, 1999. La cita en p. 139.
10 Michel Serres, «Paris 1800», en: Michel Serres (ed.): Elementos para una historia de las ciencias, Madrid, Cátedra, 1991.
11 James H. Capshew y Karen A. Rader, «BigScience: Price to the Present», Osiris 1992; 7: 3-25. J.M. Sánchez Ron, El poder de la ciencia, Madrid, Alianza, 1992. La Big Science ha heredado también del proyecto Manhattan la tendencia al secreto, la jerarquización y la megalomanía. Peter Goodchild, J. Robert Oppenheimer. Shatterer of Worlds, Nueva York, Fromm International, 1985.
12 No quedará decepcionado quien interesado por estos aspectos recurra a Peter Galison y Bruce Hevly (eds.), Big Science. The Growth of Large-Scale Research, Stanford, Stanford University Press, 1992. Véase también Robert Fox, ed., Technological Change, Amsterdam, Harwood Academic Pb., 1996.
13 David Blumenthal et al., «Witholding Research Results in Academic Life Science. Evidence From a national Survey of faculty», JAMA 1997; 277: 1224-1228. Steven Benowitz, «Progress Impeded?», The Scientist 1996; 10: 1.
14
Wade Roush,
«Secrecy Dispute Pits Brown Researcher Against Company», Science 1997; 276: 523-525 (http://www.aaas.org/spp/secrecy/readings/Roush.htm).
M. Schuchman, «Secrecy in science: the flock worker's lung investigation», Ann Intern Med 1998; 129:
341-344. También, por ejemplo, el editorial «New Disease, Old Story», Ann Int Med 1998; 129: 327-328.
15 Denis Delbecq, «À l'abordage des revues scientifiques», Liberation, 14 de febrero 2002. Este y otros artículos sobre este asunto, conocido como The Budapest Open Access Initiative, pueden encontrarse en http://www.inserm.fr/serveur/ist.nsf/archives/2CE96B5B7D6EB6DD80256B7B0057AFFD?OpenDocument
16 Ray Moynihan, Ioana Health y David Henry, «Selling sicness: the pharmaceutical industry and disease mongering», Br Med J 2002; 324: 886-891.
17 El asunto es el principal objeto de atención para P. Pignarre, Comment la depresion est devenue une epidemie, París, La Découverte, 2001.
18 Hans Blumenberg, La legibilidad del mundo, Barcelona, Paidós, 2000.
Antonio Lafuente
Doctor en Ciencias Físicas, trabaja en el Instituto de Historia (CSIC). Entre sus libros más recientes están la edición de los Elementos de la filosofía de Newton de Voltaire (Barcelona, Círculo de Lectores, 1998), la Guía del Madrid científico. Ciencia y corte (Madrid, Doce Calles, 1998), así como catálogos de diversas exposiciones y artículos de divulgación de la ciencia. Fue colaborador del suplemento Babelia de El País; en la actualidad colabora habitualmente en El Periódico de Cataluña y escribe reseñas de libros de ciencia en ABC Cultural. Dirige la colección Novatores sobre científicos españoles de la Editorial Nivola.