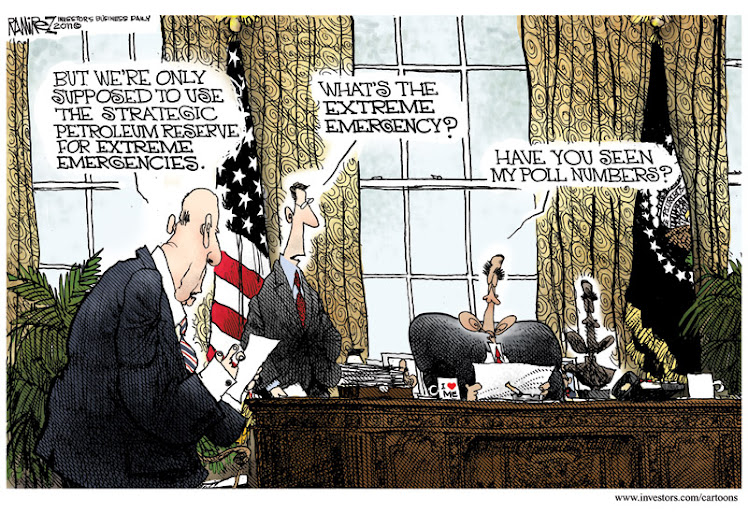JOSÉ SANT ROZ
Desde
el año 2002, puedo contabilizar cientos de artículos publicados en
distintos sitios web, revistas y periódicos. Denuncias que nunca fueron
ni serán atendidas; críticas a algunos personajes que a la vez que yo
les mostraba el horrible tramojo de sus trácalas, con sus garras de
carcamanes, lo que ellos hacían era reírse de mí e irse encumbrando en
el poder como les daba la gana. Algunos de estos carcamanes me
demandaron, también muertos de la risa. Con todos esos escritos, en
verdad, nunca logré mejorar en nada a la sociedad, me amargué, me
frustré y me decepcioné horriblemente del mundo. Fueron y lo son papeles
a la deriva, estremecimientos que corren por la red y que aún no sé a
quién puede realmente importarle.
A
la conclusión que llegó es que más vale ponerse uno a sembrar papas,
zanahoria, ocumo, yuca, y no andar tratando de ayudar a mucha gente que a
fin de cuentas se ofenden con los que se les da y que acaban resultando
tan ingratas, tan perversas y malévolas. Y hay cosas que lo hacen
estremecer a uno: el otro día me visitó una señora con mucho dinero, y
muy escuálida, que vive en El Vigía, que anda haciendo gestiones para
que la misión vivienda le haga una casa en la ciudad de Mérida.
Todos los que aman con devoción sincera al pobre, como que viven arando en el mar.
¿Hasta cuándo se arará en el mar?
De generación en generación, y de ese mar que no se saca nada...
Al
menos cuando uno se pone a sembrar y recoge yuca, por ejemplo uno ve
algo concreto que sin duda beneficia a la sociedad, y no se encuentra
además uno con esos cuadros de miserias humanas (contrasentido) tan
desgarradores de gente aprovechadora y ruin.
Yo
me he retirado al campo y venero la sencillez de ese campesino que
madruga todos los días a buscar las vacas para ordeñarlas, luego para
recoger la leche y ponerse a hacer quesos, y después internarse en el
campo para atender la siembra de maíz o de apio, todo el día en la
brega, y ese campesino que produce algo qué comer vagamente se entera de
lo que está pasando en el mundo, pero a la vez está haciendo algo para
subsistir él y un grupo numeroso de compatriotas que le rodean. Ya
sabemos que el campesino verdadero está en vías de extinción. Ese
campesino que no se alarma porque falte papel tualé, o crema dental o
jabón, aunque mantiene una higiene impecable. Ese campesino que cuando
termina la faena del día por ahí como a las 6 de la tarde, va y hace una
visita a un amigo, se toma un café y conversa sobre lo que producen los
animales y la tierra, de como ha estado el tiempo, de lo que van a
necesitar para la próxima cosecha, y se recogen temprano entre grillos y
luciérnagas. Y todo lo hace con amor, sin queja, sin amarguras y sin
andar criticando a nadie. Un campesino de esta clase nunca hace una
huelga de hambre, ni tiene tiempo jamás para andar de paros. Los
campesinos verdaderos aman el trabajo. Cuánto aprende uno de ellos, y
cómo descubre uno la vida que ha desperdiciado estudiando cosas que no
sirven para un carajo, sino para darse vanidad.
Un verdadero campesino vale más que todos los académicos de nuestras universidades.
Uno se avergüenza ante la sabiduría y la pureza de sus actos.
Ahora
bien, si usted a un campesino le llega a dar cesta ticket, bonos
especiales, salarios, etc., etc., todo tipo de créditos y préstamos, lo
corrompe. Hasta allí llega su trabajo y su amor por la vida. Se lo
envilece. Y deja de producir y en pocos semanas lo encontrará usted en
CNN anunciando una huelga de hambre.
He
pasado los días más felices de mi vida conversando con un hombre del
campo, de ochenta años, llamado el señor Corsino Mora Mora. Me decía el
señor Corsino, lleno de vida y con una salud de hierro, en su lenguaje
sencillo y muy humano, que lo que ha pasado es que el mundo hace tiempo
se acabó y que nadie se ha dado cuenta. Que lo que hoy tenemos en el
mundo no es vida sino tormento, deudas y penas por doquier. Que antes,
la gente trabajaba de sol a sol y todo se hacía con la más entera
felicidad. El trabajo entonces no era una condena sino una simple
necesidad. Se producía lo suficiente para comer, pero que cuando la
producción llegaba a excederse entonces se iba a los pueblos vecinos
para vender o canjear algunos productos. Y entonces yo le pregunté que
si tenían todo lo que necesitaban que qué se hacía con las morocotas que
traían de aquellas negociaciones, y entonces él me contestaba que se
enterraban, porque no hacían falta para nada porque tampoco había nada
qué comprar. Lo que más funcionaba era el trueque. Increíble, coño,
quedaba yo desarmado y sin nada más que agregar ni que replicar.
Poco
a poco se fue haciendo necesario en aquellos campos “invertir” aquel
excedente de capital. Llegaron los capos para darle el uso “adecuado”;
llegaron los políticos de partido para lanzar diputados, alcaldes y
gobernadores; llegaron los empresarios para imponer el progreso; se
instalaron los grandes ganaderos e acabó imponiendo la esclavitud como
norma para salir de “abajo” y terminó para siempre la felicidad del
campo. Cosas como estas conversé con el señor Corsino.