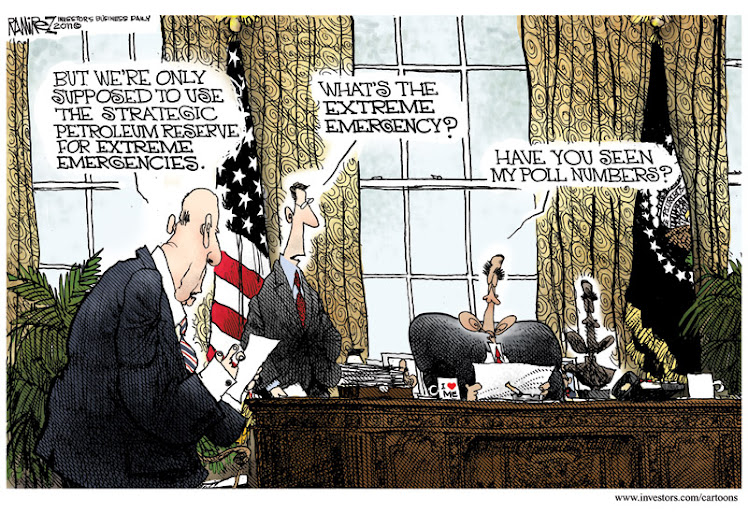Luis Toledo Sandepor La pupila insomne |
Cuando el 4 de julio de 1776 se firmó su Declaración de Independencia, las
que habían sido Trece Colonias británicas merecieron admiración y
suscitaron grandes esperanzas. Fue el primer territorio de las Américas
convertido en nación soberana, libre de un dominio europeo, y nimbada
con la imagen de una república nacida para consumar ideales de
democracia y libertad.
 Pocos
años después se da contra el colonialismo francés la Revolución de
Haití, que el 1 de enero de 1804 proclamará su independencia. Fue el
primer pueblo que la alcanzó en tierras latinoamericanas. Pero se le
hizo pagar muy caro la osadía. Lo castigarían y siguen castigándolo hoy
los representantes, beneficiarios y sirvientes del pensamiento dominante
de entonces, que perdura, regido por intereses materiales y calzado por
espejismos. Entre estos tenía y tiene gran peso en sí, y como virus que
infecta todo el entramado social —incluidas las víctimas—, una lacra
cultivada como instrumento para dominar a grupos humanos y a pueblos
enteros, y que durante siglos se ha llamado racismo, aunque está
demostrado que en la humanidad no existen razas.
Pocos
años después se da contra el colonialismo francés la Revolución de
Haití, que el 1 de enero de 1804 proclamará su independencia. Fue el
primer pueblo que la alcanzó en tierras latinoamericanas. Pero se le
hizo pagar muy caro la osadía. Lo castigarían y siguen castigándolo hoy
los representantes, beneficiarios y sirvientes del pensamiento dominante
de entonces, que perdura, regido por intereses materiales y calzado por
espejismos. Entre estos tenía y tiene gran peso en sí, y como virus que
infecta todo el entramado social —incluidas las víctimas—, una lacra
cultivada como instrumento para dominar a grupos humanos y a pueblos
enteros, y que durante siglos se ha llamado racismo, aunque está
demostrado que en la humanidad no existen razas.
Tal
pensamiento no podía dejar impune el desacato que para los poderes
hegemónicos representaba el ejemplo de un pueblo que, formado
primordialmente por esclavos “negros”, se permitió desafiar a la Francia
esclavista. Allí la burguesía, como en la generalidad del planeta,
capitalizó para sí las aspiraciones de Libertad, Igualdad y Fraternidad
con que la emblemática Revolución Francesa de 1789 se había hecho
admirar en el conjunto humano.
A la república instaurada en una parte de la América del Norte, y cuya Declaración de independencia
postulaba que todos los seres humanos habían sido creados iguales, la
prestigiaba la aureola de sí misma propalada por una nación que se formó
a partir del núcleo de ingleses llegados a esa comarca para zafarse de
la dominación monárquica en su nación de origen. El prestigio de esa
nación —llegado a la actualidad por muchos caminos: entre ellos la
canción Now!,
que idealiza a sus fundadores y dio lugar al memorable documental
cubano homónimo— lo propala una poderosa maquinaria cultural, que
edulcora lo hecho por las armas, la dominación y el saqueo.
La
fuerza dominante en las Trece Colonias, aquellos colonos que procedían
de Inglaterra, y sus descendientes, arremetieron contra los pobladores
originarios del territorio. A los sobrevivientes los confinaron en
reservas equivalentes al apartheid
que el propio colonialismo británico impuso en Sudáfrica.
Simultáneamente explotaron la mano de obra esclava, “negra”, trasladada
de África a tierras americanas con los criminales manejos de la trata.
Si
todos los colonialismos y modos de esclavitud son odiosos, el británico
sobresalió entre ellos por la tenacidad con que segregó a los seres
humanos que consideraba inferiores. A los arrancados de África y a los
descendientes de estos en todo el ámbito dominado por él los discriminó
no solo hasta el punto de mantenerlos esclavizados después de firmarse
la independencia nacional. También, marginación mediante, se las arregló
para privarlos masivamente del pensamiento que pudo haberlos estimulado
a considerarse a sí mismos como lo que son: hijos de países —incluyendo
los Estados Unidos— que, al igual que todos sus otros pobladores,
tenían y tienen derecho a transformar.
En
tal práctica —asociable asimismo al modo como en general se ha tratado a
los inmigrantes— se halla uno de los más perversos recursos de
dominación empleados particularmente en los Estados Unidos antes y
después de constituirse como nación. Ese país representó y privilegió el
triunfo de la avanzada británica trasladada a la América del Norte, y,
si de poderío e influencia se trata, no tardó en desplazar a la madre
putativa de la cual procedían. Ello explica las relaciones de
complicidad, paternalismo y supeditación apreciables entre la vieja
metrópoli y la nueva surgida de sus Trece Colonias, y esa realidad se
tornó ostensible en el siglo XX, no solo con la OTAN.
El
afán de conquista mantenido por las fuerzas sociales que formaron para
sí la nueva nación, no terminaría en su territorio. Al bautizarse Estados Unidos de América
mostraran —lo han señalado distintos autores— su voluntad de apoderarse
de todo el continente. No poco han logrado si, incluso, se tiene en
cuenta la inercia o desprevención —no se mencione, de momento, la
complicidad lacayuna, que sería ingenuo descartar— con que también en
otras lenguas, como el español, y hasta por parte de antimperialistas
conscientes, se acepta de hecho, si no que los Estados Unidos son
América, como se autodenominan en inglés, sí que a sus naturales les
corresponde la primacía, cuando no el derecho absoluto, en el uso del
gentilicio los americanos. A falta de un nombre propiamente nacional, les corresponde el derivado de su estructura política, estadounidenses, ni siquiera —de manera exclusiva— norteamericanos, que pertenece por igual a México y a Canadá.
La
voraz geofagia quedó lejos de expresarse solamente en el nada neutro
plano lexical: tuvo, sobre todo, caminos políticos, prácticos. En lo
relativo a Cuba, no fue necesario esperar a que en 1923 se acuñase la
expresión fruta madura, símbolo de toda una política nacida mucho antes. El mismo Thomas Jefferson que redactó la Declaración de Independencia,
en 1805 expresó el interés de apoderarse de Cuba por razones
estratégicas, y en 1820, ya tercer presidente de la nación, instruyó a
su secretario de Guerra dar pasos para que esa finalidad se cumpliera
pronto. Nacía contra este país un proyecto imperial que no ha cesado,
aunque unas pocas veces el imperio haya cambiado de apariencia y de
táctica, y sustituido, a nivel de promesas, el garrote por la zanahoria.
Las
razones indudables por las que Simón Bolívar merece el título de El
Libertador incluyen no solamente su colosal aporte a la lucha por la
independencia de América contra la metrópoli española, sino también su
temprana previsión sobre el peligro que para estos pueblos encarnaba la
nación representada por George Washington, su primer presidente, y por
Jefferson, entre otros. Cuando por ilusión o ignorancia crecía la imagen
de esa naciente potencia como un modelo a imitar o posible garante de
libertades, en carta fechada el 5 de agosto de 1829, en Guayaquil, y
dirigida al coronel Patricio Campbell, representante de Gran Bretaña en
los Estados Unidos, el zahorí Bolívar los caracterizó al decir que
parecían “destinados por
la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la
libertad”. Es una realidad que asedia a numerosos países y, de hecho, a
la humanidad toda. ¿No está a la vista hoy en Venezuela? ¿No lo ha
sufrido Cuba? La han sufrido y sufren muchos pueblos del mudo.
Para
guiarse por tal luz no necesitó Bolívar siquiera que ocurriese la
guerra que, azuzada a partir de conflictos fabricados con ese fin, los
Estados Unidos lanzaron contra México entre 1846 y 1848, y les sirvió
para arrebatar a la patria de Juárez más de la mitad de su territorio.
En el afán de zafarse de España, como en el caso de Cuba y de Puerto
Rico, aún sometidos a ella hacia finales del siglo XIX, o de revertir el
atraso material dejado por la decadente metrópoli en sus otrora
colonias, todavía bien avanzada la centuria había quienes volvían la
vista a los Estados Unidos como supuesto paradigma de desarrollo o
posible aliado en ansias de emancipación. Pero ello no se explica por
falta de hechos que mostrasen la verdad sobre los rumbos de esa nación,
ni porque no hubiera latinoamericanos y caribeños dignos y veedores.
Apenas
contaba dieciocho años cuando en 1871, a poco más de dos del estallido
en su patria del levantamiento del 10 de octubre de 1868, José Martí se
refirió en términos clarísimos a la naturaleza de los Estados Unidos. En
el cuaderno de apuntes numerado 1 en sus Obras completas anotó: “Los
norteamericanos posponen a la utilidad el sentimiento.—Nosotros
posponemos al sentimiento la utilidad”. Tal observación le permitió
hacer inferencias en cuya base situó lo que no cabe tomar sino como
alusión a los Estados Unidos que, sin reconocer la causa cubana,
comerciaban con España mientras esta lanzaba todo su poderío contra
Cuba: “Y si hay esta diferencia de organización, de vida, de ser, si
ellos vendían mientras nosotros llorábamos, si nosotros reemplazamos su
cabeza fría y calculadora por nuestra cabeza imaginativa, y su corazón
de algodón y de buques por un corazón tan especial, tan sensible, tan
nuevo que solo puede llamarse corazón cubano, ¿cómo queréis que nosotros
nos legislemos por las leyes con que ellos se legislan? // Imitemos.
¡No!—Copiemos. ¡No!—Es bueno, nos dicen. Es americano, decimos”.
Extendiéndose
sobre diferencias culturales y de idiosincrasia que mediaban entre los
Estados Unidos y la que él no tardará mucho en llamar nuestra América,
añadió: “Nuestra vida no se asemeja a la suya, ni debe en muchos puntos
asemejarse. La sensibilidad entre nosotros es muy vehemente. La
inteligencia es menos positiva, las costumbres son más puras ¿cómo con
leyes iguales vamos a regir dos pueblos diferentes? // Las leyes
americanas han dado al Norte alto grado de prosperidad, y lo han elevado
también al más alto grado de corrupción. Lo han metalificado para
hacerlo próspero. ¡Maldita sea la prosperidad a tanta costa!”
Pensando
en los seducidos por la nación del Norte, a quienes seguirá refutando
hasta caer en combate —su legado continúa refutándolos de raíz—, escribe
en el citado cuaderno: “Y si el estado general de ilustración en los
Estados Unidos os seduce, a pesar de la corrupción, de su metalificación
helada, ¿no podremos nosotros aspirar a ilustrar sin corromper?” Su
vida la puso medularmente al servicio de ese afán creativo, tanto con
trincheras de ideas como con trincheras de piedra. Atento a nuevas
señales de pretensiones de seguir saqueando a México, y, sobre todo, a
las maquinaciones en el comercio con los países que, como el propio
México, se habían independizado de España, y a los planes que se urdían
con respecto a Cuba y a Puerto Rico, Martí creció como guía de la causa
independentista cubana, con alcance continental y aun planetario.
No
por casualidad al pensar en Cuba podía tener la mente puesta en los
Estados Unidos: sabía no solamente los peligros que para su patria y
nuestra América toda venían de allí, sino también las falsas
expectativas de algunos con respecto a la voraz nación. En el periódico Patria
publicó el 14 de enero de 1893, acerca del crecimiento del Partido
Revolucionario Cubano que él encabezaba y había fundado el año anterior,
el artículo “Cuatro clubs nuevos”, donde sostiene: “Independencia es
una cosa, y revolución otra”, e ilustra sus palabras con este ejemplo:
“La independencia de los Estados Unidos vino con Washington; y la
revolución cuando Lincoln”.
Que
para él lo revolucionario radica en la erradicación de la esclavitud lo
confirma también al rendir homenaje a Carlos Manuel de Céspedes y a
Ignacio Agramonte en el artículo que les dedica en 1888 al celebrarse el
vigésimo aniversario del estallido insurreccional del 10 de octubre de
1868. Acerca en particular de Céspedes, que encabezó el levantamiento,
expresa: “no fue más grande cuando proclamó a su patria libre, sino
cuando reunió a sus siervos, y los llamó a sus brazos como hermanos”.
El
Abraham Lincoln por cuya muerte llevaron crespón de luto el adolescente
Martí y otros estudiantes de La Habana de su tiempo, ha pasado a la
historia por su papel en la abolición de la esclavitud, un mal que
perduró en los Estados Unidos hasta años después de la independencia.
Martí ciertamente lo admiraba, pero no acríticamente. Le recriminó el
haber prestado atención
a un consejero que le propuso apoderarse de Cuba y convertirla en
basurero donde echar a quienes el pensamiento racista dominante en los
Estados Unidos menospreciaba. Resulta significativo como lo valora Martí
dentro de la realidad de aquella nación.
Ante
los delegados hispanoamericanos a la Conferencia Internacional
Americana celebrada entre 1889 y 1890 en Washington como parte de los
planes de los Estados Unidos de dominar económica y políticamente a la
América toda, pronunció Martí el 19 de diciembre del primero de esos
años, en Nueva York, el discurso conocido como Madre América.
Consciente de que en el auditorio, formado por personas influyentes en
nuestros pueblos, había quienes estaban más o menos seducidos por la
nación anfitriona, dijo: “De lo más vehemente de la libertad nació en
días apostólicos la América del Norte. No querían los hombres nuevos,
coronados de luz, inclinar ante ninguna otra su corona”, y poco después
apunta: “Del arado nació la América del Norte, y la española, del perro
de presa”.
Pero
no era él de los que idealizaban la colonización británica —con cuyos
voceros se vincula el fomento de la leyenda negra contra la colonización
española— ni mucho menos a los Estados Unidos. De lo primero da fe el
hecho de que, antes de lo que acaba de citarse, dejó claramente dicho en
el discurso: “Pero por grande que esta tierra sea, y por ungida que
esté para los hombres libres la América en que nació Lincoln, para
nosotros, en el secreto de nuestro pecho, sin que nadie ose tachárnoslo
ni nos lo pueda tener a mal, es más grande, porque es la nuestra y
porque ha sido más infeliz, la América en que nació Juárez”. Salvo que
se opte por ser ignorante, es difícil no asociar ese juicio con lo que
había padecido México por la voracidad estadounidense.
En
cuanto a su visión de la libertad alcanzada en aquel país, son también
rotundos sus juicios relativos a su guerra de independencia y al camino
abierto por ella. En términos que remiten a la ayuda que la nación
norteña había recibido de pueblos de nuestra América, incluida Cuba, y a
su actitud de indiferencia o de hostilidad hacia la independencia de
estas tierras, dijo: “El pueblo que luego había de negarse a ayudar,
acepta ayuda”, y entonces plasma esta generalización: “La libertad que
triunfa es como él, señorial y sectaria, de puño de encaje y de dosel de
terciopelo, más de la localidad que de la humanidad, una libertad que
bambolea, egoísta e injusta, sobre los hombros de una raza esclava”.
Entonces
viene lo que logró Lincoln, valorado por Martí tras decir de esa masa
esclavizada: “antes de un siglo echa en tierra las andas de una
sacudida”. Es cuando emerge la figura de aquel presidente que ha
sobresalido por sus virtudes entre los de su país: “y surge, con un
hacha en la mano, el leñador de ojos piadosos, entre el estruendo y el
polvo que levantan al caer las cadenas de un millón de hombres
emancipados”.
Frente
a las fuerzas y ambiciones desatadas, no bastó el valor personal de un
presidente que, como otros de su país, moriría víctima de un atentado.
Así vio Martí a los Estados Unidos que salieron de la contienda entre el
Norte, de más moderno desarrollo capitalista, y el Sur, que había
conservado la esclavitud: “Por entre los cimientos desencajados en la
estupenda convulsión se pasea, codiciosa y soberbia, la victoria;
reaparecen, acentuados por la guerra, los factores que constituyeron la
nación; y junto al cadáver del caballero, muerto sobre sus esclavos,
luchan por el predominio en la república, y en el universo, el peregrino
que no consentía señor sobre él, ni criado bajo él, ni más conquistas
que la que hace el grano en la tierra y el amor en los corazones,—y el
aventurero sagaz y rapante, hecho a adquirir y adelantar en la selva,
sin más ley que su deseo, ni más límite que el de su brazo, compañero
solitario y temible del leopardo y del águila”.
No por gusto el día antes de morir en combate, Martí —quien había inaugurado en Patria
una sección para difundir en Cuba y otros pueblos de nuestra América
“La verdad sobre los Estados Unidos”, título del artículo con que la
anunció— le expresó en carta testamentaria a su amigo mexicano Manuel
Mercado que todo cuanto había hecho, y haría, tenía un propósito
cardinal: contribuir a poner freno a los planes de los Estados Unidos
contra nuestra América. Esos planes —lo sabía Martí, quien lo expuso
igualmente en otros textos— buscaban dominar al mundo.
Del
país que, nacido de las Trece Colonias británicas, Martí conoció y
denunció, viene coherentemente la potencia imperialista que hoy sigue
tratando de someter a su antojo, para usurpar sus recursos, a la
humanidad toda. Poco importa que el cabecilla, el césar de turno, tenga
talante de orador instruido y de buenas maneras o sea, por el contrario,
un negociante burdo, megalómano y atorrante.
Que
ante las poses y la pericia oratoria del primero alguien quiera creer
que el imperio ha cambiado en su esencia, no es algo que deba asombrar.
Allá quienes se hayan dejado obnubilar por él, y quienes, ante su
sucesor, hayan sido capaces de considerar que en la Casa Blanca se ha
alojado alguien que no representa al establishment porque exhibe ademanes de nuevo rico tipo selfmade man,
o incluso hayan creído que se alejaba de la política imperialista al
declarar que su país debía distanciarse de la guerra, una opción que,
incluso pensada solo con sentido práctico —sería mucho pedirle un
sentido moral—, ciertamente le convendría más. Su modo de pertenecer al establishment
está tan a la vista como su condición de representante del imperialismo
belicista se ha comprobado en su accionar, que incluye el haber lanzado
en Afganistán la llamada madre de todas las bombas. Por lo demás, ya en
su tiempo Martí refutó a ciegos y desleales.