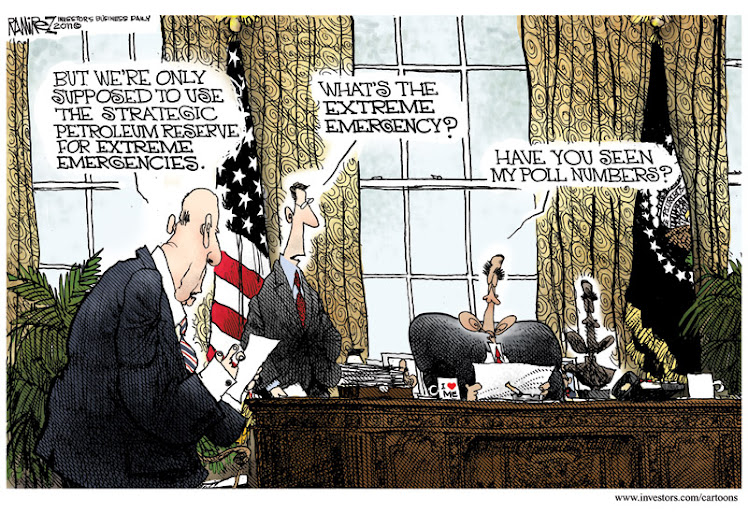Las cinco medidas urgentes que evalúa Alberto Fernández
Por Gimena FuertesEn los equipos del presidente electo no hacen definiciones tajantes sobre los primeros pasos. Sin embargo, hay varias medidas en estudio: ley antidespidos y de góndolas; créditos al 2% para pequeños emprendedores; aumento a jubilados y desdolarizar las tarifas de servicios públicos.
Son medidas de corto, mediano y largo plazo. Algunas ya tienen nombre y apellido, otras apenas están delineadas. El gobierno entrante de Alberto Fernández atraviesa el desafío de armar una estructura de Estado en función de las promesas de campaña. La desdolarización de las tarifas, la disminución de la pobreza, políticas de género, la reactivación económica, aumento del ingreso, el frente financiero y la relación con las provincias, son apenas rasgos salientes que empiezan a delinear la acción del futuro gobierno.
Alberto F. salió a delinear su perfil industrialista en su primera semana como presidente electo. Visitó la fábrica textil en San Martín junto al intendente local, Gabriel Katopodis, al que lo invitaron a encabezar una eventual cartera de Producción o Infraestructura. En el municipio se encargaron de comunicar que por el momento el recién reelecto intendente seguirá en el palacio municipal. Pero Alberto F. necesita gente de confianza y con el intendente compartió la aventura de la candidatura de Florencio Randazzo casi en soledad en 2017. Es que el sector industrial pyme y el grande, que está instalado en los cordones del Conurbano, es sujeto destinatario de las políticas de reactivación que le prometió de manera específica al sector. La principal es la desdolarización de las tarifas, propuesta elaborada incluso antes de la devaluación post PASO.
En cambio, el objetivo de reactivación económica reclama medidas distintas en las demás provincias, cuyo territorio recorrió durante la campaña y en donde recogió demandas regionales específicas. Una de las promesas proselitistas fue la salida al Pacífico para las provincias cordilleranas, pero también la revisión de las retenciones, lo que devino en el rechazo electoral de las regiones productoras de comodities agrícolas.
También se les prometió a las provincias la descentralización administrativa y una nueva reorganización de la estructura de impuestos con el objetivo de darle un carácter más federal a la recaudación y distribución de ingresos.
En relación al aumento de los salarios y haberes de la clase trabajadora activa y pasiva, Fernández anunció el incremento de las jubilaciones, medida que puede implementar de manera directa desde la cúpula del Estado. Pero para los trabajadores y trabajadoras activos, la negociación pasa por los sindicatos, actor que tomó relevancia dentro del armado del Frente de Todos y las cámaras. Una de las medidas que se evalúa -resistida por los empresarios-es poner un freno a los despidos como herramienta de urgencia para paliar la crisis.
En el frente financiero, Gustavo Béliz y Guillermo Nielsen serían los coroneles para renegociar la deuda con el FMI y el resto de los acreedores, bajo una eventual conducción central de Matías Kulfas al frente de la cartera económica y Cecilia Todesca y Mercedes Marcó del Pont para cargos clave en organismos financieros estatales.
Desarrollo Social
Otra de las prioridades que marca el presidente electo es la atención a la emergencia social que atraviesan los sectores más empobrecidos. Para atacar la inflación que sufren los que gastan la mayoría de su ingreso en alimentos, propuso, bajo la consigna Argentina contra el hambre, una serie de medidas paliativas, pero también la implementación de la frenada Ley de Góndolas, resistida por los supermercadistas, pero impulsada por las organizaciones de la economía informal, como la Ctep.
Además, desde el área de desarrollo social, una de las pocas carteras que sí tiene nombre asegurado, y que conducirá Daniel Arroyo, elaboraron un diagnóstico de la situación de las 700 mil personas que reciben algún tipo plan social. El objetivo es lograr un traspaso no conflictivo hacia el mercado laboral formal.
Según evaluaron en el equipo que rodea a Arroyo, el universo de los beneficiarios y beneficiarias se puede dividir en tres. Están aquellos de mayor capacidad de inserción laboral en caso de que la economía se reactive. Consideran que los sectores más receptivos de esta mano de obra son la industria textil y la metalmecánica, el comercio y los frigoríficos. También identifican un segundo grupo, caracterizado por la falta de formación y capacitación, y un tercer estamento de mayor vulnerabilidad social. Las políticas públicas que se están delineando desde el equipo de Arroyo son tres. La primera consiste en armar una red de 20 mil tutores, entre lo que se pueden contar al cura o pastor del barrio o la maestra, con el objetivo de “generar el vínculo entre escuela y trabajo, entre planes sociales y trabajo”, señalaron.
La segunda propuesta supone la convivencia entre el plan social y el trabajo en blanco, que podría llegar a extenderse hasta 24 meses. A la vez se contempla una quita progresiva del beneficio. La tercera iniciativa consiste en generar un gran sistema de créditos no bancarios “con una tasa muy baja, del 2 o 3% anual” destinado a la compra de herramientas y máquinas. Con la mira puesta en la economía informal, que genera su propio trabajo, esta pata del plan apunta a changarines, artesanos, pequeños emprendedores y hasta empresas recuperadas. “Los créditos tienen una doble lógica: capitalizar, pero también desendeudar, porque muchos tomaron deuda al 200% anual en la financiera de la esquina”. “Todas las dimensiones del plan forman un sistema que tiene el objetivo de vincular a las personas que tienen planes sociales con el trabajo asociado al mercado interno”, diagnosticaron desde el área de trabajo de desarrollo social del Frente de Todos.
En este rediseño del Gabinete se incluye el ya anunciado Ministerio de la Vivienda que encabezará la santafesina María Eugenia Bielsa. La industria de la construcción, motorizada desde el Estado, estará vinculada de manera directa con las organizaciones de la economía social que podrían aportar conocimiento y mano de obra desde sus cooperativas a un plan de viviendas populares.
Por lo pronto, desde el equipo que rodea al presidente electo, mantienen el hermetismo sobre medidas específicas. “Primero está la transición”, se atajan y recuerdan que los lineamientos del futuro gobierno fueron trazados a grandes rasgos durante la campaña. En todo caso, ya lo dijo Alberto Fernández: “Si me ven claudicar, salgan a la calle para hacérmelo saber”.
La necesidad de diseñar una política
económica con un régimen de control de cambios eficiente en función del
bienestar general y del desarrollo
No hay dólares para todes
Por Alfredo ZaiatMacri abandonará la Casa Rosada dejando un desastre económico con un control de cambios improvisado. El próximo gobierno deberá convivir con la brecha cambiaria y la tensión de un imprescindible sistema de administración de divisas.
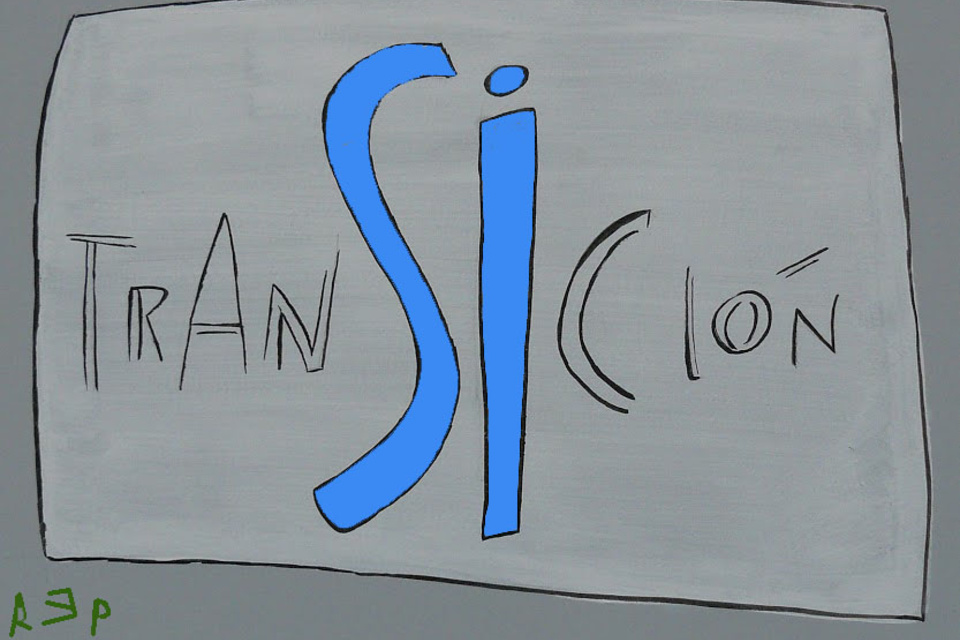
Transición
Antes, cuando fue oposición, y en estos últimos cuatro años, como presidente de la Nación, lo que se debería haber aprendido es a no confiar en la palabra de Macri. Cuando el macrismo habla de que está comprometido a realizar una transición «responsable» están haciendo todo lo contrario.
Varias medidas de estos días prueban ese comportamiento, que forma parte de la esencia de la alianza Cambiemos. A la semana siguiente de la derrota electoral, el gobierno habilitó aumentos de precios generalizados (combustibles, prepagas, no prorrogó el programa Precios Esenciales). La gobernadora María Eugenia Vidal convalidó otra ronda de tarifazos del servicio de electricidad, el mismo día que tenía agendada la primera reunión con el gobernador electo Axel Kicillof. En varias dependencias del Poder Ejecutivo nacional comenzó una carrera veloz de nombramientos de cargos políticos. El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, rifó reservas en cantidad mientras dejaba trascender que se estaba ocupando de cuidarlas, para después de liquidarlas imponer restricciones más duras.
Esta conducta obscena quedó expuesta con el jefe de Gabinete y conductor de la estrategia de la mentira planificada del macrismo, Marcos Peña, impulsando a la prensa adicta a presentar una derrota contundente en las urnas como un éxito del oficialismo. El ejército de trolls del macrismo además no ha sido desarticulado por la Casa Rosada, sino que sigue operando con intensidad, para inventar que Alberto Fernández estaba internado cuando estaba cenaba con amigos en San Telmo.
Frente a esta forma de entender la política, las relaciones con el adversario y la gestión de la administración pública, la clave es no caer en el voluntarismo político o en la inocencia en el trato personal con quienes dejarán una devastación de las funciones básicas del Estado.
«Cepo»
Desde noviembre de 2011, cuando Cristina Fernández de Kirchner comenzó su segundo mandato con un régimen de control y administración de divisas, la palabra «cepo» fue la elegida para descalificar la política del control de cambios. Se llegó al absurdo de postular que la libertad estaba en peligro por la «dictadura K» porque no se podía comprar dólares sin límites. Un sistema de cuidado de las reservas era señalado como un instrumento de tortura financiera y de avance sobre «el derecho de las personas a ahorrar en dólares».La usina de críticas no estaba alimentada solamente por economistas ortodoxos y analistas conservadores; gran parte de la heterodoxia consideraba que el control de cambios era una mala política.
El argumento principal para desaconsejar los controles es que si existen restricciones no vendrán inversiones: si no pueden retirar los dólares no tendrían incentivos para ingresarlos. Lo que no se dice es que un sistema de administración de divisas puede ser diseñado para privilegiar a quienes traen divisas en lugar de fugarlas.
Los instrumentos de política económica, ya sean monetarios, cambiarios o fiscales, no son malos en sí, dependen de cómo se utilicen en función de objetivos pre establecidos y comunicados en forma explícita.
Con el régimen que duró cuatro años, de 2011 a 2015, y con el actual, lanzado en forma desesperada por Sandleris como aporte a la campaña electoral de Macri, se impone la necesidad de un debate riguroso acerca de cómo administrar las divisas.
El factor determinante para evaluar las restricciones para acceder a los dólares es la estructura productiva y financiera desequilibrada de la economía argentina. El régimen de administración y control de acceso a la moneda extranjera, resumido en el espacio público con cuatro letras de un aparato de tortura, no es el problema, sino una consecuencia.
Objetivos
El sistema cambiario del segundo gobierno de CFK fue impuesto con el objetivo de cuidar los dólares para garantizar el pago de las deudas, al tiempo que buscaba evitar una corrida.El diseñado a las apuradas por Sandleris inicialmente tuvo un objetivo opuesto: garantizar que la mayoría de las personas y empresas que querían dolarizarse pudieran hacerlo, lo que derivó en un default parcial de la deuda, aceleró la corrida cambiaria y precipitó la bancaria sobre los depósitos en dólares (casi el 40 por ciento se fugó de los bancos). Queda claro que lo hizo así para privilegiar a la base electoral del macrismo, además de evitar una disparada de la paridad.
El día después de la derrota de Macri en la elección presidencial, el Banco Central revisó la prioridad del control de cambios. Pasó a privilegiar el pago de la deuda de bonos que no fueron alcanzados por el «reperfilamiento». Cerró entonces casi al máximo el torniquete de dólares para atesoramiento.
Sandleris exhibió de ese modo el desquicio que hace en la gestión de un área clave para la estabilidad financiera y económica. No desentona con el desastre realizado por la conducción de Federico Sturzenegger que, con la impunidad que ofrece ser parte del establishment, se lanzó a evaluar el fracaso de Macri sin hacerse cargo de lo que hizo para provocar el derrumbe económico.
Queda más en evidencia ahora el destrozo que hizo Sturzenegger por haber liberado en forma absoluta el mercado cambiario, habilitando además que los exportadores no liquidaran divisas. Si se quiere buscar el origen del actual descalabro cambiario y no caer en trampas de confusiones, hay que remontarse a esas medidas iniciales del gobierno de Macri para entender esta crisis.
Festejar el fin del «cepo», utilizado como una de las principales banderas de la campaña electoral 2015, tuvo como desenlace una de las peores crisis económicas argentinas, con un cierre de ciclo que impuso otro «cepo», aún más estricto del que había.
Brecha
El control de cambios genera una diferencia entre la cotización oficial y la paralela. Es una consecuencia previsible de las restricciones. En una economía bimonetaria como la argentina aparece el siguiente dilema: una mercado desregulado sin brecha pero muy inestable en términos económicos y financieros; o controles que generan una brecha con impacto negativo en las expectativas de devaluación, pero con la posibilidad de administrar la escasez de divisas en función de un proyecto consistente de desarrollo de mediano y largo plazo.Lo cierto es que el régimen de control de cambios hasta el 2015 careció de esa última condición y quedó atrapado de las presiones de los buitres y de las tensiones políticas que generaban en la minoría intensa que atesora dólares y viaja al exterior. Lo que sí evitó es una crisis de proporciones como la que se precipitó con un mercado totalmente desregulado.
Una y otra experiencia han exhibidos sus propias limitaciones, aunque la liberación total genera costos más elevados que la existencia de la brecha cambiaria. Esto quedó en evidencia en estos años de economía macrista. La brecha que generan los controles es un costo menor respecto al impacto que un descontrol cambiario genera sobre la estabilidad de la economía y el bienestar de la población.
Los verdes
A lo largo de décadas de inestabilidad cambiaria, los dólares eran aportados en algunos momentos por el superávit de la balanza comercial; en otros, por el endeudamiento externo y, en menor medida, por la inversión extranjera directa. Pero en ningún caso se logró el salto cualitativo en la estructura productiva y financiera para aliviar la escasez relativa de divisas o, en otros términos, contar con todos los dólares necesarios para responder a la demanda.Esos dólares de la economía doméstica son disputados por diferentes sectores. Cada uno presiona con intensidad para obtenerlos porque considera que su pedido es prioritario sobre el resto. La puja por los dólares adquiere más fuerza cuando la escasez relativa se hace presente, ya sea por una merma en la provisión por las vías comercial o financiera, o por un aumento de la demanda por encima del promedio gatillado por crisis locales o internacionales.
La pelea para capturar los dólares disponibles tiene los siguientes protagonistas:
* Particulares que desean dolarizar sus ahorros, y dentro de ese grupo quienes también piden billetes para viajar al exterior.
* Importadores que requieren de dólares para comprar bienes y servicios.
* Multinacionales que quieren dólares para girar utilidades a sus casas matrices.
* El Estado, nacional y provincial, que necesita dólares para cancelar obligaciones externas.
* Empresas privadas que precisan divisas para abonar vencimiento de intereses y capital de deuda externa.
* El Estado nacional también busca dólares para acumular reservas internacionales con el objetivo de garantizar mayores grados de autonomía frente a corridas cambiarias y a crisis externas que pueden provocar situaciones de inestabilidad financiera.
¿Se puede satisfacer al mismo tiempo toda la demanda de dólares que pretende cada uno de esos sectores?
El recorrido histórico de la economía argentina muestra que se trata de un objetivo muy ambicioso, casi imposible, desde el comienzo de la industrialización por sustitución de importaciones en la década del ’40 e integración financiera al mercado mundial en la década del ‘70. Se requiere como condición básica para lograrlo modificar la estructura productiva desequilibrada.
Daño
El argumento de que el control cambiario no sería necesario si se aplicara un fuerte ajuste fiscal para que, con un gasto público reducido, disminuyera la inflación y, por lo tanto, se aliviaría la presión cambiaria porque se alejaría la restricción externa, es una muestra de un desconocimiento importante del funcionamiento de la economía argentina o de un fanatismo ideológico conservador.El control de cambios en la economía macrista fue muy tardío. En realidad, no debería haberse eliminado el existente en 2015. Podía haberse pulido, adaptándolo a nuevas condiciones políticas. Pero no eliminarlo. Hacerlo provocó un daño muy grande a la estabilidad económica sólo por cumplir con un dogmatismo ideológico que ignora la presencia dominante de la restricción externa (la escasez relativa de divisas, que significa que no hay dólares para todos en todo momento y en la cantidad que se quiera).
Son tantas las experiencias de crisis derivadas de la insuficiencia de dólares en la historia de la economía argentina que resulta sorprendente que todavía existan economistas que postulen un esquema de desregulación total del mercado de cambios y de la cuenta capital. En realidad, detrás del velo del análisis académico, lo que defienden es que los sectores sociales entrenados en fugar capitales puedan seguir haciéndolo sin interferencias.
El saldo de esta apertura financiera, como sucedió con la realizada durante la última dictadura militar y en la década del ’90 con la convertibilidad, fue un endeudamiento externo insostenible y una crisis inmensa. La economía macrista ha provocado una masiva transferencia de ingresos desde la economía real hacia el capital financiero, y este resultado no puede ser disociado del régimen monetario, cambiario y financiero impulsado desde el Banco Central.
Eliminar el «cepo» al comienzo del gobierno para terminar con uno más rígido deja en evidencia el daño innecesario y evitable de una medida demagógica del macrismo. A esta altura se sabe, y quien no lo sepa es porque no ha estudiado la dinámica de la economía argentina, que los dólares no alcanzan para hacer frente a la demanda del sector externo, el pago de la deuda y la fuga de capitales.
El debate central a partir del próximo 10 de diciembre apuntará a determinar qué sector deberá limitar su capacidad de demandar dólares. No habrá billetes verdes para todes. Será una restricción que políticamente deberá aceptarse para luego saber explicarla.
El próximo gobierno tendrá que prepararse para transmitir que es conveniente adaptar los instrumentos económicos disponibles y graduar las respuestas posibles de política cambiaria, dado el conjunto de restricciones internacionales y locales, en función del bienestar general y del desarrollo nacional.
En derrumbe: por la crisis, hay un millón menos de tarjetas de crédito
El dato surge de un informe de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra.En la Argentina bajó la cantidad de tarjetas de crédito dado que hay un millón menos con relación al año anterior como resultado de la crisis que afronta el sector por la merma en el consumo, según datos de un informe privado.
El estudio elaborado por la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (ATACYC) indicó que, en la actualidad, hay «un millón menos de plásticos que hace un año». En tanto, subrayó que «se perdieron más de un millón de cuentas de tarjetas regionales no bancarias activas desde mediados de 2016».
El director ejecutivo de Atacyc, César Bastien, resaltó que la merma en la cantidad de tarjetas se debe a la crisis por la que atraviesa el rubro. Además, cuestionó el plazo de pago a comercios de diez días hábiles a los emisores financieros al argumentar que genera «pérdidas».
La Unión de Trabajadores de la Tierra pide que el próximo gobierno cree un Ministerio de Alimentación
A raíz de la grave situación que viven muchos sectores sociales, el coordinador general de la UTT, Nahuel Levaggi, propuso establecer una entidad que abarque desde la producción hasta el consumo de alimentos.“La alimentación, como la salud o el trabajo, es una necesidad básica de toda la población, no importa la clase social a la que pertenezcas”, sostuvo Nahuel Levaggi, coordinador general de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una organización de familias pequeño productoras y campesinas con presencia en 15 provincias, cuyo modelo plantea la producción libre de agrotóxicos, de trabajo explotado y de multinacionales.
De esa manera, sositenen que el Estado debe asumir la prioridad de repensar la matriz productiva, desde la producción hasta la distribución de los alimentos, como un plan estratégico.
En la Argentina existen siete grandes cadenas de supermercados que controlan el grueso de la venta de alimentos. De ellas, seis tienen un origen extranjero. A su vez, hay alrededor de 50 millones de hectáreas destinadas a la producción de soja para exportación, con uso intensivo de productos químicos. Y hay, además, un tercio de la población por debajo de la línea de pobreza (la mitad de los niños y las niñas del país son pobres).
“Las políticas públicas actuales son parciales: se controlan los alimentos desde una perspectiva de salud, se hacen acuerdos de precios (con las corporaciones que controlan la producción y la distribución) y, por otro lado, se atiende el hambre de los sectores más pobres distribuyendo bolsones de comida de baja calidad nutricional”, especificó Levaggi.
En ese sentido, consideró que el Estado, a través de un Ministerio de la Alimentación, debe tomar decisiones sobre qué alimentos requieren producción, qué necesita comer la población y a qué precio llegan los alimentos: “cuando ponemos la alimentación en agenda, estamos pensando en una alimentación sana, justa y soberana para el pueblo”, puntualizó y agregó que “aunque parezcan asuntos distintos, el hambre del pueblo es un hecho inseparable de un esquema productivo en el que se prioriza la concentración de la riqueza en pocas manos y la exportación de materias primas producidas en los campos que podrían dar de comer a toda la sociedad”.
En ese sentido, la UTT ha puesto en práctica soluciones en los distintos eslabones de la cadena productiva de alimentos, desde la producción hasta la comercialización por fuera de los canales tradicionales.
“Es necesario, primero, democratizar la matriz productiva que ahora está profundamente concentrada. ¿Qué rol cumple hoy el Ministerio de Agroindustria? Favorecer el agronegocio. En todo caso, organizar la producción de materias primas desde una perspectiva comercial, pero no hay una preocupación por los alimentos. Es mentira que Argentina produce alimentos para dar de comer a millones de personas: lo que produce Argentina son materias primas para exportación”, recalcó.
La propuesta en detalle
Una de las funciones de la cartera propuesta es la promoción de alimentos sanos a precio justo. Eso incluye el fomento apequeños productores y el incentivo en todos los niveles de la cadena. En ese sentido, Levaggi consideró imprescindible la existencia de una instancia estatal que garantice que se cumpla, por ejemplo, con programas de promoción de la agroecología.Otro aspecto central es la democratización del mercado de distribución y comercialización: “hoy, todo el mercado de alimentos está manejado por grandes corporaciones, desde la producción de la materia prima hasta la comercialización”, detalló.
Ese aspecto se observa con claridad “en la producción de semillas y agrotóxicos, que son el corazón de la agroindustria”. A su vez, el vocero de la UTT explicó que ese mecanismo también se observa en las industrias agroalimentarias, como las carnes y los lácteos. La concentración en pocas manos se profundizó con los años y “la intervención del Gobierno fue, a lo sumo, acordar con algunas de estas grandes empresas para tener un control de precios”. Por eso, consideró que se debe hacer “borrón y cuenta nueva” y que el Estado debería priorizar la dieta que necesitan sus 40 millones de habitantes para estar bien alimentados: medio kilo de frutas y verduras por día, dos tazas de leche y 200 gramos de carne, entre los principales artículos nutricionales.
Desde esa perspectiva, el Estado también debe velar por cómo se producen esos alimentos, quién los produce y a qué precio se venden para que sean accesibles.
“Hasta ahora, hubo acuerdos sectorizados que atienden reivindicaciones corporativas, sin mirar a la alimentación como un asunto estratégico general. En la Argentina nunca hubo una política pública que atienda la alimentación en todas sus dimensiones”, sostuvo.
Parte del planteo de la UTT está relacionado con pensar el mercado a una escala más pequeña. En ese sentido, pidieron garantizar que haya tambos cerca de cada zona urbana y que esos tambos puedan procesar su leche y transitar, por ejemplo, 50 kilómetros hasta que sea consumida. Lo mismo tendría que pasar con la verdura y con la carne, concluyeron, para democratizar la producción y la comercialización, y bajar los precios.
“Si se fomentan los mercados de proximidad, agroindustrias locales y producciones locales, se construye una comunidad de arraigo en cada uno de los territorios, donde el productor y la industria generan empleo”, expuso.
Ese planteo, consideró, además de mirarlo desde la macroeconomía del país debe ser pensado “desde abajo, en los territorios, con una mirada puesta en las comunidades y la producción”. Así, una solución posible son las colonias agrícolas, que permiten cooperativizar puntos críticos de la producción. Eso se debe a que cada colonia tiene su propia maquinaria, su galpón de empaque y ahí se toman decisiones colectivas sobre la producción.
No se trata de un modelo imaginario. Desde la UTT han impulsado varias colonias, generando trabajo digno para las familias productoras y alimentos sanos a precios accesibles, que se comercializan en las mismas colonias, en los almacenes de la organización o a través de nodos autogestionados, entre otros mecanismos.
“Si ponés una colonia agrícola al lado de un pueblo, esa colonia va a producir verduras sanas, va a tener su tambo, un criadero de pollos y de huevos, un criadero de chanchos, podés impulsar también que haya un frigorífico municipal. Ahí la leche y la carne van a salir la mitad y todos los vecinos van a ir a comprar a ese precio. Estás generando trabajo, arraigo y también una mejora para el conjunto de la población”, adelantó Levaggi y recordó el país necesita una alimentación sana, justa y soberana: “con pequeños pasos incentivados desde el Estado, sin necesidad de un paquete de medidas radicales, se puede avanzar un montón”, consideró.
Por último, mencionó que “uno de los problemas que va a enfrentar el próximo gobierno es cómo va a comer la gente, porque no hay plata en los bolsillos de las personas”. Por eso, anticipó que acordar con algunas corporaciones el precio de una cantidad de productos durante un tiempo no será suficiente para solucionar el problema alimenticio: “ahí caés, otra vez, en el problema de la concentración; hay que lograr democratizar la matriz productiva, ir al fondo de la cuestión”.
El último de los aspectos propuestos fue la generación de mercados integrales de proximidad: una suerte de mercados concentradores pero que garanticen la distribución de alimentos mediante la compra a los pequeños productores, las pymes y la agricultura familiar. Para eso, sostuvo que se requiere desdolarizar la cadena productiva y comercial, lo cual requiere producir semillas de manera local, en lugar de adquirirlas a las grandes multinacionales como ocurre mayormente.
*Fuentes: Tiempo Argentino/ Página12/ Infonews/ Agencias