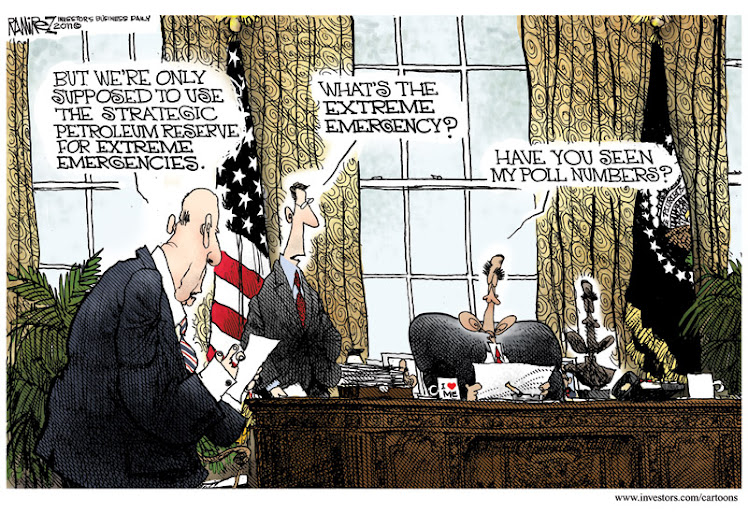Es
diciembre y ya por estos días recuerdan esa tarde que cerré mis ojos. Es en estos
tiempos de revolución que puedo decir que mi suplicio terminó. Aunque sigo
ardiendo, estoy más vivo que nunca,
porque cuando se lleva la cruz de la independencia, de la igualdad, de la inclusión, de la
felicidad de los pueblos, sólo se puede pensar en vivir en sacrificios
consumadores y fecundos. Como dijo José Martí: “Todas las grandes ideas tienen
su gran Nazareno”.
Patriota
que me leéis en estos momentos, fue el año 1830 cuando mi espíritu y mi vida
comenzaron a sentir ese fuego llameante, esa llama incandescente a veces, y
otras veces tan sutil, como cansada. Sentía que todo estaba perdido, al tiempo
de experimentar sobre mis hombros el peso histórico de ser El Libertador. O
como lo dijo José Enrique Rodó, ”para sobrellevar, en el abandono y en la
muerte, la trágica expiación de la grandeza”.
Ese año “monstruo” comenzó así:
Me preparé para dar mi discurso en el
Congreso admirable. Era 20 de enero de 1830, nadie imaginaba que presentaría mi
renuncia a la
Presidencia. Mis compatriotas, amigos, mis soldados en
batalla no quisieron aceptar mi decisión. Se rehúsan concederle un milímetro a
los conjurados. En ese Congreso culminé mis palabras diciendo: ¡Conciudadanos! Me
ruborizo al decirlo: la independencia es el único bien que hemos adquirido a
costa de los demás. Pero ella nos abre la puerta para reconquistarlos bajo
vuestros soberanos auspicios, con todo el esplendor de la gloria y de la
libertad”.
Tampoco
Manuela, ella, loca de libertad, me alentaba a seguir adelante. ¡Ay mujer! Fue
muy impetuosa para darse cuenta que me sentía un poco cansado. Eran muchos
contra nosotros, pero a ella nada la detenía. Todo recaía sobre mí, sobre mi
cuerpo, mi responsabilidad, mi agudeza, mis decisiones, sobre mis triunfos y mis
fracasos.
Pedí
permiso ante el Congreso (28-01-1830) para viajar a Venezuela y me lo negaron.
Ordené a O'Leary reunirse con Sucre para que me presentaran informe sobre los
sucesos de Venezuela. Ay mi Patria, quería verla, sentirla, liberarla, ya no de
los españoles, sino de los conspiradores criollos. Pienso en Páez. Qué le pasó
al centauro.
El primero
de marzo entregué provisionalmente la presidencia a Domingo Caicedo (Presidente
del Consejo de Gobierno de Colombia). Al día siguiente le escribí a OLeary
ordenándole conseguir alimentos baratos para poder cubrir los gastos de la
tropa. Le dije que me sentía un poco mal de salud. Pero aún me preocupaba mi
ejército; no tengo corazón para dejarlo sólo.
En esos
momentos me preocupaba lo que pensaba la opinión pública de mí. Las calumnias
iban y venían. Por ello, desde Fucha le escribí a José Fernández Madrid para
que le pidiera al Coronel Wilson documentos sobre mi vida pública.
Tanto mi importaba mi reputación que el 8 de
marzo le escribí a José María Obando “Yo he muerto políticamente para siempre”.
Mi alma desvariaba, me hicieron cosas que jamás yo le haría ni a mi peor
enemigo. Vea Usted el ejemplo del abrazo en Santa Ana. No digo más.
Estaba
decidido a limpiar mi reputación, la que había construido con dignidad,
desprendimiento, sin descanso, a riesgo de perderlo todo. Estar en batalla me
animaba cada vez más a liberar los pueblos de nuestra América, pero estar fuera
de la batalla en medio de una absurda anarquía me produjo la peor de mis
angustias.
En esa
misma fecha le escribí a Joaquín Mosquera “Yo estoy resuelto a irme de Colombia
a irme a morir de tristeza y de miseria en los países extranjeros. ¡Ah mi
amigo! Mi aflicción no tiene medida, porque la calumnia me ahoga como aquellas
serpientes de Lacoonte”.
En
Colombia los conjurados ni me querían en la presidencia ni me soltaban. Fue una
situación que consideré siempre cruel.
Algunos ciudadanos de Bogotá me aclamaban, otros me ofendían como
resultado de esa campaña insólita por los periódicos. Pero en la Cartagena heroica…Ah!
que pueblo para ser tan leal a la causa de la libertad.
El 22
de abril le escribí a Pedro Briceño Méndez que dijera a los diputados que
aceptaran mi renuncia y nombraran un sucesor, ya que ellos consideraban
peligroso para el país que yo permaneciera en él.
Fueron
semanas de angustia. Quería salir de Colombia hacia Venezuela para emprender
una nueva lucha, pero tampoco me daban permiso para ir, no nombraban un sucesor
a la presidencia, y yo no quería seguir gobernando así. Quería seguir mi lucha
como soldado, como lo que soy.
Recuerdo
una carta que le escribí a José Fernández Madrid el 28 de abril: “Hoy he hecho
mi última renuncia… Usted es poeta y me entenderá con la siguiente imagen: Este
es un navío combatido por las tempestad y las olas, sin timón, sin velas, sin
palos, ¿Qué podrá hacer el piloto? Necesita de quien remolque el buque y la
lleve a puerto. Yo soy ese piloto que nada puede…”
Llegó
mayo de 1830, comienza el viacrucis. Al
asumir Joaquín Mosquera la presidencia de Colombia emprendo mi viaje hacia
Cartagena, pese a todo lo que gritan en el camino comparándome con un loco de
estas calles, mi mente sólo pensaba en el Congreso de Valencia.
Cuando llegué a Guaduas escribí la última
carta al volcán Manuela: “Tengo el gusto de decirte que voy muy bien y lleno de
pena por tu aflicción y la mía por nuestra separación. Amor mío mucho te amo,
pero más te amaré si tienes ahora mucho juicio. Cuidado con lo que haces, pues
si no nos pierdes a ambos, perdiéndote tú”.
Manuela
estaba en lo más alto de su impetuosidad como en Ayacucho. No compartía conmigo
la idea de renunciar a la presidencia, no sólo por no darle el gusto a los
conjurados, si no porque pensaba que en mis manos la libertad no la
perderíamos. Su instinto de mujer, su experiencia como soldada, su conexión
amorosa con mi alma la convencieron que sólo yo podía estar a la cabeza de
Colombia. Pero no entendía que sin el apoyo perfecto yo no quería mando.
Ella me
discutía ese asunto. Por eso se quedó en Bogotá con Urdaneta persuadiendo las
circunstancias para que yo retomara el mando que ya no quería, así no lo
quería. O era con la aprobación de todos
por elecciones legítimas o nada.
Se
preguntarán por qué Manuela no me acompañó a Cartagena. No hay otra respuesta:
Ella me amaba tanto como a la lucha que para ella yo encarnaba. Yo la
entendía, debía quedarse en Bogotá para
distraer a los enemigos el objetivo de mis propósitos de seguir a Venezuela.
Pero no puedo negar lo mucho que la necesité. Ahora más la entiendo. Ay mi
Manuela, con ella las cosas fueron más sencillas, bueno, la mayoría de las
cosas.
Días
después de escribirle a mí Manuela el Congreso de Valencia aprueba el decreto
que me expulsa de mi patria. Recuerdo los últimos días que pasé en esas
tierras. Pasé el fin del año 26 en mi
Caracas y en Puerto Cabello. Dicté decretos para conservar el orden económico y
social. Me entrevisté a quien se conocería años más tarde como “el albaceas de
mi angustia”*, el doctor José María Vargas, quien formó parte del congreso de
Valencia, y coloqué al mando de la Universidad en
Caracas.
Ese mismo
año Páez fundó el partido liberal y comenzó a conspirar en contra de la Gran Colombia y para
ello se valió muy deslealmente de mancillar mi reputación. Yo hasta le regalé
mi espada, la que utilicé en batalla, le hice sentir el rio de amor y
agradecimiento del pueblo al vernos llegar al centro caraqueño, para con ello
comprometerlo con la causa libertaria, con la unión, con la lealtad al pueblo
grancolombiano.
No pude
volver más a Venezuela. Ese enero de 1827 antes de regresar a Bogotá, reviví el
candelorio de la independencia. Las sabanas deben oler todavía a sangre de
nuestros patriotas como savia que hizo
germinar la libertad ante el yugo español. Pero, mi mayor angustia fue tener la
certeza que esa libertad se iba con el viento, y así sucedió.
El 26
de mayo de 1830 en Turbaco le escribí al Mariscal Sucre respondiéndole su
última carta que quedará en la historia como el monumento más contundente a la
amistad y a la lealtad. Le escribí: “En que Usted se despide de mí, me ha
llenado de ternura y si a Usted le costaba pena escribírmela ¿qué diré yo? Yo
que no tan sólo me separo de mi amigo sino de mi Patria”.
Yo
nunca habría abandonado la
Patria, aunque deseaba enormemente dejar el mando. Así lo escribí en esos días a José Fernández
Madrid, al tiempo de enterarme que Cartagena se había levantado en mi favor.
Para allá debía ir.
El candelorio
se avivaba con el tiempo como lo hace el viento y a sólo dos días de junio el
Congreso de Venezuela decidió separase definitivamente de la Gran Colombia. Y
peor aún, fue crucificado mi hermano Sucre en las montañas de Berruecos.
Era la
hora que todavía no me enteraba de lo sucedido. Se cumplían nueve años de la Batalla de Carabobo cuando
llegué a mi Cartagena. Allí tuve que escribirle al Presidente de Colombia de la
“inculpabilidad de las tropas que sean ido a Venezuela” y que no temiera por mí
porque estaba lejos de conspirar contra mis mayores enemigos. Los pueblos de
Venezuela han “vindicado mi honor, volviéndome a reconocer como jefe de la Nación”.
Al
llegar julio se encontraba turbado mi espíritu por la muerte de Sucre. Le
escribí a Juan José Flores:” Yo me iré a Venezuela y serviré a mi país nativo,
como ciudadano y patriota honrado con la intención bien decidida de no admitir
mando alguno, aún cuando se me quiera forzar a ello”.
Urdaneta
se hizo cargo del gobierno de Colombia, por ello el Congreso de Valencia
prohibió la entrada a Venezuela de los seguidores de Bolívar. Páez temía que el
ejército patriota a mi mando traspasara las barreras que él había construido
entre nosotros y la patria, marcando el territorio como si fuese propio. Las
hostilidades se iniciaron contra los nuestros en la expedición de Rio Hacha. ¡ El
Caudillismo al galope pues!.
Su
celos de poder contra Santander y viceversa lo apuntaron en mi contra, convirtiéndome
en la diana de su desprecio. Yo pagué el precio de la ambición de poder de
ambos.
El
catire olvidó nuestras hazañas en las sabanas de Apure y Carabobo. A lo largo y
ancho de nuestra tierra bendita se oyen los gritos de Pedro Camejo y los
hermanos Farfán. Ese mismo grito de guerra que ustedes también conocieron años más
tarde en boca de otro patriota, tu abuelo Pedro Pérez Delgado: ¡Maisanta que
son bastantes!.
Tuve
noticias agradables para mi alma y me animé a escribir a Leandro Palacios que “la opinión pública se ha pronunciado
abiertamente a mi favor en las tres secciones de Colombia. En el sur es
universal sin oposición; en Venezuela combaten por mí de una manera heroica. En
la Nueva Granada
la inmensa mayoría del pueblo, toda la iglesia y sobre todo los militares son
afectos a mí”.
Cartagena me pide y en Bogotá me nombran
General en Jefe del Ejército mientras que Urdaneta asume la Presidencia de
Colombia, y esperan mi llegada. Pero yo “estoy muy lejos de pretender el mando,
sea militar o civil”.
Le dije
a Justo Briceño que el General Urdaneta está muy bien a la cabeza de la
administración de Bogotá, debemos obedecerlo y yo mismo daría el ejemplo de
esta obediencia. He tenido un carácter enérgico para poder mandar a todos los
demás, pero sabe también que mi aborrecimiento al mando ha sido tan sincero
como mi carácter. Al final de mis días exhorté tanto Briceño como a Urdaneta a
limar asperezas. “Unidad, Unidad o la anarquía os devorará”.
Sin
embargo las delicadas circunstancias por las que pasaba Colombia no me
permitían negarme del todo. El General Urdaneta me convocó a la capital para
que presidiera los destinos de la República. Yo le respondí con responsabilidad que
debía procurar “en cuanto dependa mis facultades al restablecimiento del orden,
a la reconciliación de los hermanos enemigos y recuperar la identidad nacional”.
En esa carta del 18 de septiembre experimento
lo más alto de la flama de mi voluntad. Respondí al General Urdaneta que “Si no acepto el mando habrá infaliblemente
una espantosa anarquía. Pero que he de hacer yo contra una barrera de bronce que
me separa de la presidencia?.
..Esta barrera es el derecho: no lo tengo
ni cedido el que lo poseía, por consiguiente esperemos las elecciones. Llegado
este caso, la legitimidad me cubrirá con su sombra o habrá nuevo presidente…
Entonces, sólo entonces, podré entrar en el Poder Ejecutivo, suponiendo siempre
que las elecciones se hacen conforme a la ley.
…Yo marcho para allá a la cabeza de dos mil
hombres a contribuir con el restablecimiento del orden público y a sostener el
gobierno existente… Marcho para esa capital, lo que puede suponer que puedo
admitir el mando; también es verdad que si llego a poner los pies en Bogotá, no
sé qué será de mí, acosado por todas partes
con la iglesia, por un lado, con el ejército por otro y el pueblo por
todas partes”.
Esas
palabras que le escribí al General Urdaneta, no sólo era reflejo de mi estado
de ánimo, sino que era justo lo que Manuela quería escuchar de mí. No descansó
ni un instante para reorganizar la fuerza en Bogotá junto a Urdaneta y lo lograron.
Sólo esperaban por mí. Brotó el Bolívar de siempre, volví a mi centro.
Con
determinación dirigí un mensaje a los Colombianos donde les anuncio que debido
al estado de anarquía estoy obligado a salir del reposo de mi retiro.
Por
medidas de seguridad tenía que fingirme drásticamente enfermo para poder lograr
el propósito de restablecer el orden, la unión
y conservar la libertad. Los
enemigos me inventaban cuanta enfermedad se les ocurría. Realmente sentía en mi cuerpo la factura del tiempo y
los lacerantes dolores de cualquier soldado que a caballo va desde el Orinoco
hasta Guayaquil.
Los
días que vinieron luego es historia y leyenda. Ya la conocen. Los científicos
del tiempo de ustedes han comprobado ciertos indicios de lo que realmente pasó.
Vea Usted lo que les deparó en el futuro a aquellos que me premeditaron mi ocaso.
Yo estoy en paz, los perdoné. Ellos…, allá ellos.
A mi
Manuela no la ví más sino en mis sueños. Espero que me perdone. Nunca imaginó el
viacrucis por el que yo pasé. O'Leary le
narró el cuadro dantesco de la tarde aquella. Nadie le dijo sobre mis
condiciones de salud al llegar a Santa Marta y en su mente estaba el recuerdo
de la última vez que nos vimos. Ya nada podía hacer, sólo cuidar su vida y
seguir creyendo en nuestra lucha.
Apartarla de mí formaba parte del plan de
nuestros enemigos porque Manuela la bella, jamás hubiese permitido que me
hicieran daño, fue la
Libertadora del Libertador. Su amor lo llevé a la cruz y aún vive conmigo.
Soldado
que me leéis. Que desde las riberas del Arauca ha cantado el “Gloria Pe
Chuamere” y su conciencia le hizo conocer la historia que nos trajo aquí.
Usted, “Capitán
sin nombre” que llegó al Apure buscándose y encontrándose a sí mismo, avivando
la candela de su alma, sepa que al encenderse ese fuego jamás se apaga. Si no pregúntele
a Fidel, el Guerrillero del Tiempo.
No
desmaye. Yo nunca lo hice… sólo que mi época fue diferente a la suya y no hay
peor circunstancia que ser prisionero de los enemigos que dicen ser sus amigos.
Terrible
eso. Los enemigos de la patria libre tenían que extinguir mi vida, a mi último
aliento y llamarada, porque sabían que
yo volvería a la carga. Mi fuego interior me daba la fuerza necesaria para
seguir luchando… y triunfando. Soldado fui y lo seguiré siendo.
Como
dice el poeta Alberto Arvelo Torrealba, “Por aquí pasó, vestido de humo mi Capitán que
iba ardiendo…¡Ese soy yo!. Todavía voy ardiendo, y por donde paso veo un pueblo
feliz que me rinde honores: Venezuela.
Sepa
Usted, Capitán sin nombre que yo soy el “trueno en las lejuras” que le alumbro
en el sendero. No desmaye en el laberinto, camine en él como en el estero. Con
paso firme y corazón llameante que no hay peor cosa para el caminante de sangre
heroica, que detenerse en medio de su ardimiento.
Por Ninoska Grima
Sabaneta, 04 de Diciembre 2012
*Augusto Mijares. “Lo
Afirmativo Venezolano”.
Sabaneta, 04 de
Diciembre de 2012
Amado
Comandante Fidel Castro
Con respeto y profundo amor
le envío el escrito que adjunto a estas líneas, valiéndome de la admiración que
mutuamente se profesan Usted y mi Comandante Chávez.
Deseo con el alma compartir
este escrito con quien más que nadie entendería su contenido espiritual. Usted
sabe hacer sublimes exhortos al Comandante que han sido como un trueno para su
alma, dándole la corriente necesaria para seguir adelante y continuar la
batalla infinita por la humanidad, por el amor, por la Revolución.
Usted es como la energía
solar. Su fuego interior, su llamarada jamás se extinguirá. Gracias a Dios
Usted es de éste y todos los tiempo y hemos podido vivirlo y sentirlo. Su ejemplo heroico de ser
consecuente con las ideas libertarias, fiel seguidor de Bolívar y Martí lo
convierten en un Sol para todos nosotros.
A usted y a Chávez me los
imagino caminando por estas sabanas, entre las flores de la caña que son como
una colcha de plumas que une la llanura
con la montaña de la antigua Marqueseña.
Tenga presente que mientras
Usted me lo permita contará con mis
palabras que humildemente se confiesan en medio de una gran tormenta, esperando
llegar a la costa de la misma manera como irrumpen las olas en el malecón
habanero.
Con profundo amor y respeto
Bolivarianamente
Ninoska Grima